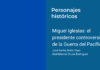Artículo de información
José Carlos Botto Cayo
23 de julio del 2025
Julio tenía dieciséis años cuando descubrió que el mundo podía encapsularse en una esfera plateada que rebotaba entre luces y sonidos, como si la vida misma se jugara en una mesa de pinball. El año era 1986. Lima olía a humo, a pan de tienda de barrio, a plástico quemado y a miedo. San Isidro y Miraflores eran dos espejismos paralelos, dos distritos que respiraban entre las bombas de Sendero Luminoso, las colas para comprar arroz, los diarios chicha y los programas de televisión que se veían con interferencias. Julio vivía a tres cuadras del Centro Comercial Camino Real, en una calle donde los edificios aún tenían nombre en letras cursivas y los porteros barrían con la escoba de paja al amanecer. Su padre había perdido el empleo hacía meses, su madre vendía cosméticos por catálogo. Él, simplemente, flotaba entre la secundaria técnica y las horas muertas que pesaban como ladrillos.
Todo comenzó un sábado por la tarde. El calor se colaba por las rendijas de las persianas y en casa no había luz ni agua. Julio decidió caminar. Llevaba dos soles en el bolsillo, suficientes para escapar de la realidad al menos por un par de horas. Llegó hasta el sótano de Camino Real, donde el eco de las voces se mezclaba con la música en estéreo de los altavoces oxidados. Ahí estaba: el salón de arcades. Un templo de neón, de cristales empañados y fichas metálicas. Juegos alineados como soldados: Pac-Man, Double Dragon, Galaga, Street Fighter, Donkey Kong, Tetris. Pero fue el pinball el que lo llamó. No tenía nombre, solo una carátula polvorienta con una mujer en traje espacial. La bola rebotó y el mundo cambió. Sonidos eléctricos, campanas que no venían de iglesia, luces que no se apagaban ni con los apagones de Electro Perú. Julio supo que allí, entre botones y resortes, podía imaginar un futuro mejor.
Las semanas siguientes fueron una fuga constante. Después del colegio, antes de volver a casa, se metía a los “vicios”. A veces era Camino Real. Otras veces caminaba hasta Larco, donde el legendario Bam Bam brillaba como un casino adolescente. En otras ocasiones, cruzaba hasta San Isidro, al salón de la cuadra seis de Conquistadores, donde jugaban hasta los hijos de diplomáticos. El ritual era siempre el mismo: comprar fichas con monedas arrugadas, elegir la máquina menos dañada, limpiar con la manga el vidrio y concentrarse. El pinball le enseñó geometría sin que lo supiera. Le enseñó ritmo, paciencia, cálculo. Pero sobre todo, le enseñó que había un mundo paralelo donde la derrota no era definitiva: podías meter otra ficha y volver a empezar.
El Perú se caía a pedazos. En la televisión, Alan García hablaba de revolución aprista y redistribución. En los mercados, el kilo de azúcar subía cada semana. La moneda cambiaba de nombre: soles, intis, millones. La gente usaba bolsas para llevar el dinero, no la comida. Por las noches, las bombas estallaban en Surquillo, en Barranco, en el Cercado. Las noticias eran un desfile de sangre y humo. Julio lo sabía. Pero en el Neo Geo Land, donde la pantalla mostraba guerreros con poderes especiales y castillos digitales, la violencia era otra: lúdica, reversible, sin muertos reales. Allí aprendió a no juzgar a nadie: al flaco con tics nerviosos que jugaba Fatal Fury, al grandulón que se creía Ryu, al chibolo que lloraba cuando perdía y regresaba al día siguiente con más fichas robadas de la billetera de su madre.
Conoció también a Sonia, que jugaba Dance Dance Revolution con una precisión casi mística. Tenía el cabello corto, un walkman pegado al corazón y una mirada que parecía venir de otro país. Ella no hablaba mucho. Solo bailaba. Un día, lo retó al Metal Slug. Perdió, pero le regaló un caramelo. Desde entonces, fueron inseparables en aquel submundo: jugaban, comían papas en bolsa, escuchaban Doble Nueve por una radio a pilas. Hablaban de todo: de los profesores mediocres, de las bandas que pasaban por Disco Club, de cómo era vivir con miedo a que tus padres no regresaran a casa porque algo estalló en el paradero. Julio comenzó a escribir sus partidas en una libreta cuadriculada. Llevaba estadísticas, nombres, récords. Soñaba con construir una sala de pinballs cuando fuera grande. Lo llamaría “Tilt Club”. Paredes negras, luces moradas, música de Charly García, rock argentino, Keiko Project y una cancha de bowling al fondo, con luces ultravioletas. Nadie se burlaría de nadie. Todos serían bienvenidos.
Pero el mundo real era otra cosa. El colegio se volvió una prisión de uniformes grises y amenazas veladas. Un día, un profesor lo acusó de “pasarse todo el día en los vicios”, y lo amenazó con llamar a su madre. Otro día, el serenazgo decomisó las máquinas del salón de la esquina, alegando “fomento a la vagancia juvenil”. Julio sintió que le quitaban algo más que una mesa de juego. Era su templo, su escape, su aula de verdad. Sonia dejó de ir. Le dijeron que su padre fue víctima de un coche bomba en la avenida Arequipa. Julio nunca más la vio.
Empezaron las marchas, las huelgas, los apagones diarios. Lima se volvía más oscura, pero él seguía encendiendo pantallas con una sola moneda. Aprendió a reparar máquinas, a cambiar fusibles, a leer diagramas. A veces, los dueños de los salones le regalaban fichas por ayudar. Ya no solo jugaba: mantenía vivas las máquinas. Las consideraba seres vivos: el Black Knight 2000, la Twilight Zone, la Funhouse. Cada una tenía un alma diferente. Mientras los demás iban a misa o a clubes, él entraba al mundo de los pistones, las luces y las reglas invisibles.
En una Navidad sin pavo ni regalos, Julio decidió visitar el sótano de Camino Real. El lugar estaba medio vacío. Algunas tiendas cerradas, las escaleras eléctricas detenidas, las vitrinas rotas. Entró al salón de arcades y lo encontró lleno de silencio. Solo una máquina encendida: Elvira and the Party Monsters, vieja, olvidada, con una ficha atascada. Julio metió el dedo, la liberó, y empezó a jugar. Cada rebote era una memoria. Cada luz una canción. Jugó como nunca. Sin pensar, sin mirar el marcador, solo escuchando su corazón sincronizado con los sonidos. Cuando perdió la bola final, se dio cuenta de que había estado llorando.
No volvió por semanas. El país seguía cayéndose. La hiperinflación devoraba todo. Su padre se fue a trabajar a Venezuela. Su madre se enfermó de los nervios. Julio vendió algunas cosas para sobrevivir. A veces almorzaba pan con té. Pero cada vez que podía, cada vez que reunía un sol, volvía al pinball. Porque ahí seguía latiendo su infancia, su fe, su rareza, su resistencia. Porque ahí había conocido gente buena, marginal, mágica. Porque ahí, incluso sin palabras, había aprendido a ser.
Un día, ya con veinte años, lo invitaron a una exposición de videojuegos antiguos en el Centro Cultural de Miraflores. Allí estaban algunas de sus máquinas: polvorientas, restauradas, como fósiles eléctricos. Al fondo, vio una que reconoció al instante. La del traje espacial. La del primer día. Se acercó. La tocó. El vidrio aún estaba rayado. Introdujo una ficha simbólica. Jugó una vez más. Esta vez no por competencia, ni por nostalgia. Jugó como quien enciende una vela en un templo. Como quien le habla a su yo adolescente. Como quien rescata del olvido a una generación entera.
Y entonces, supo que todo lo vivido —la dictadura de los apagones, las monedas sucias, las tardes con Sonia, el sonido del tilt— no fue tiempo perdido. Fue una forma de crecer. Una manera de resistir. Una educación secreta en un Perú que ardía en pedazos, pero que, entre chispazos de neón y amor adolescente, aún sabía hacer brillar la vida.