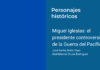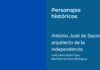Artículo de información
Jorge Aristides Malqui Espino, José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez
7 de octubre del 2025
La historia del valle de Chincha está atravesada por la presencia de familias italianas que, desde fines del siglo XIX, transformaron no solo la economía regional sino también la trama social y política de la provincia. Su arribo coincidió con la crisis de la segunda revolución industrial en Europa y con el mito persistente de un Perú de abundancia, “Vale un Perú”, que atrajo a marinos, comerciantes y pequeños propietarios de Liguria y Génova hacia las costas del Pacífico. En Chincha encontraron un suelo fértil, un clima propicio y un puerto activo que se convirtió en su puerta de entrada a la tierra prometida (Del Mastro, 1990).
Los apellidos Bianchi, Corbetto, Peschiera, Gereda y Nagaro pronto pasaron a ser sinónimo de poder agrícola. No se trató de migrantes marginales: llegaron con algunos ahorros, capital cultural y redes de parentesco que les permitieron acceder a tierras y formar sociedades. Desde el comercio hasta la vitivinicultura, y más tarde el algodón, su influencia se extendió al punto de convertirse en actores centrales de la modernización agraria de Chincha. De este modo, la inmigración italiana dejó de ser un fenómeno individual para convertirse en el eje de un empresariado agrario de largo aliento (Del Mastro, 1991).
Orígenes ligures y llegada al valle
El origen de los inmigrantes italianos que poblaron Chincha se ubica principalmente en la región de Liguria, con epicentros en Génova y Chiavari. Allí, el declive de la navegación mercante tras la segunda revolución industrial obligó a muchas familias a buscar horizontes en América. A diferencia del éxodo del sur italiano, marcado por campesinos pobres, los ligures arribados al Perú tenían recursos iniciales y experiencia en comercio marítimo, lo que les permitió instalarse rápidamente en nuevas actividades productivas (Del Mastro, 1990).
Chincha se ofrecía como un territorio ideal: cerca de Lima, con clima seco y suelos aptos para viñedos y algodón. El puerto facilitaba el comercio, y la colonia italiana ya asentada actuaba como soporte para nuevos llegados. Así, hacia las primeras décadas del siglo XX, cerca del 30 % de las sociedades mercantiles del valle tenían participación italiana, y en vitivinicultura el porcentaje ascendía al 80 %, cifras que muestran el peso decisivo de su inserción (Del Mastro, 1990).
El mito del Perú como tierra de abundancia fue clave en estas migraciones. Durante generaciones, en Italia circulaba la idea de que “Vale un Perú”, símbolo de riquezas fáciles de alcanzar. En la mentalidad ligur, caracterizada por una cultura de ahorro y trabajo, esa promesa adquirió una fuerza magnética. No es casual que los descendientes recuerden a sus abuelos como hombres laboriosos que, en pocos años, pasaron de inmigrantes a propietarios independientes (Del Mastro M. , 1991).
Lo que distingue a estos inmigrantes es su capacidad de articulación social: matrimonios con familias locales, redes de negocios entre paisanos y creación de instituciones como el Banco Italiano en 1889, que abrió una de sus primeras sucursales fuera de Lima precisamente en Chincha. Con ello se consolidó un núcleo empresarial de origen italiano, relativamente autónomo respecto a los capitales ingleses y limeños, y con un proyecto propio en el valle (Del Mastro M. , 1990).
Haciendas, algodón y acumulación de capital
El siglo XX trajo consigo la expansión del algodón como cultivo estrella en la costa peruana. En 1947 el Perú contaba con 120 000 hectáreas de algodón; hacia 1956 esa cifra se había elevado a 230 000 hectáreas, con un incremento productivo del 75 %. Chincha fue uno de los epicentros de esta bonanza, y los italianos supieron aprovecharla para consolidar su dominio agrario (Del Mastro M. , 1990).
Campos antes dedicados a la alfalfa o al pasto para ganado fueron reconvertidos en extensas plantaciones algodoneras. Familias como los Bianchi y los Corbetto compraron haciendas estratégicas —entre ellas Litardo Alto, Santa Rosa y Canyar— y las dotaron de modernas desmotadoras. El algodón no solo generaba ingresos por la exportación de fibra, sino que permitía aprovechar subproductos como la pasta de semilla para la ganadería. De esta forma, el algodón fue el vehículo de acumulación de capital que catapultó a estos grupos a posiciones dominantes (Del Mastro M. , 1991).
Un ejemplo ilustrativo es la familia Corbetto, que adquirió la hacienda Canyar de la casa Bozzi en los años cincuenta, temerosa esta última de una posible expropiación. Con esa compra, los Corbetto pasaron de ser propietarios medianos a consolidarse como latifundistas con más de 1 500 hectáreas, integrando producción y procesamiento. En paralelo, los Gereda expandieron su influencia con la hacienda Hoja Redonda, convertida en emblema de su capacidad empresarial (Gamarra Otero, 2023).
El caso de los Bianchi muestra las tensiones del proceso. Julio Bianchi alcanzó la cúspide de su poder en los años veinte, pero pronto se enfrentó a un largo litigio con el Estado por el arrendamiento de la hacienda Lurinchincha. Bajo el gobierno de Benavides, el juicio se prolongó casi diez años y obligó a la familia a vender parte de sus fundos. Este episodio revela cómo el poder político central podía influir en la suerte de los empresarios, y cómo la consolidación económica no estaba libre de riesgos (Del Mastro M. , 1990).
Las empresas agrícolas adoptaron nuevas formas societarias. Nunca antes se constituyeron tantas sociedades anónimas dedicadas a la explotación de predios rústicos como en los años cincuenta y sesenta en Chincha. Esto denota un cambio en la mentalidad empresarial: de la administración familiar se pasó a una lógica corporativa, con capital social declarado y mecanismos de expansión financiera, lo que permitió la concentración de tierras en pocas manos (Del Mastro M. , 1990).
Redes sociales, conflictos y articulación política
La inserción de los italianos en Chincha no fue únicamente económica. Desde sus inicios, la colonia italiana se convirtió en una red de apoyo mutuo, facilitando la llegada de nuevos inmigrantes, el establecimiento de matrimonios y el acceso a créditos. Ese entramado dio lugar a una clase empresarial cohesionada, con identidad de origen y capacidad de presión colectiva (Del Mastro, 1990).
Sin embargo, la convivencia con otras elites locales generó fricciones. Los matrimonios entre italianos y familias terratenientes tradicionales —como los Peschiera-Carrillo o los Bianchi-Jordán— funcionaron como mecanismos de integración, pero también como espacios de negociación del poder. Las alianzas con capitales ingleses, en especial con la firma Duncan Fox, permitieron a ciertos italianos acceder a préstamos a cambio de expandir el cultivo de algodón, lo que muestra una dependencia relativa respecto a los intereses extranjeros (Del Mastro M. , 1991).
El Estado jugó un papel ambivalente. Por un lado, facilitó créditos y arrendamientos; por otro, intervino con juicios y regulaciones que podían debilitar a los empresarios. La experiencia de los Bianchi durante la depresión de los años treinta es ilustrativa: perseguidos por supuestos privilegios durante el gobierno de Leguía, vieron cómo su fortuna se reducía. Solo hacia los años cuarenta, con Manuel Prado en la presidencia, pudieron resolver favorablemente sus pleitos con el Estado (Del Mastro M. , 1991).
La creación en 1946 de la Asociación de Agricultores de Chincha consolidó a los italianos como grupo de poder organizado. Sus estatutos, restrictivos, reflejaban una visión oligárquica: solo podían integrarse quienes poseyeran más de quince hectáreas, y solo elegibles quienes tuvieran sesenta o más. Un año después fundaron una abastecedora para proveer productos a trabajadores, gesto paternalista que buscaba mostrar responsabilidad social en un contexto de sindicalización creciente (Del Mastro M. , 1990).
Continuidades modernas y legado
La herencia italiana en Chincha no se detuvo con la reforma agraria. Muchas de las antiguas haciendas pasaron a formar parte de nuevas agroindustrias que hoy dominan la producción de uvas, arándanos y espárragos. El caso del Complejo Agroindustrial Beta es paradigmático: en terrenos que alguna vez pertenecieron a la familia Bianchi en Litardo Alto, hoy se levanta una de las principales plantas empacadoras del país, con más de 2 000 hectáreas cultivadas (Ortiz, 2025).
Este tránsito de algodón a frutales de exportación ilustra la capacidad de adaptación del valle. Lo que antes era símbolo de la modernización algodonera hoy se convierte en emblema de la agroexportación globalizada. Los descendientes de italianos, junto a otros grupos empresariales, han sabido reconvertir la herencia en un motor económico que conecta Chincha con mercados de Asia, Europa y Norteamérica (Ortiz, 2025).
No obstante, persiste una estructura de concentración de tierras. Al igual que en los años cincuenta, son pocas familias y empresas las que dominan grandes extensiones. Esa continuidad histórica plantea preguntas sobre la equidad en el acceso a recursos y sobre la reproducción de formas de poder que, aunque renovadas tecnológicamente, mantienen la lógica oligárquica (Del Mastro M. , 1991).
El legado cultural también es evidente. Desde la arquitectura de antiguas casas-haciendas hasta la memoria de apellidos italianos en la toponimia local, Chincha conserva huellas de su pasado migrante. La colonia italiana se transformó en parte inseparable de la identidad provincial, no solo por su aporte económico, sino por la mezcla de tradiciones, costumbres y relatos familiares que siguen transmitiéndose entre generaciones (Del Mastro M. , 1990).
Referencias
Del Mastro, M. (1990). rígenes y proceso de constitución del empresariado agrario en Chincha, 1900-1969. El problema agrario en debate. SEPIA III, 133-195.
Del Mastro, M. (1991). Los hilos de la modernización : empresarios agrarios en Chincha. Lima: DESCO.
Gamarra Otero, L. (2023). Emilio Guimoye Hernández, un peruano ejemplar. Perú: Fundación M. J. Bustamante de la Fuente.
Ortiz, M. (13 de Febrero de 2025). Red agricola. Obtenido de Recetas que tienen impacto en el presente del cultivo: https://redagricola.com/recetas-que-tienen-impacto-en-el-presente-del-cultivo/?utm_source=chatgpt.com