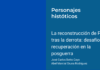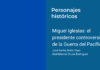Artículo de información
José Carlos Botto Cayo
30 de julio del 2025
Nadie sabía su nombre, y él tampoco lo recordaba con claridad. Había nacido en alguna ciudad que olía a sal y cemento húmedo, con calles que se borraban en la memoria como frases de un libro que se lee al amanecer. Lo único que quedaba en pie dentro de sí era esa necesidad irracional, tierna y dolorosa, de escribir un poema que no llegaba nunca. Lo sentía en las mañanas, como un aliento cálido que se posaba sobre su pecho, y en las noches como un rumor de hojas secas que caminaban solas por el pasillo. Cada vez que se sentaba frente al papel, cada vez que tomaba el lapicero o acariciaba las teclas de su máquina de escribir —una Remington heredada de un abuelo callado—, el poema huía. No había forma de capturarlo. Se escurría. Se disolvía. Como la niebla en una ventana.
Era aún muy joven cuando empezó a sentir esa sensación. La del poema que no podía nacer. Tenía apenas trece o catorce años cuando comenzó a notar que las palabras le llegaban con una fuerza torrencial mientras caminaba, mientras veía llover, mientras escuchaba el llanto de su madre o el ruido de los trenes desde la estación. Poemas enteros, con su ritmo, sus imágenes, sus metáforas brillantes, danzaban dentro de su mente como peces de oro en un estanque. Pero al intentar escribirlos, algo se quebraba. La tinta nunca era suficiente. La frase inicial, que en su cabeza sonaba perfecta, al ser puesta en el papel se convertía en un pájaro herido. Lo miraba, lo leía, y sentía vergüenza. ¿Dónde había quedado el fulgor que lo había deslumbrado instantes antes?
Con el paso de los años, esa sensación se volvió parte de su respiración. El poema no escrito. El poema que se construía como un castillo de niebla dentro de su pecho, pero que no podía atravesar el umbral de lo visible. Algunos amigos —pocos— le decían que quizás era miedo, una suerte de cobardía ante la página en blanco. Otros le aconsejaban beber más, salir más, dejar de pensar tanto. Pero ninguno entendía. No era falta de voluntad. No era temor. Era algo más profundo, más inasible. Como si su alma estuviera hecha para imaginar, pero no para concretar. Como si las musas solo le rozaran los labios pero nunca lo besaran por completo.
Así fue creciendo. Se volvió adulto con una carpeta llena de papeles en blanco y una cabeza atiborrada de versos que nadie conocería. Se volvió un hombre silencioso, de esos que caminan por la calle como si cargaran un secreto. En su cuaderno de notas había más tachaduras que frases legibles. En los márgenes, dibujos de espirales, casas flotantes, figuras que se parecían a ella: la mujer de sus sueños. Porque sí, había una mujer. No tenía nombre ni rostro definido. Era más bien una presencia. Una sombra de luz que se aparecía en sus pensamientos cuando la soledad era honda. Era la destinataria imaginaria de todos esos poemas que nunca se escribieron.
Cada vez que imaginaba un poema, ella aparecía en algún rincón. Como una lectora fantasmal. Como una musa sin carne. A veces estaba sentada frente a una ventana, con el cabello desordenado y una taza de café humeando en las manos. Otras, caminaba entre los árboles de un parque antiguo, con las hojas secas cayendo a su alrededor. Él la miraba desde la distancia de su mente, y le leía en silencio el poema que no escribía. A ella no le importaba que no estuviera en el papel. Lo sentía igual. Lo sabía.
Con los años, entendió que no todos están hechos para escribir. Algunos están hechos para soñar. Para guardar dentro de sí la semilla intacta de lo que podría ser. Se convirtió en un jardinero de lo invisible. Iba por el mundo cultivando imágenes que solo florecían dentro de su pecho. Y aunque esa imposibilidad le dolía como una espina antigua, también le daba sentido. ¿Qué hubiera hecho si pudiera escribirlo todo? ¿Dónde habría ido su deseo? ¿Dónde quedaría esa llama inextinguible que lo mantenía despierto por las noches?
Era un poeta sin poemas, pero un poeta al fin. Porque en cada esquina encontraba una metáfora, en cada mirada un verso inacabado. Aprendió a vivir con esa frustración como quien vive con una cicatriz: la acariciaba, la respetaba. Incluso comenzó a amar esa limitación. Porque gracias a ella, veía el mundo con una intensidad que otros no alcanzaban. Mientras todos corrían, él se detenía a ver cómo una hoja caía lentamente en otoño, y en ese descenso le nacía una emoción tan grande que casi lo hacía llorar. Pero no escribía. Cerraba los ojos y la guardaba.
Una vez, cuando ya pasaba los cuarenta, intentó publicar algo. Reunió sus mejores frases, sus intentos, sus fragmentos más logrados, y los llevó a una editorial pequeña. El editor, un joven entusiasta, le dijo que había belleza, pero que todo estaba incompleto. “Falta cuerpo”, le dijo. “Falta estructura”. Y él lo supo. Era cierto. Porque sus poemas no eran poemas. Eran ruinas. Cimientos. Indicios de una belleza más grande que no sabía construir. Agradeció al editor y volvió a su casa sin resentimiento. Sabía que no se trataba de publicar. Nunca se había tratado de eso.
Ya con el cabello cano y la voz más ronca, caminaba por los mismos parques, por las mismas calles que lo vieron crecer, y seguía viendo versos en el aire. A veces se le escapaban lágrimas. No de tristeza, sino de plenitud. Porque entendía que lo suyo no era crear para mostrar, sino para sostenerse. Que en esa lucha perpetua por atrapar un poema que se escapaba siempre, había construido una vida. No una vida reconocida, ni aplaudida, pero sí profundamente sentida.
Un día, mientras se servía un café, pensó que quizás había logrado escribir el poema perfecto. No en papel, no con palabras. Sino en el modo en que había vivido. En esa mirada que sabía detenerse. En ese amor callado hacia una mujer que no existía más que en su mente. En esa fidelidad a la belleza que no exige aplausos. Pensó eso y sonrió.
Y fue entonces que la idea del poema dejó de doler. Ya no importaba no poder escribirlo. Porque lo había vivido. Porque cada uno de esos versos que no llegaron al papel habían tejido su alma. No había páginas publicadas, ni premios, ni lectores. Pero había algo más: una vida poética. Una vida atenta, vibrante, secreta.
Y cuando llegó la noche, y la brisa acariciaba las cortinas como si fueran las sábanas del tiempo, el poeta se sentó frente al papel una vez más. Pero esta vez, no intentó escribir. Solo dejó el lapicero a un lado, cerró los ojos, y escuchó en silencio ese poema eterno que lo había acompañado desde niño. No tenía rima. No tenía título. Pero era suyo. Completamente suyo.
Y eso, al final, fue suficiente.