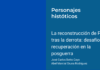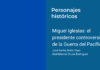Artículo de información
José Carlos Botto Cayo
16 de julio del 2025
Aún se oyen, en ciertas tardes con olor a geranio seco, las ruedas invisibles de las bicicletas en la Huaca Juliana (como le llamábamos). Entre los adobes calcinados por siglos y las sombras de los Lima eternizados en la tierra, hay una historia que no se ha terminado de contar. La escribieron, sin saberlo, un puñado de muchachos con los jeans rotos y los corazones encendidos por la furia y la maravilla de vivir. Esta es la historia de Alberto, Jorge, Juan, Mónica, Sonia y María. Hijos de Miraflores, sí, pero también hijos de una Lima herida, que en los años ochenta temblaba por las bombas y resistía con rock y ternura en los rincones más inesperados.
Alberto fue el primero en entrar. No por rebeldía, sino por necesidad. Vivía en un edificio a dos cuadras de la Huaca, y la ventana de su cuarto daba justo hacia la loma arenosa que parecía, en aquellos años, más un montículo abandonado que una joya arqueológica. Un día de verano de 1982, cuando tenía apenas diez años, salió con su bicicleta azul —una Caloi desgastada heredada de su primo— y decidió cruzar el umbral de la historia. Nadie vigilaba. No había cercas. Solo el sol y un silencio antiguo. Empezó a dar vueltas, a sentir el crujido de la tierra bajo sus ruedas, y sin saberlo se convirtió en el primer jinete del crepúsculo.
Poco después llegó Jorge, el de las bromas infinitas y el cabello desordenado. Siempre tenía un cassette en el bolsillo. Led Zeppelin, Deep Purple, algo de Charly García grabado en la radio. Eran tiempos en que la música viajaba de mano en mano, envuelta en cintas, secretos y declaraciones de amor que nadie se atrevía a pronunciar. Jorge colocaba un parlante portátil en su mochila y sonaba «Smoke on the Water» mientras recorrían los pasadizos entre los muros de barro. Era una escena casi mágica: un santuario precolombino convertido en circuito juvenil, un templo invadido por el eco de guitarras eléctricas y carcajadas sinceras.
Juan, el más callado, tenía una manera extraña de mirar el mundo. Su padre había desaparecido una noche en Ayacucho y nadie hablaba de ello en casa. Juan lo contaba con los ojos, con las manos en los bolsillos y las palabras que no decía. En la Huaca encontraba algo parecido a un hogar. Allí podía cerrar los ojos, recostar la cabeza sobre una piedra milenaria y dejar que el tiempo lo arrullara. Cada vez que llegaban los apagones —y por aquellas épocas— él decía que el mundo se parecía a su casa: oscuro, pero con estrellas que se encendían en la memoria.
Las chicas llegaron una tarde de abril, como un remolino que trajo perfume, preguntas y coraje. Mónica era la más osada. Tenía catorce años y un walkman que protegía como si fuera una reliquia. Lo cargaba con baterías importadas que su tío traía de Tacna. En su cinta sonaba «Highway to Hell», y pedaleaba como si fuera a encontrarse con el mismo AC/DC al final de la rampa. Sonia, en cambio, era la más dulce, la que llevaba una libreta y escribía poemas bajo la sombra de los muros. Decía que cada ladrillo de la Huaca era una sílaba enterrada. María, la más pequeña, apenas tenía doce años, pero ya leía a Mario Vargas Llosa y escribía cartas que nunca enviaba.
Así se fueron armando los días. Llegaban después del colegio, con los uniformes arrugados y el alma suelta. Dejaban las mochilas en la base de una antigua rampa, subían como si escalaran montañas sagradas, y se lanzaban en sus bicicletas como dioses menores. La Huaca, que entonces no tenía guardianes ni turistas, se convirtió en su refugio, en su pista secreta, en su espacio de libertad. Allí no llegaban los gritos de los noticieros, ni el miedo que se respiraba cuando las sirenas cortaban la noche. Allí eran libres, aunque fuera por una hora.
Mientras Lima ardía en incertidumbre, ellos creaban un mundo nuevo con cada rodada. El terrorismo golpeaba más cerca cada mes. Una vez, mientras Sonia escribía un verso sobre la piel del adobe, escucharon una explosión no tan lejana. Se miraron en silencio. Alberto bajó del muro y dijo: «Hoy llegaron a Angamos». Nadie respondió. Solo siguieron pedaleando. Porque en la infancia uno no sabe cómo reaccionar al miedo. Solo se sigue. Y en ese seguir está la forma más pura del coraje.
Los padres sabían poco, o fingían no saber. Muchos estaban atrapados entre el trabajo y la desazón, tratando de entender un país que se desmoronaba sin pausa. Algunos habían luchado en las calles en los setenta, otros votaron por un cambio y recibieron metralla. Pero los chicos… los chicos solo querían vivir. Con una canción en la radio, un beso escondido en el callejón, una bicicleta con los frenos gastados, y una Huaca que los acogía como si siempre hubiera sabido que eran parte de su historia.
En una tarde gris de invierno, Jorge llegó con un nuevo cassette: Charly en vivo. Sonó «Los Dinosaurios» desde el fondo de la mochila y los detuvo a todos -“Los amigos del barrio pueden desaparecer”-. Mónica bajó del manubrio – Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle– . Sonia dejó de escribir – Los amigos del barrio pueden desaparecer-. Alberto se quitó la gorra – La persona que amas puede desaparecer -. Juan, como siempre, solo miró – Cuando el mundo tira para abajo. Es mejor no estar atado a nada “. María, sin decir nada, soltó una lágrima. Porque aunque aún eran niños, entendían —sin palabras— que algo se estaba acabando. No sabían bien qué, pero lo intuían. Como se intuye el final del verano, el adiós de una madre, el amor que aún no empieza (García, 1983).
Y así siguieron. Con cada año que pasaba, alguno faltaba. Alberto se mudó con su madre a Barranco. Jorge se fue a vivir a Estados Unidos. Juan dejó de aparecer. Decían que su madre no quería que saliera. Mónica cambió su bicicleta por una guitarra. Sonia publicó un poema en una revista escolar. María creció y un día volvió sola a la Huaca, ya cerrada al público, ya vigilada, ya sin huellas de ruedas.
Pero en su memoria aún giraban las bicicletas. Aún sonaba Charly. Aún Jorge reía. Aún Juan guardaba silencio. Aún Sonia escribía. Aún Mónica desafiaba al mundo con su walkman. Y Alberto… Alberto pedaleaba hacia el sol con una gorra azul y un grito de alegría que rompía el polvo del tiempo.
Porque hay historias que no mueren. Se entierran, como las ciudades antiguas. Se cubren de olvido, de modernidad, de carteles turísticos. Pero si uno escucha con atención, si uno se detiene en una tarde cualquiera frente a la Huaca Juliana, entre la bulla de los autos y el rumor de los turistas, puede oírlas. Las risas. Las canciones. El zumbido de una bicicleta. Y la voz de un niño que grita, como quien funda un país:
«¡Vamos de nuevo, que ya no hay nadie vigilando!»
Y entonces el crepúsculo vuelve a arder.
Referencias
García, C. (1983). Los dinosaurios. Argentina: Clics modernos.