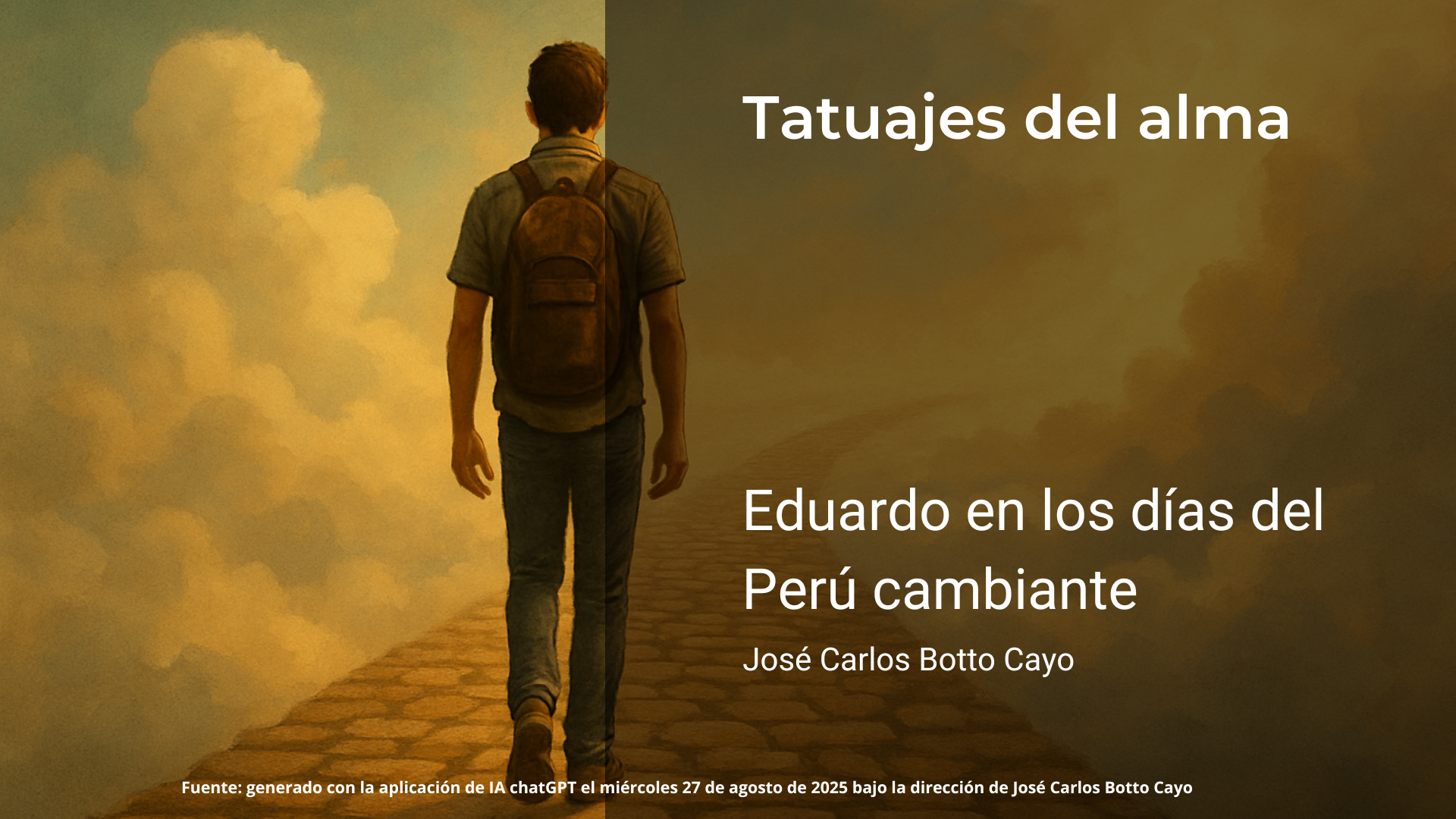Artículo de información
José Carlos Botto Cayo
27 de agosto del 2025
Eduardo nació a la sombra de un Miraflores que todavía respiraba el aire de los setenta como si fuera una promesa infinita de tardes soleadas, bicicletas en el malecón y cineclubes que parecían abrirle la ventana del mundo a los jóvenes que empezaban a asomar la cabeza fuera de las casas tradicionales. Su infancia estuvo marcada por el olor a anticucho en las esquinas, por la cancha que se compraba en bolsitas de papel al salir del cine y por el ruido metálico de los tranvías que ya eran un recuerdo, pero que en su casa todavía evocaban con nostalgia los mayores. En Tarapacá, en las casas alineadas que parecían hablar entre sí, Eduardo aprendió que Lima era a la vez un refugio y un misterio: un lugar donde los vecinos se saludaban por la mañana y al mismo tiempo comentaban con discreción los rumores de la política, los cambios de gobierno, los nuevos decretos que siempre caían como sorpresas incómodas. Ser niño en los setenta era escuchar a escondidas los partidos de fútbol en una radio de pilas, oír el eco de la voz de Velasco en las sobremesas de los adultos, sin entender del todo que la patria misma estaba girando de dirección bajo sus pies.
En aquellos primeros años, lo que marcaba su mundo no eran los discursos, sino las rutinas: la bicicleta heredada de un primo mayor, el sonido de Gerardo Manuel en la televisión presentando canciones que abrían la imaginación como portales eléctricos, los domingos de misa en San Antonio donde los mayores se esmeraban en mantener la compostura, y las tardes en que, junto con otros niños del barrio, se atrevían a entrar en las huacas como si fueran castillos de aventuras. Miraflores, con sus calles arboladas y sus casonas que todavía resistían, era el universo que le enseñó a mirar, a correr y a soñar. Crecer allí era sentir que había una continuidad con los abuelos, con los padres, con una Lima que parecía inmutable aunque ya empezaba a resquebrajarse en las noticias que los adultos comentaban en voz baja.
Cuando llegaron los ochenta, Eduardo ya no era un niño ingenuo: era un adolescente que comprendía que el país estaba entrando en un torbellino. La violencia comenzó a hacerse sentir en las noticias, pero también en las noches de apagón, cuando las velas se convertían en el único amparo y las explosiones lejanas recordaban que la ciudad ya no era un refugio intocable. En el colegio, los profesores hablaban con cautela; en la calle, los vecinos repetían consejos: no salgas tarde, no camines solo, cuida tu mochila. Eduardo creció con esa mezcla de miedo y rebeldía, escuchando a Charly García y a Led Zeppelin en cassettes que se prestaban como tesoros, mientras intentaba ignorar que cada semana alguien comentaba de un asalto, de un coche bomba, de un amigo que se había ido del país buscando aire más limpio. Fue la época en la que la política dejó de ser rumor y se convirtió en amenaza: se hablaba de Sendero Luminoso como si fueran fantasmas, y de pronto el fantasma era real, estaba en la esquina, en los titulares, en las conversaciones de sobremesa.
Pero en medio de todo eso, la adolescencia también le regaló a Eduardo sus primeras escapadas: ir a los pinballs en la Avenida Larco, perder monedas en máquinas que eran templos de color y sonido, entrar a cines que todavía resistían la avalancha de la televisión y descubrir películas que le enseñaban otros mundos posibles. Miraflores, con sus cafés bohemios y sus discotecas donde empezaba a sonar el rock en español, se convirtió en la trinchera donde Eduardo aprendió que sobrevivir también significaba reír, bailar y soñar a pesar del miedo. Fue en esos años que entendió que el Perú era un país capaz de mezclar tragedia y esperanza en la misma calle, en la misma noche. Y en cada apagón, mientras la vela se derretía lentamente, Eduardo pensaba que crecer en ese lugar significaba aprender a soportar la oscuridad sin dejar de buscar la música.
Los noventa lo encontraron como joven adulto, y con ellos llegó el terremoto político: el fujigolpe. Eduardo, como tantos, miró en la televisión cómo se disolvían instituciones y se imponía una nueva forma de gobierno. Había un aire de alivio en algunos sectores —la promesa de orden en medio del caos— pero también una sombra que crecía: la del autoritarismo, la de un país que parecía entregarse a la mano dura como solución. Eduardo ya trabajaba y estudiaba, ya tenía que hacerse cargo de su propio sustento, y comprendió que sobrevivir en el Perú significaba también aprender a navegar entre discursos y silencios. Era la época de la hiperinflación reciente, de los billetes que perdían valor casi al ritmo en que salían de los cajeros, y del miedo latente que todavía se respiraba en las calles. Sin embargo, también fue el tiempo en que Miraflores empezó a llenarse de nuevos negocios, de cafés, de librerías renovadas, de un aire de modernidad que contrastaba con la dureza de la política nacional.
En esos años, Eduardo caminaba por Larco y veía cómo los carteles luminosos empezaban a multiplicarse, cómo la juventud buscaba refugio en la música y en la moda que llegaba con cierto retraso desde el extranjero. Recordaba a sus abuelos hablando de épocas en que todo parecía estable, y no podía evitar sentir que el Perú era un país condenado a reinventarse en cada década. El fujigolpe, las capturas de líderes terroristas, la promesa de estabilidad económica a cambio de libertades recortadas: todo era parte del paquete que le tocaba vivir. Pero Eduardo resistía con lo que había aprendido en su infancia y adolescencia: la capacidad de sobrevivir, de encontrar en la vida cotidiana un resquicio de alegría, en una reunión con amigos, en una guitarra que circulaba por las manos, en la persistencia de Miraflores como refugio cultural frente al caos del país.
Cuando llegó el 2000 y, más aún, la década del 2010, Eduardo ya había aprendido que vivir en el Perú era aceptar la paradoja: un país capaz de las mayores crisis y, al mismo tiempo, de las más sorprendentes recuperaciones. Vio cómo el régimen de Fujimori caía entre acusaciones y revelaciones de corrupción, cómo se abría un espacio de transición democrática, cómo la economía empezaba a crecer con estabilidad, cómo Lima se llenaba de edificios, centros comerciales y restaurantes que parecían anunciar que el país había entrado en otra etapa. Eduardo, ahora padre, veía a sus hijos crecer en un Miraflores que todavía mantenía algo de su tradición, pero que ya se parecía más a una ciudad global que a aquel barrio de casas bajas y bicicletas de su infancia. Entendió que la supervivencia de su generación había sido el puente que permitía a la siguiente vivir con menos miedo y más oportunidades.
El presente lo encuentra con una mirada madura. Ha visto pasar gobiernos de todos los colores, ha escuchado las promesas repetidas de estabilidad, ha soportado los vaivenes de la política peruana que nunca deja de ser un espectáculo de sorpresas. Pero también ha aprendido que, en medio de todo, el Perú se mantiene como un lugar abierto de posibilidades, un país que cambia y resiste, un país donde el tiempo nunca se detiene. Eduardo camina por el malecón y ve a los jóvenes correr, patinar, pasear en bicicleta por ese puente que une Miraflores con Barranco, y piensa que, a pesar de todo, hay una continuidad: la vida sigue, las generaciones se suceden, la ciudad se transforma pero no se extingue. Él, que aprendió de niño a sobrevivir a los apagones, que creció en la adolescencia con el ruido de las bombas, que en la juventud vio el rostro duro del autoritarismo y que ahora presencia la apertura del país al mundo, sabe que la lección final es esa: sobrevivir en el Perú significa aprender a sonreír incluso en medio de la incertidumbre.