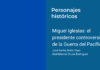Artículo de opinión
José Carlos Botto Cayo
8 de octubre del 2025
Carlos aprendió temprano a no cruzar la pista en diagonal. Su padre, un hombre de manos curtidas y camisa planchada los domingos, le repetía que la línea recta era la distancia más corta entre el propósito y el resultado. “Camina por la vereda, mira a los dos lados, respeta el semáforo.” No era solo una lección de tránsito; era un modo de habitar el mundo. En un país donde los presidentes parecían velas que se consumían en cumpleaños ajenos, esa fe en el semáforo —en su rojo y su verde— lo sostuvo como una cuerda tensa sobre el vacío.
En Lima, la política cambiaba de rostro casi cada año, una suerte de desfile de máscaras donde el telón jamás terminaba de caer. Se decía, a media voz, que era un milagro que la economía siguiera andando, como si hubiese aprendido a respirar con pulmón propio, separada del gobierno por una membrana invisible de costumbres, contratos y mercaderes que no aceptaban el caos como rutina. En las calles, el ruido: mototaxis, mercados, bocinas. En las escuelas, un cansancio antiguo: pizarras sin tiza suficiente, profesores con sueldos delgados, autoridades más pendientes del sello que del aula. Y, sin embargo, en ese mismo país, sobrevivían bibliotecas familiares, abuelas que ordenaban fotos por años, vecinos que barrían la vereda a las seis de la mañana como un acto de fe.
Carlos creció en ese claroscuro. Estudió lo que pudo, trabajó donde lo dejaron y, desde temprano, supo que había dos bandos: los que seguían el sistema y los que creían que la astucia era un atajo moral. Él eligió lo primero, quizá por terquedad, quizá porque intuía que ningún edificio se sostiene si cada ladrillo decide improvisar. Los amigos se lo decían con cariño: “Eres cuadrado, hermano.” Él sonreía, con esa sonrisa modesta de quien prefiere la pala al megáfono. Ser “cuadrado” era, para él, honrar la esquina, no derribarla.
Con los años, el mundo digital se convirtió en plaza pública y laberinto. Las redes eran un griterío de vendedores ambulantes, pero también una biblioteca de Alejandría en los bolsillos. La inteligencia artificial irrumpió como una ola alta. A muchos los deslumbró; a otros, los asustó. Carlos vio otra cosa: vio un taller con herramientas que podían afilarse o convertirse en armas, según la mano que las tomara. Vio también la misma fractura que agrietaba la política y la escuela: unos querían saltarse los pasos; otros pedían un manual, un orden, un catecismo laico de procedimientos.
Una tarde, de regreso a casa por la Vía Expresa, miró las líneas amarillas como partituras de una orquesta disciplinada. Le pareció que el país necesitaba exactamente eso: compás. No un látigo, no la rigidez sin alma, sino ritmo. Pensó que la fe no es un grito sino una constancia. Y en ese pensamiento cabeceó la idea que lo cambiaría todo: una empresa que no vendiera “magia” de IA, sino soluciones con reglas; que en cada proyecto incluyera no solo el algoritmo sino el semáforo, no solo el modelo sino el método, no solo el resultado sino el registro: quién tocó qué, por qué, cuándo y bajo qué límites.
La llamó Oficio. Fue un guiño a su padre y a esa vieja palabra que está a medio camino entre trabajo y vocación. Reunió a tres socios: Lucía, ingeniera de datos con obsesión por las bitácoras; Miguel, abogado que creía en los contratos como en los sacramentos; y Rosa, profesora de secundaria que había sobrevivido a décadas de aulas sin tizas, experta en convertir caos en currícula. No eran un equipo cool de fotos con post-its fluorescentes. Eran artesanos: cada uno llevaba, en el maletín, una tradición.
—Vamos a construir para el Perú —dijo Carlos en la primera reunión, en una sala de cowork con café honesto—. Pero vamos a hacerlo con el volumen bajo y la ética alta. Aquí no vendemos promesas. Vendemos procedimientos.
La primera prueba llegó desde un conglomerado de supermercados que quería “agentes autónomos” respondiendo reclamos a toda hora. El gerente hablaba de “despliegues ágiles”, “scrums”, “sprints”. Carlos asentía, pero lo primero que puso sobre la mesa fue un esquema simple: entrada, proceso, salida, control. Lucía añadió: trazabilidad; Miguel: responsabilidad; Rosa: capacitación. El gerente frunció el ceño: “Suena lento.” Carlos contestó con la serenidad de quien ha visto caer casas apuradas: “Suena seguro.” Aceptaron el piloto, a regañadientes.
Trabajaron tres semanas sin anunciarlo en redes. Juntaron datos limpios, definieron límites de decisión para los agentes, bloquearon respuestas que olieran a improvisación, y diseñaron un tablero claro para que un humano —un responsable con nombre y apellido— pudiera detener la máquina si el semáforo se ponía ámbar. Cuando el sistema salió a producción, no hubo fuegos artificiales. Hubo silencio. Y al final del mes, hubo números: menos quejas, tiempos de respuesta medidos en minutos, no en horas, y —sobre todo— ausencia de titulares escandalosos.
El gerente volvió, con un respeto nuevo en la mirada: “Quiero que hagan lo mismo en finanzas.” Allí, Carlos fue más cauto. “En finanzas no basta el semáforo; hace falta la valla y el policía.” El gerente sonrió, creyendo que era una metáfora. No lo era. Miguel preparó contratos robustos; Lucía montó un registro de auditoría que no permitía borrar trazas; Rosa diseñó un curso para los analistas, enfatizando el sentido común por encima del entusiasmo tecnológico. Y otra vez el ritmo: entrada, proceso, salida, control.
Oficio creció por recomendación, no por ruido. Había algo casi anticuado en su modo de operar, una reverencia por la firma manuscrita, por el acta, por la conversación sin atajos. Sus clientes al comienzo se desesperaban: “¿De verdad necesitamos un comité ético para un chatbot?” Carlos respondía: “No lo llamemos comité ético si le incomoda. Llámelo mesa de adultos.” Y explicaba: “Las máquinas hacen lo que les pedimos con la eficiencia de un viento. Por eso hay que saber a qué árboles soplar.” No evangelizaba; solo durante los proyectos, les enseñaba —como su padre con el semáforo— a mirar a los dos lados.
El país seguía siendo una cuerda floja colgada sobre un río turbulento. Cambiaba el ministro, cambiaba la consigna. Los noticieros variaban el orden de las secciones; lo único fijo era el tráfico de las seis. Pero algo, muy lentamente, parecía ajustar el foco en ciertos sectores: allá una empresa adoptaba una política de IA con límites claros; aquí una escuela incorporaba un módulo de alfabetización digital que no era moda sino oficio. Carlos y su equipo no se atribuían esas primicias. Sabían que el verdadero impacto del orden es anónimo, como el trabajo bien hecho en la sombra.
Un día, los llamaron de una universidad pública. Querían “modernizarse”. Carlos aceptó con una condición: que el proyecto arrancara con un mapa de procesos hecho por los mismos profesores y administrativos. Hubo resistencia. “Para eso les pagamos a ustedes.” Carlos negó con la cabeza: “Para que les dejemos un método que funcione cuando nos vayamos.” Rosa se sentó con los docentes a construir una gramática: ¿qué problema? ¿qué evidencia? ¿qué dato necesitamos? ¿qué no haremos, aunque se pueda? La sala tenía sillas viejas y ventanas que daban al ruido. Pero en una de esas tardes, alguien propuso que los agentes para gestión estudiantil tuvieran límites claros: jamás responder sobre calificaciones en curso; jamás tomar decisiones disciplinarias; jamás sustituir la entrevista humana para becas. Se escribió, se firmó, se implementó. El primer mes, los reclamos bajaron. El segundo, los estudiantes dejaron de sentir que “nadie leía sus mensajes”: sabían que leía una máquina con límites y un humano con responsabilidad. No era una revolución. Era una promesa cumplida.
—¿No te frustra el ritmo? —le preguntó Lucía a Carlos una noche, bajando las escaleras del edificio con lámparas amarillas—. Otros crecen más rápido.
—La casa se levanta a ladrillos, no a luces —respondió él—. Y el país, si va a salir de este mareo, tendrá que aprender la coreografía del procedimiento.
El caso más difícil llegó desde un ministerio. Querían usar IA para clasificar expedientes con apuro. Sonaban como sirenas de barco: “necesitamos automatizar ya”. Miguel fue el primero en hablar: “Automatizar sin limpiar datos es contratar un incendio.” Hubo impaciencia. Carlos pidió ver la bodega: montañas de papeles, PDFs escaneados a distintos DPI, nombres escritos con variaciones infinitas. Ofrecieron un trato que casi les cuesta el contrato: seis meses solo de orden. Estandarización, taxonomía, limpieza. Nada de “agentes” hasta que el archivo cantara como un coro. Les llamaron anticuados, puristas, lentos. Aún así, el viceministro —un hombre de bigote pulcro y mirada cansada— aprobó el plan porque algo en esa terquedad le recordó a su padre, que alguna vez le enseñó a subir mangas para lavar el auto antes de hablar de viajes largos.
Los seis meses fueron monásticos. Rosa entrenó a un equipo que no sabía que sabía: archivistas que habían soportado décadas de polvo; jóvenes que creían que “datos” era una palabra de moda y descubrieron que era una disciplina de paciencia. Al final, pusieron el primer agente. No clasificaba milagros; clasificaba bien. Al segundo mes, lo auditaron y corrigieron sesgos. Al cuarto, se convirtió en un aliado más: ni héroe, ni villano; un empleado silencioso. Cuando llegó la rotación política de siempre, el sistema siguió funcionando porque la partitura estaba escrita, y cualquiera que leyera con cuidado podía tocarla.
Carlos, a veces, se sentaba en el borde de su cama a pensar en su madre y en la feria de los domingos, en los plátanos ordenados por tamaño y color. “Las cosas hablan si uno las pone en su sitio”, solía decir ella. Había algo profundamente conservador —y profundamente humano— en esa intuición: el orden no como rigidez, sino como una forma de respeto. A los datos, a las personas, a los procesos, al país. No se trataba de idolatrar el ayer, sino de reconocer que toda novedad que desprecia el oficio termina mordiéndose la cola.
Un mediodía, al salir de una reunión en San Isidro, Carlos cruzó por el crucero peatonal siguiendo el verde. A mitad de camino, el semáforo parpadeó. Un mototaxi quiso ganar el amarillo. Carlos se detuvo, sin dramatismo, y dejó que la máquina pasara con su prisa. Observó que el conductor llevaba a un niño dormido, la cabeza apoyada en el brazo de su madre. “Todos tenemos apuros que no conocemos”, pensó. Y se acordó del ministerio, de la universidad, del supermercado, de su padre, de la lámpara amarilla en la oficina. El país era ese cruce: ansioso, vivo, lleno de responsabilidades que se rozan y de urgencias que no admiten sermones. Por eso, más que nunca, el semáforo.
Esa tarde, Oficio recibió un correo: una cooperativa escolar de provincia quería orientación para usar IA en sus trámites, pero sin perder “el toque humano”. No pedían milagros ni promesas grandilocuentes. Pedían un manual. Carlos respondió con un documento sencillo: Principios para no perder el rostro. Decía, entre otras cosas: “Ningún agente hablará en primera persona como si fuera el director. Ningún agente decidirá sanciones. Todo agente deberá identificarse como herramienta. Toda interacción tendrá un responsable humano visible. Todo proceso tendrá salida de emergencia. Y, sobre todo, ninguna tecnología reemplazará el rito de la reunión de padres.”
La cooperativa aceptó y meses después le enviaron una foto: un escritorio de madera, una computadora encendida con una interfaz sobria, una lista de tareas con check azul, y al lado una pizarra con tiza blanca donde se leía, en trazo firme: “Horarios de tutoría: miércoles y viernes.” Carlos sonrió. En la pared, un crucifijo sencillo y un retrato antiguo del fundador de la escuela parecían mirar la escena con esa mezcla de severidad y ternura que solo conceden los símbolos cuando se les honra sin vergüenza.
Años después, Oficio ya no era una startup. Seguía sin “mascota” ni slogans; seguía con café honesto y reuniones que empezaban a la hora. Habían aprendido a delegar sin entregar el alma. Sus agentes no parecían robots con ojos; eran diagramas, registros, flujos; eran silencios bien programados. La ciudad, siempre difícil, seguía cambiando ministros; la economía, testaruda, seguía andando; las escuelas, poco a poco, sumaban letras a sus pizarras. Y en medio de todo, algunos clientes, al despedirse, repetían un elogio raro en tiempos de alharaca: “Con ustedes, no me asusto.”
Una noche de invierno, Lucía le llevó a Carlos un cuaderno con tapas duras. En la portada, en letra manuscrita, se leía: “Libro de Oficio”. Era una antología de procedimientos, errores y aciertos; un rosario de proyectos contados con humildad. En la última página, Rosa había escrito una frase que parecía venir de otro siglo y, sin embargo, pertenecía al siguiente: “La tecnología cambia rápido; lo que sostiene es lento.”
Carlos lo leyó en silencio. Afuera, la ciudad respiraba con su mezcla de cansancio y esperanza. La política seguiría tropezando; la economía seguiría andando con su propio latido; la escuela seguiría batallando por letras que no se borren con la primera lluvia. Él, por su parte, haría lo único que sabía: mantener el compás. Ser “cuadrado” no como insulto, sino como homenaje a la esquina que sostiene la casa. Y enseñar, cada vez que hiciera falta, la vieja lección del semáforo: mirar a los dos lados, cruzar cuando toca, y recordar que el orden —lejos de ser una cárcel— puede ser la música que permite bailar sin pisarnos.
En el borde de la noche, antes de apagar la luz, pensó en el país como en un taller inmenso, lleno de herramientas nuevas y de manos antiguas. El trabajo no era elegir entre unos u otras, sino lograr que se reconozcan y se respeten. Acomodó el cuaderno en el cajón, junto a una foto de su padre planchándose la camisa, y murmuró, casi como una oración: “Que la inteligencia, antes que artificial, sea decente.” Luego cerró los ojos. Mañana, a las seis, alguien volvería a barrer la vereda. Y Oficio —con su oficio— abriría la puerta.