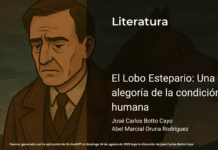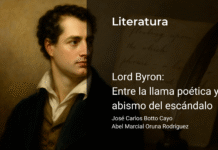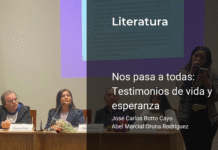Artículo de información
José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez
9 de junio del 2025
Alberto Hidalgo es una de esas figuras de la literatura peruana que incomodan al canon pero que resultan imprescindibles. Desde comienzos del siglo XX, su obra poética, marcada por una actitud rupturista y una necesidad permanente de explorar nuevos lenguajes, abrió paso a formas de expresión que desafiaban los moldes tradicionales. Poeta, narrador, ensayista y polemista, Hidalgo no solo escribió versos: construyó una actitud frente al mundo, un modo de ver y decir que atravesó sus libros, sus gestos y sus provocaciones. Su poesía, más que una forma de arte fue un ejercicio de disidencia (Trujillo Carrasco, 2022).
Nacido en Arequipa en 1897 y fallecido en Buenos Aires en 1967, Alberto Hidalgo vivió a contracorriente. Desde muy joven publicó libros que ya mostraban su interés por desmontar el lenguaje decorativo. Fundó revistas, participó en movimientos vanguardistas, escribió con Borges y Huidobro, y mantuvo una postura crítica frente a las estructuras de poder. Su método poético, al que llamó simplismo, reducía el poema a su núcleo esencial: metáfora pura, sin ornamento ni adjetivación gratuita. Así, su legado no solo está en los libros que dejó, sino en la libertad con la que los escribió (Pantigoso Pecero, 2018).
Primeras rupturas y la aparición del simplismo
Alberto Hidalgo inició su carrera literaria con una voluntad clara de cuestionar la tradición. En 1916, con apenas 19 años, publicó Arenga lírica al emperador de Alemania, un poemario que ya revelaba una voz crítica e irónica, distinta del tono dominante en la poesía peruana de la época (Trujillo Carrasco, 2022). Esta actitud se mantendría en sus siguientes obras, como Panoplia lírica (1917) y Cromos cerranos (1918), donde la palabra se vuelve arma contra la solemnidad literaria (Pantigoso Pecero, 2018).
Fue en los años veinte cuando Hidalgo definió el corazón de su propuesta estética: el simplismo. En Simplismo: poemas inventados (1925), expuso con claridad su rechazo al exceso verbal. Para él, la poesía debía eliminar todo lo superfluo y llegar a una expresión esencial, directa, sin adjetivos que disimulen la imagen (Forster, 1973). Su propuesta lo distanció de sus contemporáneos, pero le ganó un lugar como pionero del vanguardismo en el mundo hispano (Yufra, 2022).
El simplismo no fue una escuela ni un movimiento colectivo, pero sí dejó huella. Hidalgo defendió esta técnica hasta el final de su vida, y aunque pocos la siguieron de forma estricta, su ejemplo abrió una puerta a formas más libres, más sintéticas, más despojadas de la retórica habitual (Forster, 1973). En muchos sentidos, fue un adelantado, un poeta que escribió para el futuro más que para su época (Piñán Alarcón, 2022).
Su cercanía con las vanguardias europeas y americanas lo mantuvo en diálogo constante con otros innovadores. Participó junto a Borges y Huidobro en la publicación del Índice de la nueva poesía americana (1926), una antología que reunía voces del continente comprometidas con el cambio. Allí, Hidalgo no solo fue incluido, sino reconocido como uno de los pilares del nuevo decir (Yufra, 2022).
Obras clave y compromiso radical
Durante su carrera, Hidalgo publicó más de treinta títulos entre poesía, narrativa y ensayo. Su obra incluye libros como Muertos, heridos y contusos (1930), Los sapos y otras personas (1927) y Joyería (1929), donde experimentó con narraciones breves cargadas de simbolismo y crítica social (Pantigoso Pecero, 2018). Pero fue con sus poemarios donde alcanzó mayor profundidad y coherencia estilística (Forster, 1973).
En libros como Poesía inexpugnable (1962) o Carta al Perú (1953), el poeta refuerza su tono provocador. No solo cuestiona la poesía tradicional, sino también al poder político, a la religión y a la hipocresía social. Hidalgo no se limitó a experimentar con la forma: también fue radical en el contenido. La poesía, para él, no era evasión sino confrontación (Yufra, 2022).
Su interés por la ciencia y la psicología lo llevó a publicar textos de divulgación, incluso con seudónimo. Bajo el nombre de Dr. J. Gómez Nerea, escribió sobre Freud y el psicoanálisis, mostrando una curiosidad intelectual que traspasaba los límites del campo literario (Pantigoso Pecero, 2018). Esa amplitud de intereses alimentó su poesía con imágenes y referencias poco comunes en la literatura peruana del momento (Piñán Alarcón, 2022).
Cada libro suyo fue una reafirmación de su voz singular. Hidalgo jamás buscó complacer al lector ni al crítico. Su apuesta fue otra: empujar el lenguaje hasta el límite, incomodar si era necesario, y mantenerse siempre fiel a su visión poética (Pantigoso Pecero, 2018). Esa actitud radical es, quizás, su mayor legado (Trujillo Carrasco, 2022).
Exilio, polémica y legado ignorado
Alberto Hidalgo vivió buena parte de su vida en el extranjero, sobre todo en Argentina. Desde allá escribió, polemizó y participó activamente en círculos intelectuales. Fue postulado al Premio Nobel en 1966, un año antes de su muerte, aunque esa nominación pasaría casi desapercibida en su país de origen (Yufra, 2022). Su carácter combativo y su estilo sin concesiones no facilitaban homenajes (Pantigoso Pecero, 2018).
Nunca dejó de ser un escritor incómodo. Atacó con dureza la retórica nacionalista, la religiosidad impuesta y los convencionalismos literarios. Esa frontalidad le ganó tanto admiración como rechazo. Pero más allá de las polémicas, fue un creador que defendió hasta el final su derecho a escribir sin máscaras (Trujillo Carrasco, 2022).
Su obra fue leída con interés en círculos vanguardistas, pero ignorada por las instituciones oficiales durante décadas. Recién en los últimos años ha empezado a recuperarse su figura como uno de los primeros verdaderos innovadores de la poesía peruana (Forster, 1973). La reedición de algunos de sus libros y los estudios críticos actuales confirman que Hidalgo no fue un accidente literario, sino una voz que se adelantó a su tiempo (Piñán Alarcón, 2022).
En el contexto de Adeprin, Alberto Hidalgo representa el tipo de autor que desafía, que incomoda, pero que abre caminos. Su obra recuerda que la literatura no está hecha solo para gustar, sino para decir lo que a veces nadie quiere oír (Pantigoso Pecero, 2018).
Referencias
Forster, M. H. (1973). Alberto Hidalgo: Vanguardismo, simplismo y poesía visual. Boletín de Investigaciones Americanas, 30, 173–185.
Pantigoso Pecero, M. (2018). Alberto Hidalgo en la literatura peruana: de la vanguardia a la expresión nacional. Ius Inkarri, 6(6), 239–252.
Piñán Alarcón, N. S. (2022). UN ACERCAMIENTO AL «YOMISMO» EN CUATRO POEMAS VISUALES DE QUÍMICA DEL ESPÍRITU (1923) DE ALBERTO HIDALGO. METÁFORA REVISTA DE LITERATURA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO, 4(8)., 1–20.
Trujillo Carrasco, H. (2022). La propuesta visual de Alberto Hidalgo: Un análisis de los poemas de Química del espíritu (1923). Metáfora: Revista de Literatura y Análisis del Discurso, 8, 1-22.
Yufra, J. W. (2022). Arenga lírica al Emperador de Alemania de Alberto Hidalgo y el tránsito a la vanguardia. SYNTAGMAS (Revista del Departamento Académico de Lingüística – UNSAAC), 1(1), , 19-22.