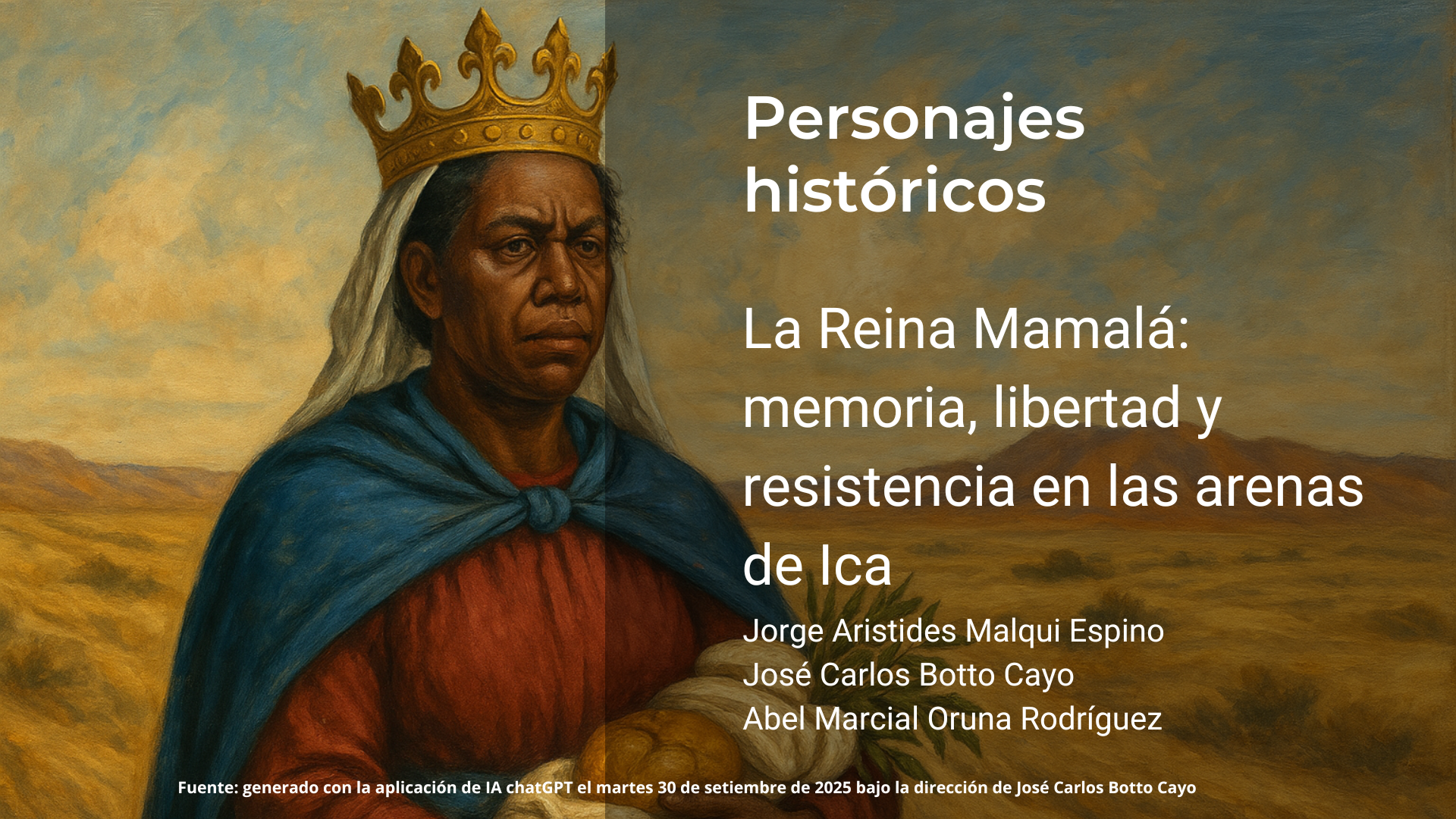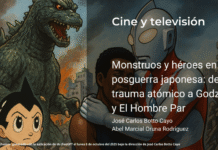Artículo de información
Jorge Aristides Malqui Espino, José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez
30 de setiembre del 2025
La historia peruana guarda nombres silenciados que, lejos de los bronces y los mármoles, laten en la memoria de los pueblos. Uno de ellos es el de Tomasita de Alcalá, más conocida como La Reina Mamalá, mujer esclavizada que en el siglo XIX convirtió su dolor en rebeldía y su voz en estandarte de libertad. Arrancada de África, vendida en el Perú y finalmente coronada por los libertos de Ica y Nasca, su vida condensa el tránsito de la opresión al mito, de la servidumbre a la dignidad (Lizarbe Mancilla, 2012 ).
No fue solo una sobreviviente de la trata esclavista, sino una figura que encarnó la resistencia de miles de afrodescendientes. Amamantó a hijos de amos, aprendió en secreto las letras prohibidas, salvó la vida de Ramón Castilla y luego lideró a comunidades enteras, convirtiéndose en reina simbólica y protectora de los suyos. Su legado recuerda que la libertad no se concede desde arriba, sino que se conquista con gestos de coraje y memoria (Aguirre, 1993).
Esclavitud y memoria
El Perú republicano heredó las cadenas de la colonia. Durante siglos, africanos y sus descendientes fueron tratados como mercancía, vendidos en el Callao y enviados a haciendas de la costa sur. Tomasita fue parte de ese comercio infame: arrancada de Angola, rebautizada en tierra extraña y obligada a servir como ama de leche en Ica. Su historia refleja la violencia de un sistema que buscaba borrar identidades, pero también la tenacidad de quienes preservaron raíces en cantos, rezos y memorias colectivas (Hunefeldt, 1994 ).
Las haciendas de la familia Elías fueron escenario de ese poder. Domingo Elías, político y hacendado, acumuló fortuna con el tráfico de esclavos, presentándose luego como patricio y hasta presidente. Esta contradicción revela cómo la economía y la política se sustentaban en la explotación de cuerpos negros. Frente a esa realidad, cada acto de resistencia, desde aprender a leer hasta organizar una cofradía, era un desafío directo al orden establecido (Aguirre, 1993).
La cultura afroperuana no se extinguió a pesar de la opresión. Décimas, toques de cajón y prácticas religiosas se convirtieron en depósitos de memoria. En Ica, la herencia africana se entrelazó con el desierto y dio origen a una identidad marcada por la resistencia. Mamalá se inscribe en esa continuidad: su vida no fue un hecho aislado, sino parte de un movimiento de dignidad colectiva que desbordaba los límites de las haciendas (Santa Cruz, 1974).
La alfabetización secreta de Tomasita fue quizá su acto más revolucionario. Aprender las letras de Mercedes, la niña a la que amamantó, le permitió acceder a un mundo de poder reservado a pocos. Conocer decretos, leer noticias y transmitir mensajes se convirtió en su arma invisible. Cada palabra aprendida fue un golpe contra las cadenas, un recordatorio de que la libertad también se construye con símbolos y saberes (Hunefeldt, 1994 ).
Encuentro con Castilla y libertad
En 1854, el mariscal Ramón Castilla recorrió las haciendas de Ica en su campaña contra Echenique. Los Elías, temerosos de perder sus riquezas si se abolía la esclavitud, conspiraron para asesinarlo. Fue Tomasita quien, arriesgando la vida, corrió a advertirlo. Con ese gesto no solo salvó al caudillo, sino que selló un vínculo entre él y las comunidades afroperuanas, demostrando que la historia no se escribe solo en palacios, sino también en los actos de mujeres anónimas (Lizarbe Mancilla, 2012 ).
Ese mismo año, Castilla decretó la libertad de los esclavos. En las haciendas, el júbilo estalló con cadenas rotas y cepos quemados. Sin embargo, la libertad fue parcial: muchos permanecieron sometidos como sirvientes domésticos y la explotación continuó bajo nuevas formas. Para Mamalá, la abolición fue un punto de partida, no de llegada. Compró su libertad, se trasladó a El Ingenio y allí comenzó a construir un liderazgo comunitario (Aguirre, 1993).
En su nuevo hogar, se dedicó a criar cerdos y vender chicharrones, pero sobre todo a organizar a los libertos en cofradías religiosas y redes de apoyo. Su figura fue reconocida como guía espiritual y social, encarnando la esperanza de un pueblo que buscaba rearmar su vida tras siglos de opresión. Su autoridad no provenía de títulos oficiales, sino de la legitimidad ganada en la resistencia (Hunefeldt, 1994 ).
Ese proceso desembocó en su coronación como Reina Mamalá. Los libertos, al descubrir su linaje angolano, la proclamaron como madre y reina de las comunidades de La Ventilla, La Banda y San José. En esa coronación, lo popular y lo político se fundieron: se trató de una afirmación de dignidad frente a un país que negaba nobleza a los descendientes de esclavos (Santa Cruz, 1974).
Guerra, mito y legado
La Guerra del Pacífico encontró a Mamalá con cincuenta y nueve años. La brutalidad de las tropas chilenas en Ica la llevó a actuar con astucia: preparó chicha envenenada que acabó con parte de la tropa invasora. Este episodio, más allá de su crudeza, mostró cómo las comunidades afroperuanas se convirtieron en actores de la defensa nacional, enlazando la lucha por la libertad con la defensa de la patria (Lizarbe Mancilla, 2012 ).
La represión no se hizo esperar. Buscada para ser ejecutada, se refugió en palenques protegida por cimarrones. Incluso en la vejez, encabezó un levantamiento que puso en jaque a autoridades locales y movilizó a decenas de libertos. Su última batalla fue en la caleta de Caballas, donde cayó herida de muerte, sellando su destino como mártir de la libertad (Hunefeldt, 1994 ).
Su muerte no significó el fin de su historia. Sus fieles la despidieron con un rito único: levantaron una pira y esparcieron sus cenizas entre el mar y el desierto. Con ese gesto, la transformaron en parte del paisaje, como viento y arena que aún hablan de rebeldía. Así nació el mito de Mamalá, transmitido en relatos orales que mantienen vivo su nombre en las pampas de Nasca (García, 2005 ).
Hoy, la memoria de Mamalá sigue resonando en las décimas, en las cofradías y en las voces de los descendientes afroperuanos. Su vida revela que las mujeres afro no solo cuidaron hogares, sino que empuñaron saberes, símbolos y acciones para cambiar la historia. Recordarla es rescatar la raíz africana del Perú y reconocer que la libertad fue conquistada, no regalada (Santa Cruz, 1974).
Referencias
Aguirre, C. (1993). Agentes de su propia libertad. Los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud, 1821-1854. . Pontificia Universidad Católica del Perú. Histórica, 18(1),, 183-187.
García, M. E. (2005 ). Making Indigenous Citizens: Identities, Education, and Multicultural Development in Peru. . Stanford: Stanford University Press.
Hunefeldt, C. (1994 ). Paying the Price of Freedom: Family and Labor among Lima’s Slaves, 1800-1854. . Berkeley: University of California Press.
Lizarbe Mancilla, M. (2012 ). La reina Mamalá. El primer grito por la libertad. Lima: AFA Editores.
Santa Cruz, N. (1974). La décima en el Perú. . Lima: : Instituto Nacional de Cultura.