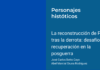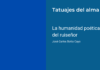Artículo de opinión
José Carlos Botto Cayo
20 de agosto del 2025
La noche olía a cera y madera vieja. Lima masticaba bocinazos y humedad al otro lado de la puerta; adentro, el bandoneón imponía la antigua cortesía del silencio. Él se quedó junto a la barra, las manos en los bolsillos, prometiéndose —otra vez— que no iba a bailar. Uno se hace promesas como quien se ajusta los cordones: para no tropezar con la misma piedra. Ella cantó sin abalorios. Voz limpia, aire de patio con ropa tendida. No empujó la melodía; la sostuvo con oficio. La gente dejó de murmurar. En la penumbra, el mozo detuvo el paso. Él miró el piso encerado, como si ahí —en ese brillo de colegio antiguo— estuviera el secreto de aguantar sin moverse. Noches de tango, noches sin prisa, se le coló un verso que creía jubilado.
—¿Usted no baila? —preguntó el barman, cómplice de todos los pecados menores.
—Ya no —dijo él—. El cuerpo aprende a obedecer y eso también cansa.
El barman asintió como asienten los que han visto muchas retiradas heroicas volver a la pista. Ella terminó la canción con un gesto pequeño, de escuela clásica: mano al pecho, cabeza apenas. No había maquillaje de más ni luces para disimular. Había trabajo, que es otra forma de luz. En la mesa del fondo estaban los de siempre: el agente improvisado, el fotógrafo que nunca paga su copa y la productora con sonrisa de dientes blancos. Desde la barra uno aprende a nombrar a los caníbales por el brillo de sus cubiertos. No devoren sueños, señores, pensó él, que no se digieren.
—Dicen que la chica firmará —susurró el barman—. Que la van a “pulir”.
Pulir. Palabra peligrosa. Todo lo que pule demasiado termina borrando lo esencial. Él la vio tomar agua, reír bajo, cerrar un cuaderno negro y guardarlo con el cuidado de quien dobla una carta. Los artistas verdaderos llevan un cuaderno que pesa más que el resto de sus cosas. Salió a fumar un cigarro que no encendió. La humedad de la ciudad lo reclamó para sí y le pareció bien. En la vereda, un corazón de tiza sobrevivía a la escoba. Un corazón no pide permiso para quedarse.
Ella salió a respirar. Se miraron como se miran dos desconocidos con el mismo cansancio.
—Cantas como quien pone la mesa —dijo él, sin pensar.
—¿Y eso es bueno?
—Siempre es bueno poner la mesa —respondió—. Se salva el día con gestos así.
Ella sonrió y se fue. La productora la siguió a distancia, estirando cada promesa: “mañana te llamo; te hacemos grande”. El fotógrafo ajustó su cámara. Él se juró no meterse. Uno se promete tantas cosas para llegar entero a la mañana. Al volver a la barra, el cuaderno negro estaba sobre el taburete. Pesaba. Los cuadernos verdaderos pesan. Dentro, versos sin maquillaje: “Eres la calle que aprendí de memoria, la luz que no hace ruido, el pan del miércoles”. Lo cerró. Hay papeles que no deberían dormir en el estómago de los caníbales. El mozo, que ve más que todos, dejó en su servilleta una palabra escrita con la punta de un lápiz: Ayúdala. Pagó. El tango —ese maestro severo— hizo su parte: le recordó que a veces bailar es simplemente avanzar.
Caminó a casa con el cuaderno en la chaqueta, como se guarda una carta. En el pasadizo, el espejo le devolvió a un tipo de la Gen X que aún cree en hábitos viejos: revisar fuentes, corregir comas, llegar a la hora. Hay conservadurías que no son ideología sino higiene. Extendió el cuaderno sobre la mesa. “No jures cosas que no puedas cuidar”, leía una línea. Pensó en su propio corazón, al que había prometido descanso: ni baile, ni sobresaltos. Las promesas también se oxidan si no se enjuagan. Esa noche casi no durmió. Los caníbales de sueños tienen un método: toman lo que es de uno y lo devuelven irreconocible con un envoltorio que brilla. Lo había visto. Lo había contado. Y, sin embargo, el cuaderno pesaba como una responsabilidad nueva.
La mañana trajo café y un recuerdo de adolescencia: su banda de rock, ocho acordes, dos bocinas y una soberbia que no cabía en el garaje. Tocaron en una kermés y descubrió que el aplauso engaña. No es aprobación: es ruido. Con el tango aprendió lo contrario: un aplauso breve puede ser un abrazo. Prefirió la segunda escuela: menos espuma, más forma. Lo clásico no es viejo: es lo que no se cae. Se vistió como para redacción —camisa, libreta, zapatos que suenan al caminar— y bajó al centro. Necesitaba datos, señales, nombres propios.
El fotógrafo de la noche anterior —El Gato— tomaba sol como un lagarto en la puerta del periódico. Le debía demasiadas como para negarle una.
—La productora se llama Valeria —dijo—. Tiene un catálogo de voces que suenan a todas las voces. Si firmas con ella, te plancha hasta el acento. Y al que se resiste lo llama “difícil”.
—¿Y la chica?
—Se llama Abril. Canta como si hubiera lavado platos toda la tarde y todavía le quedara aire para una canción.
El Gato le pasó un número, le pidió que no lo mencionara y le guiñó el ojo de deudor profesional. En su oficio se aprende a agradecer sin decir “gracias” en voz alta. Abril respondió con un audio tímido. Sí, se había reunido con Valeria. Sí, le habían ofrecido “pulirla”. Sí, había un contrato. ¿Podían hablar después de su turno en la bodega? Ese “después del turno” lo ancló. Gente de trabajo: su gente.
Se sentaron en la banca de una plaza sin sombra, con un refresco barato que sabía a infancia. Ella habló sin que él tuviera que halar el hilo.
—Quieren “mejorar” mis letras —dijo—. Que no diga “pan del miércoles”, que diga “pan caliente”. Que no diga “calles de tierra”, que diga “cualquier calle”. Y que use un vestido rojo.
—¿Leíste el contrato?
—Sí. Parece fácil, pero hay palabras que no entiendo y me da vergüenza preguntar.
—La vergüenza es el arma favorita de los caníbales —dijo él—. Por eso comen en mesas sin luz.
Ella se rió. Tenía risa de casa después de misa: corta y sincera. Le mostró el contrato en el celular. Renuncia a letras “demasiado locales”. Transferencia de “melodías oídas en sesiones de trabajo”. Un catálogo de formas de robar sin que la palabra “robo” apareciera.
—Podemos pelear esto —dijo él.
—¿“Podemos”?
—Sí. Pero la decisión es tuya. Yo investigo. Tú eliges.
—Si digo no, no vuelvo a cantar en ningún lado.
—Si dices sí, tal vez tampoco —respondió—. Y lo poco que te quede no será tuyo.
Ella se quedó mirando las hormigas que desfilaban junto al tacho. El mundo es grande y humilde a la vez cuando una decisión cae sobre la mesa. Esa tarde él salió con un rumbo que llevaba años evitando: una tienda de zapatos de baile. El vendedor se acordaba de sus rodillas tercas. Compró unas suelas que no chirrían. La disciplina también es un lenguaje: hay que hablarlo si uno quiere que lo entiendan. Volvió al club. Le pidió al mozo una tanda. Ataron su promesa al poste de la puerta y la dejaron ahí, como a un perro mansito.
Abril llegó con una camisa azul que la volvía cotidiana. Cantó. Él pidió permiso con la mirada. Al primer compás, el piso se le volvió conocido. Bailar no fue nostalgia: fue obediencia al pulso. A paso lento, a pulso firme, decía otro verso suyo. La gente hizo silencio. A veces el público es un espejo que devuelve lo que uno es cuando se atreve a serlo. Valeria observaba desde el fondo. Su sonrisa no sonreía.
El editor lo recibió con esa media risa que reserva para los temas que “no hacen clics”. Él explicó los contratos, las letras planchadas, la máquina de triturar sueños.
—Esto no es tendencia —dijo el editor—. Y sin tendencia no hay presupuesto.
—Hay verdad —respondió él.
—La verdad sola no paga la luz.
—La mentira tampoco —dijo—. Solo la sube.
Le dieron dos días. Dos días es un lujo si alcanza el oficio. Caminó la ciudad de noche. La Plaza, los portales, el mar que hace su propio telediario en el Malecón. Viaje imaginario, pensó, mientras leía los anuncios pegados en las paredes: clases de guitarra, remedios milagrosos, alquiler de cuartos. Las ciudades escriben; los periodistas apenas citan. En casa buscó una caja de cartas. Entre ellas, la de su abuela. Escritura inclinada, tinta café que sobrevivió al calendario. No creas que el mundo va a mejorar cuando grites. Mejora cuando te quedas y haces lo que tienes que hacer. La primera vez la llamó Carta de un ángel y no se corrigió ahora. Durmió tarde. Rara vez el sueño es descanso cuando uno ha prometido obedecer una palabra ajena.
Al día siguiente, Valeria accedió a una entrevista. Café de cadena, vasos con nombres mal escritos, música que molesta con dulzura. Él grabó con el teléfono a la vista, como esas personas que eligen comer con cubiertos aunque les hayan puesto palitos.
—Buscamos potenciar talentos —dijo ella.
—¿Potenciar o reemplazar?
—No somos caníbales. Somos industria.
—La industria a veces es una mesa con hambre.
Ella sonrió con la sonrisa correcta. Su abogado habló en idioma paraguas: palabras que no mojaban a nadie. Él tomó nota de la geometría del engaño: cláusulas que parecen inocuas, renuncias que parecen libertad. Un rosario de eufemismos. Detrás, la vieja verdad: quedarse con lo que no es de uno. Fue a la bodega de Abril. Le pidió que le dejara fotocopiar su cuaderno. Lo hizo con el respeto de quien toca un relicario. La existencia no es ruido; es pan y mesa, decía una línea que subrayó como quien se persigna.
Con El Gato rastreó a dos exartistas de Valeria. Contratos perdidos, canciones “reconstruidas”, deudas por vestuario, promesas en cuotas. Uno de ellos lloró con rabia. “Me dejaron sin voz aun cuando cantaba”. El otro entregó un disco duro con bocetos de letras que luego aparecieron firmadas por alguien más. La vida es generosa cuando uno hace la tarea. Esa noche, showcase de la productora en el club. Entró con la prensa guardada en el bolsillo: carné, libreta, grabadora. Abril cantaría una canción “nueva”. Tenía nombre de perfume y letra plana. No era su voz; era un traje prestado. Valeria lo vio. Entendió. “No hagas una nota destructiva —le dijo en el pasillo—. La gente necesita soñar”. Él respondió con la única cortesía posible: hizo silencio y siguió caminando.
Antes de subir, Abril lo buscó con la mirada. Encontró el gesto afirmativo, ese “estoy aquí” que se aprende en salas de urgencias y funerales. Subió. La pista le pesó. Cantó sin caerse, que ya es bastante cuando el traje queda ajeno. Al final, pidió otra. “Para mi barrio”, dijo. Nadie programa el barrio en la pauta; el barrio se cuela. El guitarrista sabía. Afinó en La menor y ella cantó a capela un verso de su cuaderno: Eres la calle que aprendí de memoria, la luz que no hace ruido, el pan del miércoles. El salón respiró distinto. Valeria apareció detrás del escenario. “Eso no está aprobado”, dijo con una voz que no alcanzó a imponerse. Las canciones no piden permiso para existir. El técnico dudó entre obedecer a su jefa o a la música. Por una vez, eligió bien: no cortó el sonido.
Publicaron en domingo. El editor cedió dos páginas y, a regañadientes, un titular sin chispitas. Él citó contratos, entrevistó a tres exartistas, puso la aritmética de las regalías donde cualquiera pudiera verla. No hubo adjetivos floridos. Hubo verbos en pasado y cifras en columnas. La verdad no necesita maquillaje. Valeria respondió con un comunicado: fake news, campaña, misóginos. Los caníbales culpan al cuchillo cuando la carne canta. Él no discutió. Los lectores hicieron lo que los lectores buenos hacen: leyeron.
Abril rompió el contrato en una notaría que aún huele a papel carbón. Le tembló el pulso, pero firmó el desistimiento con la cara firme de quien decide su propio apellido. Montaron un pequeño concierto. Papel marfil, tinta café, un cartel pegado con cinta en la puerta. Tres canciones, un poema en la mitad, un logo en la esquina como ancla. Él bailó un solo giro y se detuvo. No por lucimiento; por respeto debido a la música. Los excesos se los dejó a los atajos. Cuando terminaron, Lima siguió siendo Lima. No cambiaron el mercado ni el algoritmo. Pero dos corazones —el de una chica que canta y el de un periodista que se creía jubilado— encontraron la manera de latir a un pulso antiguo. Y eso, para un hombre de oficio, alcanza.
En la vereda, alguien dibujó un corazón de tiza. Desprolijo, infantil, resistente a la escoba. Que se quede, pensó él, sin decirlo en voz alta. Al día siguiente, un chico de la bodega le alcanzó con timidez una servilleta.
—Mi prima canta —dijo—. ¿Usted la puede escuchar?
Guardó el número como se guarda una semilla. El mundo no mejora cuando se grita. Mejora cuando uno se queda y hace lo que tiene que hacer: escuchar, corregir comas, llegar a la hora, poner la mesa. Y, cuando hace falta, bailar un paso.