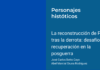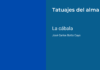Artículo de opinión
José Carlos Botto Cayo
13 de agosto del 2025
El valle lleva tres lunas sin lluvia. Los surcos, antes firmes, ahora crujen. El canal mayor se queda mudo en la piedra del halcón. Arriba, Illapa juega a medias: relámpago sin trueno, trueno sin agua. La gente mira el cielo con la paciencia del que sabe trabajar y esperar. La tierra responde con polvo.
Kuntur, kuraka, junta al ayllu en la plaza. Habla como quien cuenta con los dedos a la espalda. Dice que el tiempo es un tejido, que la franja de hoy es parda, que los dioses escuchan si hay señales. Y nombra al perro.
El perro no tiene pelo. Es hueso y ojo. Llegó con la sequía. Duerme junto al granero. No roba. Se deja querer de lejos. Los viejos lo llaman “señal”. Los niños lo siguen sin ruido.
—Illapa atiende lo breve —dice Kuntur—. Para que vuelva el agua, hace falta una ofrenda. Un perro sirve.
Auqui no habla. Sabe callar. Manos anchas, espalda de cerro, piernas de subir andenes. Cuenta sacos y turnos de agua en quipus sencillos. Le alcanza para el valle, no para la capital. Norte y sur de su vida están en la acequia. Lo que falta en el depósito no está en discusión: hambre.
A la salida, Milla lo alcanza. Es tejedora. Hilo firme, ojo claro. En esa mirada hay un resto de brasa.
—No dejaremos que lo hagan —dice.
—No creo en juegos —responde Auqui—. Ni en jugadores que nos cuestan el día.
El perro los sigue sin pedir permiso. Milla le ofrece la palma. El animal huele, duda, apoya la cabeza. La tejedora no sonríe. Asiente apenas. Con eso basta.
Esa noche aparece un cuerpo en la curva del río. Lo trae Tumi con dos guardias. Lo dejan en la plaza, cubierto con manta parda. Es un chaski. Traía noticias. Traía un quipu. No tropezó: lo tiraron. La herida en la nuca habla más claro que todos.
Hilco, viejo que entendió cuentas en la capital del curacazgo, deshace nudos con paciencia. Mira el hilo, mira el cielo, mide con el pulgar.
—Mensaje para Kuntur —dice—. Si no hay comida, arriba a los andenes; si el agua no alcanza, abajo a la ribera. El Inca pide brazos para un camino. Si no viene el agua, vendrá el orden. Eso dicen.
Kuntur escucha sin mover el gesto. Acaricia su banda de lana. Habla de obediencia, de cuerda que sostiene el mundo. Pide doble turno en el granero. Anuncia ceremonia al amanecer. Nadie nombra al chaski más de lo necesario. El quipu alcanza para entender la visita que vendrá.
Milla llega a la casa de Auqui con una olla pequeña. No pide permiso. El perro duerme en un rincón, enroscado. Respira hondo, como quien aprende un lugar.
—No hay hermandad sin sacrificio —dice Milla—. Así decían los abuelos. A veces olvidaron añadir: sacrificio propio.
Auqui sostiene la mirada. En tiempos de hambre, uno es lo que cuida. La idea de entregar al perro al cielo le parece una trampa antigua con palabras nuevas. No cree en víctima ni en victimario; cree en conciencia. Lo ha probado en la acequia: cuando falla, alguien suelta la mano y finge no verla. La “amistad” que se retira en la cuesta no es amistad. La “hermandad” sin ofrenda de uno mismo es nombre hueco.
—Al amanecer lo buscarán —dice—. Lo subiremos a las terrazas altas. El ichu tapa los pasos. El viento borra el olor. Si el cielo se conmueve por la sangre de un perro, no es el cielo que nos enseñó a sembrar.
Duermen poco. El alba trae humo verde a la plaza. Dos fogones. Uno para el rito. Otro para hervir maíz. El perro no está. Un niño dice que lo vio en la cuesta de los huancas. Otro jura que se fue solo.
Kuntur espera la señal. Un trueno seco corta el aire. No es tormenta. Es golpe. Las mujeres levantan la vista. Los niños encogen hombros. Kuntur declara: es señal. Los guardias salen a buscar.
Auqui baja la cabeza. No asiente: escucha su propio pulso. Ya no creo en nada, se dice. No creo en mí ni en los que me miran. ¿De qué sirve el mundo sin lealtades? ¿De qué sirve la amistad sin lucha? No busca estilo; masca verdad como coca amarga.
Milla le toca el codo. No hablan. Deciden. Opciones es la cuestión. Caminan como quien va al baño detrás de la casa. Nadie mira dos veces. Torcen hacia el callejón que sube a los andenes. El perro, desde sombra, se suma.
Suben por vereda de albañiles. El ichu guarda una humedad antigua. Un zorro observa y se va, sin dar testimonio. Encuentran hueco entre lajas. Arman techo de fortuna. Cubren la boca con corteza. El perro no se queja. Lamida breve. Eso pesa más que una asamblea.
—Vuelvo de noche —susurra Auqui—. Si te descubren, corre a la sombra larga. No te quedes.
El animal inclina la cabeza. Entiende lo necesario.
En la bajada, Tumi aparece jadeando.
—Lo escondiste —dice.
—…
—No podemos ir contra el kuraka, hermano. No ahora. Sin orden, vendrán de afuera.
—Que se sacrifique el que manda —responde Auqui, con una claridad nueva—. Yo entrego mis manos, mi espalda. No la vida de quien confía en mí.
Tumi mira el suelo. Ha llevado a Kuntur el cuerpo del chaski porque se lo pidieron. Ha bebido con hombres que llaman “reorganizar” a mover gente. El quipu del muerto decía más que lo que Hilco tradujo: bajar cabezas, sumar brazos. Tumi no es malo. Es blando. Y la blandura mata más que la maldad.
—Nos van a dividir —dice—. Si no obedecemos, vienen de afuera. Si obedecemos, hay orden.
Auqui piensa en esa palabra que ordena con hambre. Escoger entre un perro y un muerto. El muerto ya está. El perro está vivo. Mira como se mira a quien firma contigo un pacto sin palabras.
Al mediodía, una bandada cruza alto. Algunos dicen “buen augurio”. Otros se callan. Las señales siempre encuentran ojos dispuestos. Hilco no compra fácil: los guanay anuncian peces, no lluvia.
La tarde trae olor húmedo. Los chicos corren a la acequia. Traen en cuencos hilos de agua como si fueran plata. Milla y Auqui se miran sin gesto grande. El perro asoma hocico desde el ichu. Aprendió a quedarse quieto. Eso también salva.
La ceremonia mayor sucede sin perro. Kuntur pide coca, sal, cinta roja. Hilco habla con voz baja. Dice que la hermandad sin sacrificio propio no abriga, que la amistad que se va en crisis no merece nombre, que un río delgado de verdades vale más que un lago gordo de promesas. No es lo que el kuraka quiere oír, pero el viento baja hacia la prudencia. Kuntur manda abrir atascos, revisa depósitos, promete turnos justos. Palabra corta, mano en tierra. La plaza respira.
De noche, el perro duerme a los pies del camastro. Mira puerta y ventana, como guardia viejo. El sueño de Auqui mezcla cerros y voces. Inti detrás de tela blanca. Illapa girando soga que no golpea. Pachamama recostada, escuchando. Un anciano, rostro conocido y desconocido, dice sin boca: No creas en juegos; cree en la mano que sostiene la vasija. Sopla. Polvo de maíz por todo el cuarto.
Amanece con velo fino en las hojas altas. No es lluvia. Es promesa de hábito. Milla y Auqui suben con comida. El perro está de pie, atento. Soplido que no es brisa, memoria de brisa. Kuntur se deja ver en terraza baja. El cinto le pesa menos.
Tumi llega con ojos mojados. No trae guardias. Trae silencio.
—Sin perro fue mejor —dice—. Hilco habló bien. No sé por qué lo digo, pero lo digo.
La noticia del chaski se disuelve como hojas en olla vieja. Queda un sabor. Lo que dijo el quipu: si el orden de adentro flaquea, vendrá el de afuera. Queda también una decisión que no cabe en cuerda: cuidar lo que respira.
Días siguientes: oficio. Revisar canal, ajustar piedra, hablar con los que hablan y con los que callan. El perro sigue como sombra con pulso. Cuando el sol baja y el cerro se vuelve rostro, Milla murmura para sí: No creo en el tiempo. No creo en juegos. Opciones es la cuestión. Libertad de elección. No sabe de dónde vienen esas frases. Sabe a dónde apuntan.
Un mediodía aparecen hombres con cintas de otros colores. No son soldados. Son contadores con ojos de letra. Traen cuerdas y preguntas. Kuntur los recibe con protocolo. Hilco, firme. Tumi, al fondo. El jefe habla de reorganizar, de sumar brazos, de bajar si el agua no alcanza. Kuntur asiente sin ceder. Promete listas, enseña terrazas casi listas. El forastero mira sombras. Dice que volverá con más cuerdas. Se va sin apuro.
De noche, trueno sin relámpago. El perro se inquieta. Va a la puerta. Auqui entiende que hay cosas que no volverán a su sitio viejo: la fe en acuerdos fáciles, la idea de que la lluvia se negocia con palabra alta, la creencia de que basta una cuerda bien tensada para enderezar el mundo.
Toma un puñado de maíz. Lo deja en el suelo, en círculo pequeño. No es reto ni ofrenda. Es recordatorio de lo que se defiende. Pachamama no entra. Los dioses no muerden granos. El perro huele, se echa a un lado, apoya el hocico en el borde, como quien entiende un dibujo.
El amanecer trae brillo en la piedra. Los hombres trabajan sin hablar mucho. Kuntur habla menos. Hilco guarda una frase para niños grandes: la hermandad sin sacrificio propio es manta corta; la amistad que se va en cuesta no es amistad; el “orden” con hambre no es orden.
Cuando el sol calienta la espalda, Auqui y Milla vuelven a la acequia. El perro los sigue al paso. En la curva de los huancas, ella señala el horizonte: la bandada regresa, más baja, raya el aire. Nadie aplaude. No hace falta.
Auqui piensa en el chaski, en el quipu, en Kuntur, en Tumi, en la cuerda grande que a veces sujeta y a veces ahorca. Vamos a morir en masa, recuerda haber oído. No es invitación, corrige por dentro. Es libertad de elección. Levanta una piedra pequeña, la asienta en el borde izquierdo del canal. No es rito. Es trabajo. En tiempos de dioses caprichosos, trabajar es rezar sin palabras.
El perro se echa a su lado. Milla arremanga, mete los pies en el agua pobre. La plaza suena distinto. Los de afuera volverán, con más cuerdas y más palabras. El cielo seguirá con su calendario, sin pedir permiso.
El valle respira. No es paz. Es pausa. Alcanza, por ahora.
¿Lloverá al fin? ¿Se llevarán gente los contadores? ¿Sostendrá Tumi su palabra? ¿Aflojará Kuntur el cinto o lo apretará hasta romper? Nadie lo sabe. Auqui solo aprieta con el pie la piedra que acaba de poner. Es su firma. Milla musita: Libertad de elección. El perro levanta la oreja y, por primera vez en días, bosteza.
Del mediodía caen tres gotas. Nadie celebra. Siguen en lo suyo. La vida, la de hombres, dioses y perros, a veces es eso: elegir sin ruido y sostener, con las manos, la parte del mundo que te toca. Lo demás, que decida el cielo. O, por fin, la tierra.