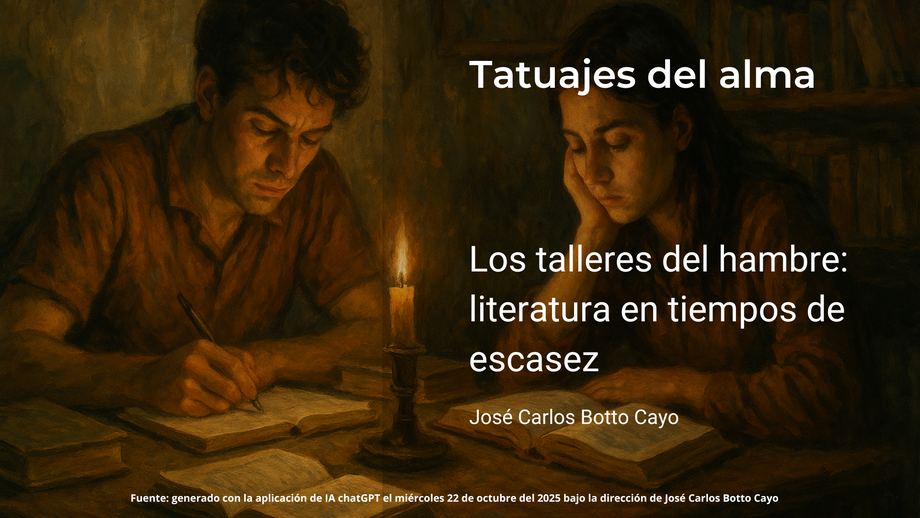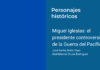Articulo de información
José Carlos Botto Cayo
22 de octubre del 2025
En Miraflores, los ochentas olían a kerosene y a pan caliente contado por unidades, a colas que se dibujaban desde antes del alba con cuadernos en las manos para apuntar el turno, a billetes flacos que no alcanzaban y a libretas de racionamiento improvisadas en la memoria, porque la memoria era el único cuaderno que no se mojaba con la garúa. Las familias salían con bolsas de tela y esperaban horas por un poco de arroz, azúcar racionada, leche en polvo que sabía a infancia prestada, tallarines que se partían con cuidado para que rindieran en la olla. Los muchachos, que ya no eran niños y todavía no se volvían viejos, aprendimos a medir el día por el apagón de las seis y media, por el radio a pilas, por las velas guardadas en la alacena como oro del pobre, por la terca esperanza de que una noche, solo una, no reviente nada en ninguna esquina. En ese cuadro, Miraflores no era una postal para turistas sino un distrito de resistencia cotidiana: la ferretería que vendía mechas para lámparas, la bodega que escribía precios con tiza y los borraba antes de terminar el día, la panadería que sacaba panes a la hora exacta en que la fila se volvía multitud.
En los años ochentas durante el gobierno de Alan García, donde las cosas subían a cada momento, las familias hacían largas colas para comprar víveres y las cosas escaseaban en todos lados. Los escritores creaban historias que representaban a la realidad, contando lo que esperaban que las cosas mejoraran y que el terrorismo acabara. Ellos fueron creando espacios de literatura en todos lados, motivando a la gente honesta a escribir y transmitir el arte en las universidades, donde tenían que luchar contra los terrucos disfrazados, una época muy dura pero que el arte pudo sobrevivir a los malos momentos y lograr llevar el arte más allá de sus barrios. Eso lo escuchábamos repetirse en voz de profesores que se quedaban sin tizas, en bibliotecas con focos fundidos, en patios donde las palomas picoteaban pan duro, y lo veíamos confirmarse cada vez que, en medio de un corte, alguien sacaba un cuaderno y decía: leamos, a ver si se hace un poco de luz.
En la Huaca Pucllana —aún sin la solemnidad turística que vendría después— los chicos del barrio montaban bicicletas entre los adobes, con una prudencia que parecía juego y en realidad era respeto. Alberto, que leía a escondidas a Arguedas en un sillón heredado de su abuelo, se juntaba con Mónica y con Jorge a las cuatro de la tarde, cuando el calor dejaba de pegar y la garúa abría paso a un cielo de plomo. Llevaban una libreta compartida con tapas verdes; en la primera página habían anotado: “Taller de la Huaca”, y debajo, “Entrar sin patear la historia”. A veces, con discreción, se colaban al café de la esquina de Tarapacá con Independencia, pedían una taza para los tres y la estiraban por horas mientras copiaban poemas en hoja rayada. Otras veces, bajaban por Larco hasta el malecón, donde el mar, con su humor de invierno, parecía un lector severo que no perdonaba metáforas flojas. Si el viento levantaba demasiado, se protegían en una casona con patio interior donde un grupo de universitarios había abierto una peña silenciosa de libros: una mesa, un termo de té, un par de sillones cansados y una regla: cada uno trae un texto y no se va sin escuchar a los demás.
En el Bam Bam de la cuadra larga de Larco las luces titilaban aunque no hubiera apagón, y el sonido de los pinballs daba una especie de compás raro a las tardes. Los que iban a jugar miraban con curiosidad a los del “Taller de la Huaca”, que a veces llevaban hojas sueltas en la mano y, entre juego y juego, pedían que alguien les contara “cómo fue ayer en tu casa cuando se cortó todo” o “a qué huele tu cocina cuando no alcanza el gas”. No era afán de husmear; era un método, una simple decisión de escuchar para escribir con honradez. Mónica se quedaba con detalles que otros despreciaban: el ovillo de hilo que la abuela guardaba para coser medias, el olor a pabilo apagado, la mancha de humedad que parecía un mapa de un país sin guerra. Jorge apuntaba horarios y nombres, más periodista que poeta; Alberto, en cambio, tomaba la esquina del relato y la dejaba hablar sola, para que la ficción no tapara la realidad sino la alumbrara.
Los viernes por la noche, si no tronaba nada, la radio Doble Nueve dejaba salir guitarras extranjeras que caían en las azoteas como cartas llegadas desde otra ciudad. Sobre la mesa familiar, el pan de molde se contaba con los dedos, el queso era un lujo, la margarina una tregua, y el café se rendía en agua para que todos alcanzaran a tener un poco. Con esa ración se armaba una asamblea: los hermanos chicos, los primos que vivían a cuatro cuadras y llegaban en bicicleta sin luces, la tía que repetía “aquí seguimos, hijito, aquí seguimos”, y el padre que traía noticias dos veces al día para no contaminar demasiado la casa. Aun así, en la sobremesa se hablaba de todo, pero sin chisme: de la subida que no paraba, de la esquina oscura donde ya nadie quería pasar, de la universidad donde esa semana un profesor había leído un cuento de Ribeyro como si fuera una lámpara de kerosene. Después, cuando la radio se quedaba sin pila, alguien abría un cuaderno —siempre el mismo, de tapas verdes— y leía el texto que creía listo. Si gustaba, había silencio. Si no, también.
En la universidad —esa mezcla de trinchera cultural y pasillo de supervivencia— los talleres se multiplicaron como pequeñas luces. Se repetía una consigna sencilla: escribir desde lo que se ve y no desde lo que se imagina que se debe ver. En la clase de literatura latinoamericana, una profesora con catecismo de rigor proponía: “Describan una cola de pan en 200 palabras sin adjetivos”. En sociología, un profesor de abrigo ralo pedía: “Cuente un día en su casa, sin inventar nada, con nombres propios y con horarios”. A veces, al salir, alguien se acercaba con ánimo de reventar la reunión, de imponer silencio, de decir que esas cosas no tenían lugar en ese momento. Se lidiaba con eso sin heroísmo ni afiches: se cambiaba de aula, se acortaba el encuentro, se leía más rápido, se nos acostumbraba el coraje. En el patio, con las luces bailando a su gusto, un grupo de teatro ensayaba escenas de Esperando a Godot sin decirlo, y otro le ponía música a un poema con dos guitarras y una caja de cartón. Nada era grandioso, pero todo era urgente.
Los domingos por la mañana, con la garúa más tersa, Alberto y Mónica caminaban hasta la iglesia del barrio y a la salida se quedaban mirando el puesto de revistas. Allí, con tapas que parecían pinturas frente a la pobreza del papel, se conseguían suplementos culturales con entrevistas que abrían ventanas. Se recortaban páginas, se subrayaban declaraciones, se discutía si convenía leer a los malditos o si había que volver a los clásicos. En el césped del parque, un señor con sombrero les ofrecía una antología usada de cuentos peruanos; Alberto la compraba con monedas, Mónica la metía en la bolsa, Jorge la pedía prestada para copiar a máquina en la noche. Así se armaba la especie de biblioteca portátil que circulaba de casa en casa: un libro, una cebolla, dos velas, un rosario de paciencia. Se hacían listas de lo que cada uno tenía y de lo que le faltaba a los demás. Nadie prestaba sin saber a quién, pero todos sabían devolver. Era una ética de barrio que resistía a la marea.
Cuando la noche se adelantaba sobre el malecón, el mar tenía un sonido más hondo, como si respirara a duras penas. Los autos se movían con faros amarillos entre sombras más anchas, y las parejas hablaban bajo, con un respeto que no era miedo sino cuidado. El “Taller de la Huaca” encontró entonces un lugar fijo: un cuarto en el segundo piso de una casa vieja donde vivía una señora que llamaban tía Julia sin parentesco alguno, por pura disciplina de ternura. Ella, que había visto la avenida Larco sin torres, les prestó la habitación a cambio de promesa: “no hagan bulla después de las diez y no me dejen basura”. La pieza tenía una mesa de madera con marcas de plancha, cuatro sillas desparejas, un librero con huecos, una lámpara que a veces cooperaba y un pequeño balcón por donde entraba la brisa con olor a sal. Allí se redactaban crónicas de colas y apagones, recuerdos de familias desperdigadas por el precio de los pasajes, relatos de tiendas cerradas con candado, y poemas que hablaban del pan con té como desayuno de reyes. Nadie firmaba con nombre completo; a varios no les convenía.
El primer texto que salió a la calle fue una crónica colectiva de la cola para comprar arroz en la cuadra de Alcanfores. Lo pegaron discretamente en un poste con engrudo de harina y con apuro de hormigas; junto a la crónica, una ventanita para que alguien dejara una línea de respuesta si quería. A los dos días, alguien escribió: “Me vi en su cuento. Gracias por no inventar nada”. A la semana, en la misma esquina, otro texto sobre velas y lámparas convocó dos líneas nuevas: “En mi casa le rezan a la mecha antes de prenderla” y “A mi abuela le gusta el olor que deja”. El “Taller de la Huaca” tomó nota sin euforia. Entendieron que los relatos ya no eran solo suyos y que esa era la noticia. Empezaron a recoger voces con cuidado de no exhibir a nadie, a limpiar la escritura de adornos que taparan la angustia, a recortar lo que sonaba bonito y no decía nada. La consigna cambió: no seguir modas, no buscar aplausos, no jugar al mártir. La literatura, en ese cuarto con balcón, se volvió oficio de barrio.
Entre tanto, la vida no daba tregua: subía el pan, subía el pasaje, subía el susto del mes siguiente. Se contaban los minutos de luz, se calculaban las pilas que quedaban, se consultaba al que sabía arreglar radios, se hacía fila para fotocopias con monedas justas. Algunos amigos se fueron del país en silencio, dejando un cuaderno en la mesa o una carta debajo de la puerta. Se lloró poco y se trabajó más. La reacción del “Taller” fue publicar un cuadernillo con siete relatos y dos crónicas, a mimeógrafo, portada de cartulina, grapas apretadas a mano. Lo vendieron a precio de pan y con la promesa de que lo recaudado serviría para fotocopiar otro. Se agotó en dos fines de semana, y no por su calidad técnica sino por la necesidad de escucharse en voz propia.
Un día, ya casi al filo de la medianoche, las ventanas del cuarto de la tía Julia temblaron con un ruido cercano. Se hizo silencio. Nadie se movió. Pasados los minutos, Alberto abrió el cuaderno de tapas verdes y leyó en voz clara un párrafo sobre su madre acomodando los platos en la oscuridad para no hacer ruido y no despertar la penumbra. Luego Mónica leyó una página sobre la voz de su padre, que había aprendido a dar noticias como quien apaga un fósforo. Jorge cerró con una crónica corta sobre una librería que abría cuatro horas y no más, porque no tenía con qué alumbrar el resto del día. No hablaron de valentía ni de miedo, solo de esos hechos simples. Cuando terminaron, alguien dijo gracias. Después, cada cual se fue a su casa caminando por Larco, con la sensación de que escribir era otro modo de sostener la calle.
Los años siguieron con su paso irregular. Hubo mejoras y retrocesos, cierres y aperturas, amigos que regresaron y contaron otra ciudad, voces nuevas que enseñaron a escuchar de otra manera. La Huaca Pucllana se volvió más visitada, el taller cambió de casa, la tía Julia falleció y la pieza terminó en manos de una pareja joven que puso una mesa de dibujo donde antes hubo una mesa de planchar. El cuaderno de tapas verdes, sin embargo, quedó en el librero con huecos. En la primera página, aquella consigna: “Entrar sin patear la historia”. En las siguientes, decenas de textos con fechas, lugares y nombres propios. Al releerlos, ya sin la urgencia de entonces, se ve lo que querían decir: que el barrio se sostuvo con relatos verdaderos, que la universidad no se rindió, que la calle aprendió a decirse a sí misma, que el hambre no volvió mejores a nadie pero sí más responsables, que la literatura fue un método para administrar el dolor sin convertirlo en espectáculo, y que, entre las colas, el pan, las pilas y los apagones, un grupo de vecinos decidió que el arte no era un lujo sino una herramienta para conservar el orden básico de las cosas.
Queda la escena final, sencilla y exacta. Es domingo, hay garúa, y el malecón mira un mar de invierno. Alberto y Mónica —ya con canas que no avergüenzan— caminan en silencio. A mitad de Larco, frente a un poste nuevo, alguien ha pegado un hoja con cuatro párrafos: habla de colas, de velas, de un taller sin nombre y de una tía que prestó un cuarto a cambio de silencio. Nadie firma. En el borde inferior, con letra apretada, una línea dice: “Si te reconoces aquí, escríbenos algo y déjalo debajo de la puerta”. Mónica sonríe. Alberto busca en el bolsillo un lapicero de tinta azul y escribe una fecha. No hace falta más. Con eso basta para recordar que, en los ochentas, cuando Miraflores dejó de ser postal para volverse hogar a prueba de tormentas, los relatos fueron luz suficiente para llegar a la noche siguiente. Y que todavía, si uno escucha con cuidado, se oye el rumor de las hojas mientras sobreviven.