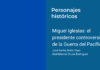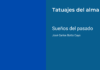Artículo de información
José Carlos Botto Cayo
15 de octubre del 2025
La tarde cayó como una sábana tibia sobre Miraflores cuando llegamos a la Huaca Pucllana. Íbamos sin rumbo, buscando aire y conversación, acostumbrados a caminar sin prisa por un barrio que aún guarda sombras de adobe bajo el cemento y el ruido. Éramos seis: Alberto, que siempre llevaba una libreta en el bolsillo; Mónica, que fotografiaba hasta los silencios; Jorge, con su curiosidad de ingeniero; Sonia, lectora devota de viejas crónicas; Juan, prudente como un hermano mayor; y María, que miraba el mundo con una fe tranquila. No era la primera vez que recorríamos el complejo, pero esa tarde nos detuvimos en un rincón menos transitado, donde las piezas de adobito lucían como libros colocados de canto y el viento traía un olor a tierra después de la lluvia, aun cuando el cielo seguía claro.
La huaca, quieta y enorme, parecía aguardar algo. Nos quedamos en silencio, más por respeto que por miedo. Miramos las rampas, las plataformas, las líneas que sobreviven a los siglos como si fueran reglas para una caligrafía antigua. Fue María quien lo vio: una puerta que no estaba ahí antes. Una madera oscura, incrustada en el muro, sin marco visible. No era un portón, tampoco una puertecilla discreta de mantenimiento; era una puerta sin explicaciones, algo descentrada, con una bisagra que parecía de bronce suave y un picaporte que pedía la mano, más que el permiso.
—¿Y si la abrimos? —dijo Mónica con esa audacia tenue que solo tienen los que crecieron respetando lo sagrado pero no temiendo al misterio.
—Las cosas viejas se abren con cuidado —sentenció Sonia, citando a su abuela sin darse cuenta—. Y se devuelven en mejor estado.
No fuimos valientes; fuimos obedientes con la curiosidad. Alberto apoyó la palma en el picaporte. Nada crujió. La puerta cedió como si nos hubiera estado esperando desde el primer ladrillo. Lo que vimos no fue un cuarto ni un túnel, sino una claridad. No la claridad eléctrica de la ciudad moderna, sino una luz de tarde repetida mil veces, una tinta amarilla con vetas de polvo. Pasamos, uno detrás del otro, como se entra a una iglesia o a una cocina familiar. Y al segundo paso supimos que algo había cambiado: el aire olía a maíz tostado, a mar salado traído por brazos fuertes, a lana, a barro húmedo. Y escuchamos voces: no los ecos lejanos de turistas, sino voces de vida: niños riendo, mujeres conversando, hombres conversando con una pausa de respeto. Estábamos ahí, pero no estábamos en nuestro tiempo.
La huaca respiraba. Y no era ruina: era ciudad. Plataformas recién repasadas, adobitos alineados con orgullo. Hombres con ponchos sobrios y mujeres de trenzas cuidadas caminaban con un propósito claro, sin prisa y sin dispersión. Nadie nos gritó ni nos señaló. No éramos invisibles, pero algo en nosotros nos volvía huéspedes, no intrusos. Un anciano que llevaba un cesto de fibras y piedras nos miró como si hubiera esperado a otros, en otra tarde.
—Han venido por la puerta de las cosas que vuelven —dijo, en una lengua que no conocíamos y, sin embargo, entendimos. No sé cómo explicarlo. A veces la fe y la necesidad traducen.
Jorge fue el primero en recuperar la voz.
—Somos de aquí cerca —balbuceó—. Pero de otro momento.
El anciano asintió. Señaló las terrazas y, con un gesto, nos invitó a caminar. Caminamos. Y lo que vimos, lo que respiramos, nos desarmó el prejuicio de siglos: aquellas gentes eran como nosotros. No vestían como nosotros ni fingían como nosotros; vivían. Vimos a una mujer tejiendo con paciencia que parecía oración, un tejido que no buscaba likes ni aplausos, sino abrigo y belleza. Vimos a dos hombres discutir por una cuenta de maíz y resolverla sin agravio, sumando con los dedos y el honor. Vimos a niños correr con la risa de todos los siglos, esquivando a un perro de pelaje claro que movía la cola con la gravedad exacta de quien custodia la casa. Vimos a una joven, tal vez de la edad de María, llevar agua en una vasija y detenerse un segundo para mirar el cielo. El gesto era tan nuestro que dolía.
—¿Y el señor? —preguntó Mónica, señalando, con discreción, una figura que en lo alto parecía dirigir una ceremonia: un curaca, quizá. Hombres y mujeres depositaban ofrendas sobrias: semillas, conchas, panecillos de maíz. No había exceso, había sentido.
—No lo llamen señor —dijo el anciano—. Es el encargado de pedir permiso.
Nada de dioses caprichosos ni carniceros; se trataba de orden. Un orden antiguo como la familia: comer juntos, trabajar juntos, agradecer juntos. Sonia, que siempre busca fechas y nombres, dejó la libreta. Comprendió sin dato: a veces la verdad llega sin pie de página. Miró a los niños y sonrió con un nudo en la garganta.
Nos ofrecieron chicha en mates pulidos. Bebimos con respeto. Nos mostraron las shicras, esas bolsas de fibras llenas de piedra que sostienen las entrañas del templo. —Para que no tiemble— dijo un hombre de rostro amable, y nos miró como quien advierte que lo sólido no es solo un asunto de peso sino de cuidado. Aprendimos que la estabilidad no es un milagro, es una práctica. Aprendimos que el adobe se hace con paciencia, que cada adobito es un libro parado que hila la memoria con la física de las manos.
María se apartó unos pasos, siguiendo a una mujer que llevaba en brazos a un niño inquieto. La joven madre lo abrazaba con la calma de una tradición. Hablaban con pocas palabras. María le mostró, con mímica, el truco de arrullar al niño con un ritmo de corazón contra pecho. La mujer rió con gratitud. No compartían idioma; compartían oficio. La maternidad no necesita traductores.
Jorge se pegó al taller donde afinaban cerámicas. No eran piezas de museo: eran objetos de día a día, hechos con una precisión sin vanidad. Un hombre de manos finas le indicó cómo alisar el borde con una piedra. Jorge lo imitó torpemente, humilde como un aprendiz. Cuando logró un borde digno, el artesano le tocó el hombro: no para celebrar, sino para reconocer. La excelencia era un deber alegre en ese mundo. Nos conmovió.
Alberto escuchaba historias. Un pescador que había llegado con conchas y noticias del mar le habló de corrientes, de estrellas que guían, de los cambios del viento. Alberto, periodista sin remedio, hacía preguntas con esa mezcla de curiosidad y respeto que nuestras abuelas llamaban decencia. El pescador habló de su esposa, de sus hijos, de la necesidad de volver con pescado y con salud. No había épica exagerada: había familia.
Juan, que siempre piensa en la seguridad de todos, observó la forma en que se distribuían las tareas. Nadie quedaba desamparado. Los niños no eran el centro del mundo, pero eran su continuidad. Los ancianos no eran estorbo, eran memoria viva. Y los jóvenes, nosotros, no éramos destino: éramos tránsito. Ese orden nos parecía antiguo, y era exactamente lo que echábamos de menos.
De pronto, la ceremonia en la plataforma alta cambió el ritmo del aire. El encargado de pedir permiso levantó los brazos, dijo palabras que eran más música que discurso, y la gente guardó un silencio que no era miedo, era gratitud. No se pedían cosas; se ofrecían responsabilidades. Aprendimos que en ese tiempo el bienestar no era una suma de objetos, sino un equilibrio: que la familia no es solo vínculo, es tarea.
—En los malos años —dijo el anciano, como si adivinara nuestras noticias, nuestras pantallas, nuestras prisas—, la gente olvida el oficio de estar juntos. Por eso tiemblan los muros.
Sonia lo miró como quien reconoce la voz del abuelo en la voz de un desconocido. Hubo un momento en que me sentí pequeño y, a la vez, sostenido. Tal vez la adultez consista en entender que no somos tan nuevos.
Nos ofrecieron pan de maíz. No era pan de panadería; era pan de familia. Lo comimos con esa reverencia que uno reserva para los símbolos. Y entonces, como si la puerta supiera de medidas y de prudencias, el aire cambió otra vez. La luz de la tarde se volvió más dorada, como al final de un verano que no quiere irse. El anciano señaló hacia el muro donde habíamos entrado.
—No se queden —nos dijo—. Las visitas deben regresar. Lleven lo que han visto. Devuélvanlo allá. Si no lo comparten, se pierde.
No hubo despedidas largas ni promesas inútiles. Caminamos de regreso con el corazón lleno y los bolsillos vacíos, que es la mejor forma de volver. La puerta nos recibió sin ceremonia. La cruzamos uno a uno. Al volver, la huaca era la huaca de siempre: con su guía a lo lejos, sus carteles discretos, su silencio de museo al aire libre. Pero nada era igual. El cielo de Miraflores había mudado un tono, o quizás éramos nosotros los que traíamos otros ojos.
No dijimos mucho esa noche. Cada quien se fue a su casa con un juramento íntimo que no necesitaba acta. Pero al día siguiente, sin ponernos de acuerdo, las cosas empezaron a cambiar, no como un giro dramático, sino como una serie de decisiones pequeñas, conservadoras en el mejor sentido: respetuosas del orden que nos precede, de la familia que nos sostiene, del oficio que nos define.
Alberto volvió a escribir, pero ahora contaba historias de trabajo silencioso. Dejó de perseguir el ruido fácil. Buscó a pescadores, costureras, albañiles. Aprendió que la épica está en llegar temprano, no en gritar tarde. Sus crónicas se volvieron menos urgentes y más importantes. Un día me dijo que había comprendido que el periodismo, como la cerámica, se hornea a fuego lento: la verdad necesita el calor justo, no la llamarada.
Mónica dejó de fotografiar para acumular y empezó a fotografiar para recordar. Volvió a visitar a su abuela y la retrató peinándose con paciencia. Salió al amanecer a buscar la luz que conocimos en la plataforma. Descubrió que su mejor lente era el respeto: pedir permiso con la mirada, agradecer con el encuadre. En sus imágenes, la ciudad empezó a parecer menos estridente y más legible, como una casa que uno aprende a mantener en orden.
Jorge, el ingeniero, se quedó pensando en las shicras. En la oficina propuso soluciones sencillas para problemas complejos: volver a lo básico, reforzar desde el suelo, respetar la lógica de la materia. Se ganó enemigos y aliados, como corresponde. Cuando tuvo que elegir entre un atajo lucidor y una solución sobria, eligió la sobriedad. El edificio que entregaron no fue noticia, pero no tuvo grietas cuando vino el temblor.
Sonia, siempre con libros, cambió de acento. Su lectura se volvió menos acumulación y más conversación. Empezó a ir a mercados, a escuchar a las señoras que venden hierbas, a anotar recetas antiguas como si fueran oraciones. Un domingo reunió a su familia y cocinó un guiso con paciencia. Fue un éxito. Entendió que mantener vivo un país es, en parte, mantener vivas las ollas.
Juan, que antes respondía a todo con cautela, comprendió que prudencia no es pasividad. En el barrio se organizó con los vecinos: no para pelear con nadie, sino para barrer la cuadra, pintar el sardinel, cuidar a los niños que salen del colegio. Defendió la idea sencilla de que la autoridad empieza en casa y se extiende hacia la calle: saludar, esperar el turno, ceder el asiento. Ese conservadurismo fino —el de las costumbres que dignifican— se volvió su trinchera. No hubo pancartas, hubo horarios.
María, la de la fe tranquila, se dedicó a enseñar a madres primerizas a arrullar a sus hijos. No como influencer, sino como vecina. En la parroquia propuso un pequeño taller de crianza con abuelas. Aparecieron muchas mujeres con miedo y muchas abuelas con ganas de ayudar. Los bebés durmieron mejor. Las madres también. María dijo, una tarde, que el tiempo es bueno cuando se comparte el cansancio.
Nos seguimos viendo, claro. Y volvimos a la huaca muchas veces, sin puerta y con puerta en la memoria. Aprendimos a hablar de ella con respeto, no como un sitio “de antes”, sino como una casa que aún nos presta sus consejos. La cultura Lima dejó de ser un capítulo: se volvió una maestra. Descubrimos que la gente de entonces se parece tanto a nosotros porque la decencia no envejece: querer el bienestar de la familia, cumplir con el deber, honrar lo que nos sostiene. Nada de eso es moda.
Una tarde de invierno, regresamos los seis, con abrigos y termos de café. Caminamos en silencio hasta la base de la plataforma principal. Miramos los adobitos como quien mira los lomos de los libros del padre. El viento nos hablaba en su idioma de siempre. No había puerta a la vista, pero no nos hizo falta. La llevaba cada uno en el pecho. Entendimos que la tradición no es un museo ni una doctrina cerrada: es una puerta entreabierta que hay que atravesar con humildad, una y otra vez, para recordar que el mundo funciona mejor cuando se respetan las cosas sencillas.
—¿Creen que algún día volvamos a cruzarla? —preguntó Mónica, casi en susurro.
—La cruzamos cada vez que elegimos bien —respondió Juan.
—Cada vez que devolvemos algo mejor de como lo recibimos —añadió Sonia.
—Cada vez que trabajamos con paciencia —dijo Jorge, las manos en los bolsillos, pensando en shicras invisibles.
—Cada vez que contamos una historia que ayuda —dijo Alberto, mirando su libreta gastada.
—Cada vez que arrullamos un miedo hasta que se duerme —cerró María, mirando el cielo, que tenía ese color de pan bien horneado.
La tarde nos acogió como un mantel. Antes de irnos, nos acercamos al muro donde alguna vez estuvo la puerta. No la tocamos. Solo dejamos, en el suelo, unas palabras que no aprendimos en ningún libro: gracias por recordarnos lo que ya sabíamos. Después, salimos a la calle de siempre: carros, semáforos, vendedoras de emoliente, un niño que corría con una cometa de bolsa plástica. La ciudad no había cambiado, pero nosotros habíamos elegido un modo distinto de habitarla.
Las semanas siguientes fueron un laboratorio silencioso. No hicimos discursos ni declaramos revoluciones. Hicimos lo que la cultura Lima nos enseñó con naturalidad conservadora: organizamos el tiempo como se organiza una mesa; dimos a cada cosa su lugar. En casa, los teléfonos aprendieron a esperar a la sobremesa; las conversaciones volvieron a mirar a los ojos; el pan se partió con intención. En el trabajo, decidimos no adorar urgencias inventadas; defendimos la calidad con la misma firmeza con que se defiende la familia. Y en el barrio, la puerta de casa se abrió más seguido para amigos que necesitaban un descanso breve y un plato caliente.
No faltó quien nos llamara ingenuos. A veces nos cansamos. El mundo no se deja ordenar de un tirón. Pero cada vez que flaqueábamos, recordábamos al encargado de pedir permiso levantando los brazos, el silencio de gratitud, las shicras sosteniendo los muros, el tejido que calienta, el pan de maíz compartido, la risa de los niños sobre la plataforma. Y seguíamos. No por nostalgia, sino por convicción: lo que funciona merece perseverancia.
Una noche, Alberto publicó una crónica: “Las manos que no se ven”. No hablaba de hechos extraordinarios, sino de la gente que sostiene la ciudad desde abajo: albañiles que no salen en las fotos, madres que madrugan, choferes que ceden el paso sin que un dron los filme. La crónica se compartió menos que otras piezas ruidosas, sí, pero quienes la leyeron le escribieron mensajes largos, no con emojis, sino con historias. Como si algo se estuviera encendiendo en secreto.
Otra tarde, Sonia organizó una pequeña feria de oficios en la plaza del barrio. Llegaron tejedores, carpinteros, ceramistas. Nada “artesanal” de escaparate: oficios con utilidad, belleza y precio justo. La feria se repitió al mes siguiente. La gente empezó a comprar menos por impulso y más por respeto. Hubo menos bolsas plásticas esa vez. Hubo más palabras.
Y así, con pasos cortos, volvimos a cruzar la puerta una y otra vez. No para escaparnos del presente, sino para traer del pasado la disciplina que a veces olvidamos: que lo bueno toma tiempo; que la familia necesita horarios y rituales; que el barrio mejora cuando dejamos de esperar “alguien” y nos volvemos ese alguien. Conservamos lo que vale, sin vergüenza de decirlo alto: el trabajo bien hecho, la palabra cumplida, la mesa puesta, la fe en que el orden es una forma de cariño.
Un domingo, nos reunimos los seis en la huaca. Llevamos pan, fruta, y un cuaderno en blanco. Sentados en una sombra honesta, hicimos lo que hacen los que quieren que las cosas duren: escribimos reglas sencillas para nosotros y los nuestros. No eran mandamientos, eran hábitos: llegar a la hora; escuchar antes de responder; ahorrar para el invierno; tratar a los mayores con decencia; enseñar a los niños a saludar; no mentir para ganar una ventaja mínima; agradecer la comida; no gastar palabras grandes donde bastan las pequeñas; dejar el lugar un poco mejor de cómo lo encontramos. No firmamos nada, no había que jurar. Bastaba la voluntad de vivirlo.
Cuando nos levantamos, el sol ya había empezado a descender. Miramos, por última vez ese día, la pared donde la puerta había aparecido. No la vimos. Le dimos la espalda con la tranquilidad de quienes saben que el verdadero viaje en el tiempo no es cosa de madera y bisagras, sino de memoria y elección. Caminamos hacia la ciudad como quien vuelve a su casa después de un largo aprendizaje. Y yo, que escribo esto, sé que no fuimos héroes. Fuimos jóvenes que aprendieron a valorar lo que sostiene los siglos: la familia, el trabajo, el orden, el respeto. Cosas antiguas, sí. Por eso mismo, imprescindibles.
En la esquina, antes de despedirnos, María dijo algo que nos hizo sonreír a todos:
—La puerta de las cosas que vuelven no está en la huaca. Está en nosotros.
Asentimos. Nos abrazamos con esa sobriedad que nuestra generación aprendió de padres que no derrochaban gestos. Y cada uno se fue a su casa con la mochila más liviana y el corazón más serio. Desde entonces, cuando el mundo se pone ruidoso, cuando las noticias cansan, cuando la desconfianza se cuela por las rendijas, cerramos los ojos un momento y volvemos a la plataforma. Oímos al encargado pedir permiso. Sentimos el olor a maíz y a mar. Y recordamos lo que prometimos en esa tarde que no se borra: sostener los muros con shicras de paciencia, tejer abrigo con nuestros días, partir el pan sin alardes, agradecer en silencio. Porque la cultura que hoy llamamos Lima no se fue del todo. Vive en todo gesto que elige la permanencia sobre la estridencia, la prudencia sobre la moda, el deber sobre la excusa. Y en esa lealtad sencilla, volvemos a cruzar la puerta. Cada día.