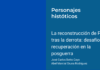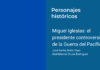Artículo de información
José Carlos Botto Cayo
2 de julio del 2025
La cafetera sonó tres veces, como cada tarde. Era una de esas italianas, pesadas, con aroma a herencia. José la colocó con precisión sobre la hornilla, bajó el fuego y esperó el murmullo exacto, el que marcaba el instante en que el café ascendía como un fantasma oscuro. En su pequeño departamento de Miraflores, el ritual no había cambiado en años: café, cuaderno, pluma. Afuera podía llover, haber protestas o terremotos: adentro, siempre a las cinco y cuarto, José se sentaba a escribir.
Pero hoy algo lo inquietaba. No había palabras. Mejor dicho: había demasiadas, y ninguna servía. Lo que quería decir estaba atrapado entre las costillas, en esa zona sorda donde duelen los recuerdos no vividos. Frente a la hoja en blanco, el poeta no parecía poeta. Solo un hombre cansado, con los dedos manchados de tinta y los ojos llenos de humo invisible.
Ese humo lo rodeaba desde hace semanas. No era real, claro. Pero cada vez que se sentaba a escribir, sentía que algo flotaba en la habitación. No un olor —aunque el café ayudaba—, sino una especie de presencia suspendida, como si una historia quisiera salir, pero no encontrara por dónde.
La primera vez que José lo sintió fue al ver a Clara. No era una mujer hermosa en el sentido tradicional, pero había en ella algo que desordenaba los relojes. La conoció en una charla sobre “El sentido del poema contemporáneo”, en la biblioteca Ricardo Palma. Él fue a hablar; ella, a escuchar. Al final de su exposición, mientras respondía preguntas, notó que ella lo miraba sin preguntar nada. Como si ya supiera lo que él estaba tratando de encontrar.
Después, tomaron un café. Luego dos. Luego varios, en diferentes tardes. Nunca hablaron de amor, ni de pasados trágicos, ni de intenciones futuras. Solo hablaban de palabras. De poemas que no salían. De versos que se escriben sin saber por qué. Ella no era poeta, pero leía como si cada libro fuera un espejo. Y a José eso lo confundía, porque por primera vez alguien parecía entender lo que él aún no sabía que estaba escribiendo.
Pasaron así meses de encuentros sin exigencias, sin nombres, sin certezas. Clara era como un poema sin título: abierta, ambigua, poderosa. José no sabía si eso era libertad o un abismo.
Un día ella no apareció. Tenían un café pactado en la vieja terraza frente al parque. Esperó una hora, dos. Miró el celular sin nuevos mensajes. Solo silencio. Como si la ciudad se hubiera tragado su figura. Durante semanas no supo de ella. No la encontró en redes, no respondió correos, y en la biblioteca nadie la conocía lo suficiente. Era, como sus versos, una aparición fugaz.
Fue entonces cuando el humo comenzó.
No en la cocina, sino en sus papeles. Abría el cuaderno y sentía que algo se deshacía entre sus dedos. No era tristeza. Era ausencia de forma. Intentaba escribir sobre ella, pero las palabras se volvían clichés. Todo sonaba ajeno, impuesto, muerto. Había vivido algo real, y sin embargo, no podía narrarlo. No había historia, solo la sensación de que algo había pasado.
Y esa era la condena.
Un domingo, mientras revolvía su café, se le ocurrió una frase: “Una historia sin la historia aparece en mis papeles.” La escribió sin pensar, como si se la hubieran dictado. Le pareció absurda al principio. ¿Cómo puede haber historia sin historia? Pero cuando la leyó en voz alta, se le erizó la piel. Era exactamente lo que sentía. Clara no había sido una historia de amor, ni un episodio, ni siquiera una pérdida. Había sido un estado. Un instante que dejó huella sin haber sucedido del todo.
Durante las semanas siguientes, escribió en torno a esa frase. A veces salía algo. A veces solo miraba la hoja. Cada verso era una forma de invocarla sin nombrarla. Quería que el poema hablara de eso que no se toca, pero permanece. Como el humo. Como los aromas que se instalan en la habitación y te hacen recordar algo que no sabes si viviste o soñaste.
Una tarde, en el centro de Lima, José dio una lectura de sus últimos textos. El poema que leyó —aún sin título— hablaba de cafés que no llegaron a beberse, de personas que pasan sin quedarse, de palabras que se escriben en el aire. Al terminar, una señora del público le preguntó:
—¿Es un poema de amor?
Él dudó. Luego respondió:
—No lo sé. Quizá es un poema sobre lo que el amor deja cuando no llega.
Esa noche, al volver a casa, el humo no apareció. Por primera vez, la habitación estaba limpia. El poema estaba escrito.
Días después, Clara le envió un correo.
Solo decía:
«Lo leí. Gracias por no poner mi nombre. Yo también soy humo.»
José cerró el mensaje y sonrió.
El café estaba frío, pero igual lo bebió.
La historia, al fin, había sido dicha.
Sin historia. Pero dicha.