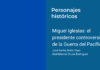Artículo de información
José Carlos Botto Cayo
9 de julio del 2025
La bruma del amanecer se colaba entre los geranios del viejo jardín miraflorino mientras un niño de apenas cinco años, con las manos manchadas de tiza de colores, dibujaba en el empedrado como quien le cuenta un secreto a la tierra. Se llamaba Alberto. Era un niño como tantos otros que corrían por las calles de Miraflores a fines del siglo XIX, cuando el distrito aún se reconstruía tras las heridas abiertas por la guerra con Chile. Sus ojos, grandes y brillantes, eran espejos de un mundo que aún no terminaba de entender, pero que ya empezaba a reinterpretar con los colores de su imaginación.
La guerra había terminado oficialmente hacía pocos años, pero su sombra aún se extendía por los barrios de Lima. Las paredes seguían marcadas con los nombres de batallas, los rostros de los caídos flotaban en los relatos de sobremesa, y la pobreza calaba los huesos de muchos hogares. Miraflores, el distrito costero que alguna vez fue refugio de veraneo, renacía como lugar de reconstrucción espiritual y material.
Alberto vivía con su madre, doña Isabel, una mujer de carácter firme y voz suave que cosía para ganarse el pan. Su padre, como tantos otros, nunca regresó de la guerra. La casa en la que vivían era una construcción modesta de adobe y madera, con una pequeña huerta que mantenía verde lo esencial. Isabel, aunque pobre, no escatimaba en la educación de su hijo. Cada mañana lo llevaba de la mano al colegio San Fernando, donde el niño mostraba poco interés por las letras, pero una devoción casi religiosa por los lápices y papeles. Si no tenía cuadernos, dibujaba en la tierra, si no tenía lápices, usaba carbón o cáscaras de fruta. Todo lo que tocaba era un lienzo.
Un día, el director del colegio mandó a llamar a Isabel. Ella fue, preocupada de que su hijo hubiese cometido alguna travesura. Pero lo que escuchó la dejó perpleja: Alberto tenía un talento inusual para su edad. Había dibujado en una pizarra del colegio una escena del barrio tal como era antes de ser saqueado durante la guerra. Las casas coloniales, los jardines y hasta los jinetes con uniformes pasados estaban plasmados con un detalle que sólo un adulto muy sensible podría haber captado. El dibujo duró poco, pues otro alumno lo borró, pero dejó una impresión profunda.
Desde entonces, Alberto se convirtió en una figura curiosa en el barrio. La gente lo veía con simpatía, pero también con cierto misterio. Dicen que un mediodía, mientras dibujaba en la vereda del jirón Diez Canseco, un señor de bastón y sombrero se detuvo a observarlo. Era don Ricardo Palma, el célebre escritor y bibliotecario. Lo miró largo rato sin decir palabra, hasta que el niño lo notó.
—¿Le gusta, señor?—preguntó Alberto con inocencia.
Palma asintió con un gesto leve.
—Lo que haces no es sólo un dibujo, muchacho. Es memoria. Es historia.
Desde ese día, Ricardo Palma comenzó a frecuentar al niño. Le traía hojas, lápices, recortes de libros y, sobre todo, historias. Sentado en un banco de la plaza central, le contaba a Alberto anécdotas de la Lima virreinal, relatos de escritores olvidados y las aventuras de su propia juventud. En aquellas tardes nacía un puente: de la literatura a la pintura, de la memoria a la creación.
Alberto, con cada relato, llenaba cuadernos con escenas, retratos, paisajes que nunca había visto, pero que recreaba con fidelidad asombrosa. Sus manos parecían tener la capacidad de trasladar el alma de las palabras al trazo. Palma, conmovido, lo llevó una tarde a la Biblioteca Nacional, o lo que quedaba de ella. Allí, entre estanterías saqueadas y estucos rotos, el niño descubrió otro mundo: el del conocimiento perdido.
—Mira, Alberto—dijo Palma mientras recorrían los pasillos semivacíos—. Esto fue la casa de todos los libros, y ahora es una ruina. Pero vamos a reconstruirla. Con manos como las tuyas, con memoria, con amor.
Desde entonces, Alberto se convirtió en un ayudante peculiar. Recorría la ciudad buscando libros, grabados, láminas viejas. Algunos vecinos, enterados de la causa, le daban sus propios volúmenes. Otros, más escépticos, se burlaban de que un niño fuera parte de la reconstrucción de algo tan solemne. Pero Palma lo sabía: la reconstrucción no era solo material. Era simbólica. Y Alberto era símbolo viviente.
Con los años, su talento fue creciendo. A los doce años, había pintado ya su primer mural en una casona antigua que servía como escuela. Era una alegoría del Perú herido, pero de pie. La figura central era una mujer andina, vestida con los colores de la patria, cargando libros, mientras detrás de ella se elevaban ruinas y cielos abiertos. La imagen se volvió icónica. Palma escribió una nota en «El Comercio» elogiando al joven artista. Alberto no entendía del todo su fama, seguía siendo un niño que dibujaba en los márgenes de las servilletas del cafetín.
En el contexto del país, la situación era frágil. La economía se tambaleaba, los ánimos políticos oscilaban entre la desesperanza y el patriotismo forzado. Los artistas, sin embargo, empezaban a tomar la palabra. En las plazas, en los teatros, en las imprentas, se hablaba de reconstrucción cultural. Alberto, a sus cortos quince años, ya era convocado a participar en círculos intelectuales. No hablaba mucho, pero cuando mostraba un dibujo, se hacía silencio.
Fue en una de esas tertulias, en la casa de un joven Manuel González Prada, que lo llamaron «el ojo de la nación». La frase quedó en boca de todos. González Prada, radical y fervoroso, veía en Alberto una forma de protesta sin grito, de reivindicación sin violencia.
—Tu lápiz puede ser más potente que una proclama—le dijo una vez—. Úsalo.
Alberto no militó en partido alguno, pero sus pinturas empezaron a aparecer en publicaciones culturales, en carteles de reconstrucción urbana, incluso en los primeros intentos de museos locales. A los dieciocho años, inauguró su primera exposición individual en una sala de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las obras eran un testimonio de su infancia: la mujer de los libros, los rostros de los vecinos que lo alimentaron, las ruinas de la Biblioteca Nacional y un retrato conmovedor de Ricardo Palma, ya viejo, pero con la mirada viva.
La crítica fue unánime. El país había parido a un pintor que no solo embellecía, sino que narraba. Sus cuadros eran como capítulos ilustrados de una historia colectiva. El gobierno, presionado por una nueva ola cultural, lo becó para estudiar en Europa. Alberto se negó.
—No puedo irme mientras mis raíces aún están heridas—dijo.
Y siguió pintando.
En 1895, mientras Lima se agitaba entre levantamientos armados y el clamor por una verdadera modernización, Alberto recibió el encargo más importante de su vida: pintar el fresco central del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, reconstruido con esfuerzo civil y privado. El encargo venía de una junta integrada por Palma, González Prada, Clorinda Matto y otros personajes notables. La propuesta era simple: representar el alma del Perú.
Durante tres meses, encerrado en el edificio, Alberto trabajó sin descanso. Sus pinceles viajaban entre mitologías andinas, paisajes virreinales, retratos de héroes anónimos y escenas cotidianas. El fresco se inauguró con una ceremonia multitudinaria. Al destaparlo, el silencio fue total. Luego, un aplauso ensordecedor. En el centro del mural, había una figura infantil dibujando sobre la tierra. Detrás de él, una mujer con libros. Y al fondo, un hombre de bastón y sombrero señalando el horizonte. Era la historia de Alberto. Era la historia de todos.
Con el tiempo, Alberto fundó una escuela de arte para niños huérfanos, inspirada en su propio recorrido. Fue maestro, mentor, cronista visual. Nunca dejó de caminar por las calles de Miraflores, aún cuando los tranvías comenzaron a correr, y las primeras luces eléctricas intentaron borrar el sabor a kerosene de las farolas.
En sus últimos años, pintaba en silencio en un pequeño taller frente al mar. Allí, en las tardes grises del invierno limeño, se sentaba con sus alumnos y les decía:
—Pintar es recordar con el alma. Nunca olviden.
Y así, cuando murió, la ciudad entera sintió que algo profundo se apagaba. Su velorio se realizó en el patio central de la Biblioteca Nacional. En la entrada, un cartel improvisado decía: «Gracias por devolvernos el color».
Hoy, cuando caminas por las calles de Miraflores y ves algún mural, alguna línea en una pared vieja, quizá es una huella de Alberto. El niño que pintaba sobre tierra. El hombre que reconstruyó un país con un lápiz.