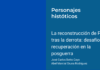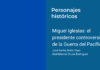Artículo de opinión
José Carlos Botto Cayo
29 de octubre del 2025
Nadie supo con certeza de dónde vino. Algunos dijeron que apareció una mañana gris por la avenida Arequipa, bajando desde San Isidro, sobre un caballo flaco y de paso tembloroso. Otros aseguraron haberlo visto en el cruce de Angamos, mirando con desconcierto los cables eléctricos, como si fueran dragones colgando del cielo. Lo cierto es que aquel hombre avanzaba sin miedo, con una lanza de madera pulida, una armadura abollada que el sol devolvía en destellos, y una mirada obstinada, fija en algo que solo él veía. Su nombre, lo sabríamos después, era Don Quijote de la Mancha, y había vuelto a la vida para corregir los desvaríos de un mundo que ya no creía en los héroes.
Yo lo vi desde la esquina de Tarapacá con Arequipa, justo cuando el tráfico rugía y el semáforo titilaba sin obedecer a nadie. Lloviznaba, esa garúa tenue que solo los limeños reconocemos como una forma de silencio. Mía, mi perrita, se tensó junto a mí; olfateó el aire y soltó un pequeño ladrido. Entonces lo vimos cruzar la avenida, deteniendo un taxi con un gesto de caballería.
—Señor de hierro —gritó el chofer—, ¡va a matarse!
Pero él, sin entender del todo el insulto, levantó la mano y respondió con una voz que parecía venir de los libros:
—No temo a la muerte, buen hombre, sino a la cobardía que la precede.
El taxista lo observó un instante y luego siguió su camino, murmurando algo sobre los locos de Lima. Don Quijote continuó andando hasta detenerse frente a una bodega vieja, de esas que sobreviven a la modernidad por pura terquedad. Miró los anuncios pegados en la pared y dijo con solemnidad:
—El mundo se ha llenado de espejos que no reflejan el alma.
A esa hora pasó Julio, aquel muchacho que solía escribir en su libreta mientras tomaba café en el Haití. Lo reconocí enseguida: la misma mochila gastada, los audífonos colgando, la mirada cansada de quien alguna vez creyó en los milagros del arte. Se acercó al caballero y le ofreció una botella de agua.
—Está lejos de su tiempo, viejo —le dijo sonriendo.
—El tiempo, buen mozo, no existe para quien vive en la causa justa —respondió Don Quijote, bebiendo con calma.
Caminaron juntos por la Avenida Diagonal, rumbo al Óvalo de Miraflores. El tráfico los envolvía, pero el caballero no se alteraba. A cada bocinazo respondía con una reverencia, y cuando un joven en moto casi los atropella, exclamó:
—Ved, Sancho, cómo los nuevos caballeros cabalgan bestias sin alma.
Julio lo miró divertido, sin corregirlo. Había algo hermoso en esa locura; algo que recordaba a los sueños que se tienen antes de la derrota.
Al llegar al Café Haití, Don Quijote se detuvo. Observó las mesas llenas de gente distraída con sus pantallas. Se quitó el casco, dejó la lanza recostada contra un muro y entró con una cortesía que parecía venida del Siglo de Oro.
—Dadme un vino de Castilla, si en esta tierra aún lo sirven —dijo al mozo, que lo miró entre risa y miedo.
Le trajeron un tinto chileno, y el caballero lo alzó con gravedad.
—Por Dulcinea, que vive en cada alma que aún recuerda lo que es amar sin cálculo.
Un aplauso tímido se escuchó desde una mesa. Era Alberto, el pintor, quien desde hacía años retrataba el alma de la ciudad con la paciencia de un monje. Se acercó, curioso, y le pidió permiso para dibujarlo.
—Caballero —dijo—, usted no pertenece a este tiempo, pero este tiempo necesita su rostro.
Don Quijote asintió, con la serenidad de quien ya ha aceptado su destino.
—Dibujad, amigo mío. Quizá vuestro arte logre lo que mis batallas no han conseguido: que los hombres recuerden su propio corazón.
Mía se echó a sus pies, tranquila, como si hubiera encontrado al último justo sobre la Tierra. Yo los observaba desde afuera, a través del vidrio empañado, con la certeza de estar presenciando algo que no se repetirá.
Más tarde, los tres salieron rumbo al Malecón Balta. El sol ya caía, y el mar se extendía como una lámina de plomo. Don Quijote caminaba delante, con la lanza en alto, mientras el viento agitaba su capa.
—Decidme —preguntó Alberto—, ¿qué busca en este lugar?
—Busco justicia —respondió el caballero sin detenerse—. Siempre la he buscado. Solo que ahora se esconde entre pantallas, contratos y silencios. Pero no importa: cada siglo tiene sus molinos.
Al llegar al borde del acantilado, se detuvo. Miró el horizonte, donde el cielo y el mar se funden en un gris sin frontera.
—Ahí está el enemigo —susurró—. No tiene rostro, pero sí un ruido que adormece.
Julio, emocionado, encendió su grabadora. La voz del caballero sonaba como una plegaria.
—La locura, muchacho, es la última forma de la fe —dijo—. Los cuerdos ya se rindieron.
La noche cayó lenta, como una manta húmeda sobre el distrito. Los faroles encendieron su luz anaranjada, y el olor del mar se mezcló con el del café que llegaba desde Diagonal. Don Quijote montó nuevamente su caballo —un animal huesudo que parecía haber salido de un mural antiguo— y se despidió con un gesto.
—Decid al mundo que no ha muerto la nobleza —dijo—, solo duerme bajo el ruido.
Partió por Larco, cuesta abajo, rumbo a Larcomar. Los autos se abrían a su paso, no por respeto, sino por desconcierto. Algunos lo grabaron, otros lo insultaron, y un niño pequeño le lanzó una flor. Nadie entendió lo que veían: un hombre que seguía creyendo en algo más alto que el miedo.
Lo perdimos de vista entre las luces del malecón. Dicen que llegó hasta el faro de la Marina, donde las parejas se abrazan mirando el Pacífico. Allí desmontó, clavó su lanza en la tierra y se quedó inmóvil frente al mar. Los que lo vieron aseguran que recitaba versos en voz baja, como si rezara.
—El mar también tiene dragones —murmuró alguien que pasaba—, pero él no los teme.
A la mañana siguiente, cuando el sol volvió a asomar entre la neblina, su caballo estaba amarrado a una baranda, y en el suelo quedaba solo su casco, cubierto de rocío. Nadie supo qué fue de él. Algunos dijeron que subió hacia la Huaca Pucllana, guiado por el rumor de las piedras; otros que desapareció en el mar, montado sobre una ola. Pero yo creo que sigue aquí, en algún rincón de Miraflores, caminando invisible entre nosotros, con su lanza dispuesta y su fe intacta.
Mía aún se detiene cada tarde frente al Haití. Mira hacia el malecón y mueve la cola, como esperando que el caballero vuelva. A veces, cuando la luz del atardecer se filtra entre los edificios, juraría que su silueta se refleja en las vitrinas de Larco: alto, delgado, con el gesto digno y triste de quien nunca aceptó el fin de la esperanza.
Y entonces entiendo que Don Quijote no vino a cambiar el mundo, sino a recordarnos que todavía podemos hacerlo. Que entre tanto ruido y prisa, aún hay espacio para una lanza limpia, para una mirada justa, para una voz que diga lo que ya nadie se atreve a decir. Que en esta ciudad donde todos corren y nadie escucha, su locura sigue siendo la forma más alta de cordura.
Quizá por eso, cada vez que la garúa cae sobre Tarapacá y el aire se llena de ese aroma a tierra y sal, siento que algo invisible cabalga entre nosotros. Y que si uno se queda en silencio lo suficiente, puede oírlo pasar: el eco de un caballo cansado, la armadura golpeando al ritmo del tráfico, y una voz que susurra con dulzura invencible:
—Seguid, buenos hombres, que aún hay causas que merecen ser soñadas.