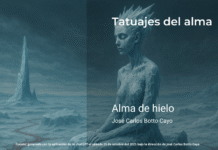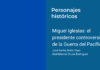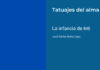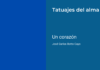Artículo de información
José Carlos Botto Cayo
19 de setiembre del 2025
Alfredo había nacido entre los muros de concreto gris de la Residencial San Felipe, en esas torres altas que parecían inclinarse con el paso del tiempo, como si también cargaran el peso de la historia. Desde niño sintió que vivía en un mundo aparte, un microcosmos que no necesitaba de la ciudad entera para sostenerse. La residencia tenía de todo: parques internos donde los niños corrían en bicicleta, bodegas que olían a pan recién horneado, farmacias pequeñas pero siempre surtidas, consultorios médicos, librerías de segunda mano, hasta un cine que resistía los embates de la modernidad. Los arquitectos de los años sesenta lo habían imaginado como un barrio autosuficiente, y para Alfredo, que nunca conoció el hipódromo sobre el que se levantaba, San Felipe era el universo entero.
Creció sabiendo que su mundo estaba hecho de pasadizos, balcones y escaleras, de juegos en los jardines y tardes mirando cómo los mayores conversaban en las bancas. Todo lo que necesitaba estaba allí. El pan francés de las seis de la mañana, los helados de a sol en el quiosco, las figuritas para llenar álbumes en la esquina. Había un aire de seguridad, de normalidad, de comunidad. Parecía que las torres eran murallas capaces de detener el caos de la ciudad. Y, sin embargo, más allá de esos muros invisibles, Lima se estremecía.
En ese pequeño refugio apareció Cecilia. Ella vivía en los dúplex de las torres bajas, esas que parecían más exclusivas, con escaleras interiores y balcones amplios. Cada mañana, cuando el sol recién se colaba entre los edificios, Alfredo la veía salir al balcón con una taza de café o un cuaderno bajo el brazo. Él, desde su ventana en la torre alta, levantaba la mano en un saludo tímido. Ella respondía casi siempre, a veces con una sonrisa leve, a veces con un simple gesto de la cabeza. Ese intercambio breve se convirtió en el ritual secreto de Alfredo, el que iluminaba sus días en medio de un país que empezaba a desmoronarse.
El Perú se hundía en la violencia y en la incertidumbre económica. Alfredo recordaba con claridad el 8 de agosto de 1990, cuando la televisión transmitió la voz grave de Juan Carlos Hurtado Miller anunciando medidas drásticas. Su padre apagó el televisor y se quedó en silencio, como si hubiera escuchado una sentencia. Al día siguiente, la bodega de San Felipe estaba llena de murmullos: el pan había triplicado su precio, la leche costaba el doble, y las familias salían con bolsas más ligeras que antes. Fue el Fujishock, y de un día para otro, los vecinos que se habían sentido protegidos en ese barrio moderno se encontraron con la angustia de no saber qué podían comprar y qué no.
Alfredo acompañó a su madre a hacer las compras. Vio a señoras discutir sobre si llevar arroz o azúcar, a hombres calculando monedas en la mano, a niños que preguntaban por dulces y recibían negativas. En la cola del supermercado interno, Cecilia estaba con su madre. Se cruzaron miradas, y ella, con un gesto casi de complicidad, le dijo: “Ya no vamos a poder comprar galletas todos los días”. Alfredo sonrió nervioso, y entendió que ella también sentía la misma desilusión, la misma ruptura de una promesa. Fue la primera vez que intercambiaron palabras más allá del saludo, y para Alfredo esa frase sencilla tuvo el peso de una confesión compartida: la adolescencia llegaba con el sabor amargo de la pobreza inesperada.
Pero el golpe económico era solo una cara de la tormenta. La otra era la violencia. En las noches, los apagones dejaban a la residencia en penumbras. Los niños jugaban con velas, las familias se reunían en los pasadizos, y los mayores hablaban en voz baja de bombas, atentados y coches que estallaban en distritos vecinos. Alfredo escuchaba esas conversaciones con un nudo en el estómago, como si el mundo exterior estuviera a punto de derrumbarse sobre ellos. Y entonces, una madrugada de 1992, ocurrió.
El estruendo fue ensordecedor. Alfredo estaba en su cuarto cuando la explosión sacudió toda la torre. Los vidrios vibraron, el aire se llenó de polvo, y un silencio pesado se rompió con sirenas y gritos. Sendero Luminoso había detonado un camión-bomba contra el frontis de Canal 2, Frecuencia Latina, en plena avenida San Felipe. El atentado dejó muertos, heridos, y un miedo que caló en los huesos de toda la comunidad. Alfredo bajó corriendo con su padre y vio a los vecinos agolpados en los balcones, a las madres abrazando a sus hijos, a los hombres que miraban incrédulos el resplandor del incendio al otro lado de la avenida.
Cecilia no apareció en su balcón, y Alfredo sintió un pánico distinto, íntimo. Corrió hacia las torres bajas y la encontró en la vereda, con los ojos húmedos y el rostro iluminado por la luz intermitente de los patrulleros. “¿Estás bien?”, le preguntó casi sin aliento. Ella asintió, apenas, y ese gesto fue suficiente para que él sintiera que su mundo no se desplomaba del todo. Fue la primera vez que hablaron cara a cara, y aunque las palabras fueron pocas, la intensidad de ese momento los unió de una forma que el concreto de las torres no podía contener.
Los años siguientes estuvieron marcados por la tensión. Alfredo entró a la universidad, y Cecilia empezó a estudiar en un instituto cercano. La residencia seguía siendo su refugio, pero el país seguía sacudido. En diciembre de 1996, los vecinos comentaban con preocupación la toma de la residencia del embajador de Japón en San Isidro. El MRTA había secuestrado a cientos de personas durante una recepción diplomática. En los balcones de San Felipe, las conversaciones giraban en torno a los rehenes, a la incertidumbre de lo que vendría. Alfredo pensaba en Cecilia, en la fragilidad de todos, y sentía que la ciudad entera era un rehén del miedo.
Y, sin embargo, la vida no se detenía. Alfredo y Cecilia empezaron a encontrarse más seguido. Caminaban por los jardines, se sentaban en las bancas del parque central, compartían historias de clases y sueños de futuro. Hablaban de libros, de música, de la esperanza de que un día todo cambiara. La residencia, con sus pasadizos y balcones, se convirtió en escenario de un romance silencioso, construido a pesar de los apagones y de las noticias terribles.
El 22 de abril de 1997, cuando la radio anunció la Operación Chavín de Huántar, Alfredo y Cecilia escucharon juntos. Los comandos habían liberado a los rehenes, y aunque la violencia no desapareció de un día para otro, ese hecho se sintió como un respiro. “Si sobrevivimos a todo esto, vamos a sobrevivir a lo que venga”, le dijo Cecilia, con una seguridad que él nunca olvidó.
Los años pasaron. Alfredo y Cecilia crecieron, la residencia también envejeció. Las torres mostraban grietas, los jardines ya no eran tan verdes, pero la comunidad seguía viva. Un día, de adultos, regresaron juntos a San Felipe. Caminaron por los mismos pasadizos, vieron a niños jugar en las canchas, escucharon a vendedores de periódicos en las esquinas. Recordaron los apagones, los atentados, el Fujishock, las promesas rotas. Y, sobre todo, recordaron que en medio de la violencia, ellos habían aprendido a resistir con ternura.
“Pese a todo, seguimos aquí”, dijo Alfredo, mirando hacia su antigua torre inclinada.
“Sí —respondió Cecilia—, porque siempre hubo alguien que saludara desde un balcón.”
Y en ese instante comprendieron que la verdadera victoria no estaba en haber esquivado el miedo, sino en haberlo enfrentado juntos. San Felipe no era solo concreto ni historia urbana: era el símbolo de una generación que aprendió a resistir en medio de la oscuridad, y a encontrar en el amor y en la comunidad la fuerza para seguir adelante.