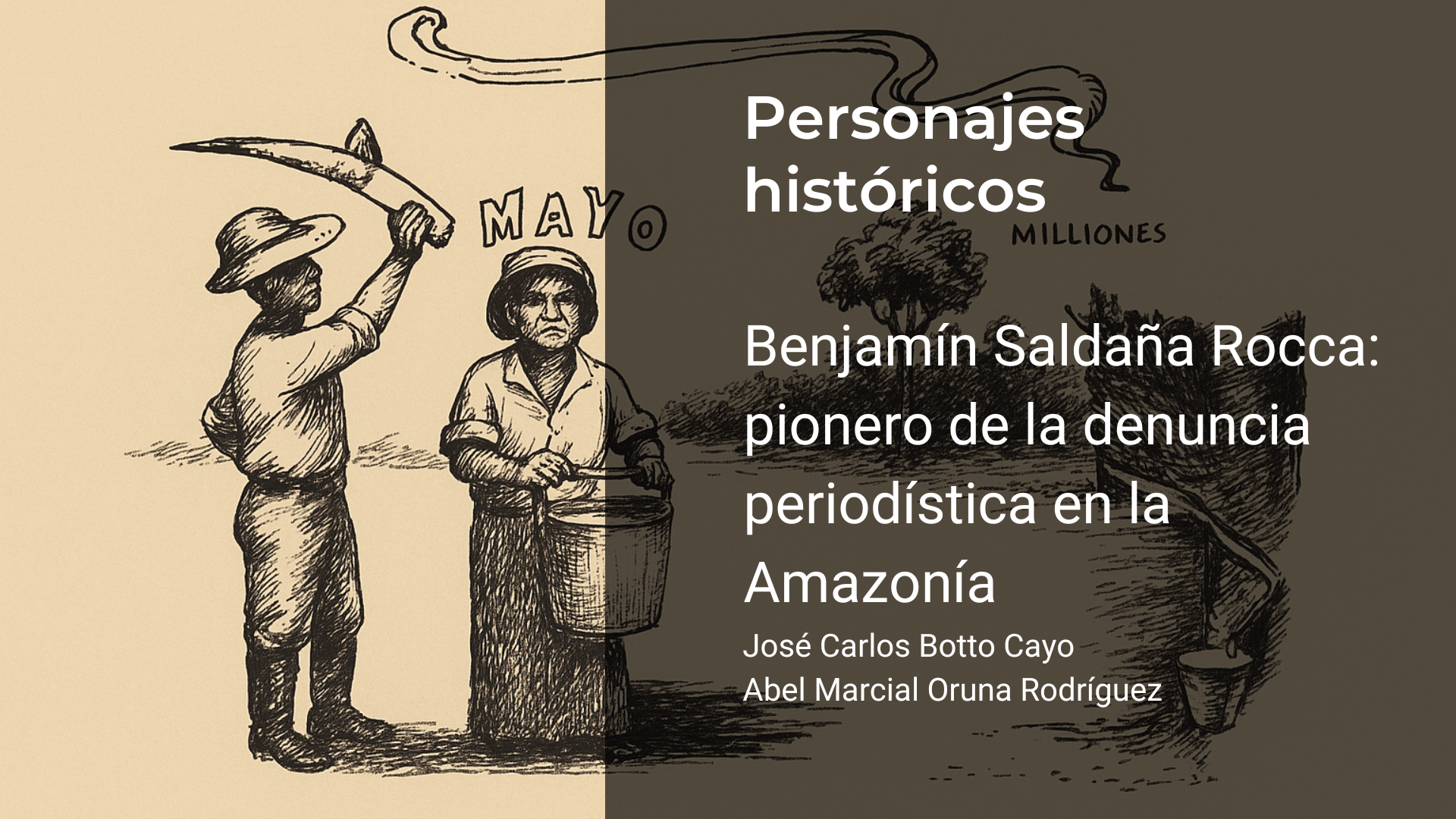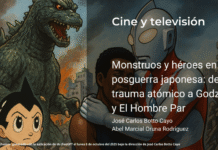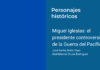Artículo de información
José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez
23 de junio del 2025
El periodismo de denuncia en el Perú tiene figuras esenciales que, a pesar de su trascendencia, han permanecido durante mucho tiempo en el olvido. Uno de estos nombres es el de Benjamín Saldaña Rocca, un periodista que, a principios del siglo XX, alzó su voz contra los abusos cometidos en la Amazonía peruana durante el auge del caucho. En una época en la que los crímenes perpetrados por empresas como la Casa Arana contra los pueblos indígenas eran invisibles para la mayoría de la sociedad, utilizó la palabra escrita como herramienta de resistencia. Desde sus humildes periódicos La Sanción y La Felpa, demostró que el periodismo podía ser un arma poderosa para dar visibilidad a las atrocidades y reclamar justicia en un país que prefería no mirar hacia sus periferias (Bernucci, 2020).
Aunque su figura permaneció en la sombra durante décadas, investigaciones recientes han recuperado su legado, reconociéndolo como uno de los primeros periodistas en abordar la cuestión de los derechos humanos en el contexto amazónico. Su valentía lo llevó a enfrentarse a los intereses más poderosos de su tiempo, en una lucha solitaria que terminó marcando una diferencia crucial en la historia de la región. A través de su incansable labor, se erige hoy como un símbolo de integridad periodística y compromiso con los más vulnerables. Redescubrir su vida y obra no solo es un acto de justicia histórica, sino también un recordatorio de la importancia de la verdad como principio rector del periodismo (Rojas, 2024).
Orígenes, familia y primeros pasos
Nacido en 1870 en Lima, Perú, Saldaña creció en un ambiente modesto donde la educación y la lectura eran apreciadas como herramientas de progreso. Aunque los registros históricos sobre sus padres son escasos, se sabe que desde joven mostró inclinaciones hacia las letras y una notable sensibilidad por los temas sociales. Su infancia transcurrió en una ciudad marcada por las secuelas de la guerra con Chile, un contexto que agudizó su interés por las injusticias (Bernucci, 2020).
En su búsqueda de oportunidades, el joven periodista se trasladó a Iquitos, una ciudad que en ese entonces vivía un auge económico debido a la fiebre del caucho. Este movimiento no fue fortuito; Iquitos se había convertido en el epicentro de las tensiones sociales más agudas del país. Allí, entró en contacto directo con la realidad de los pueblos indígenas y las consecuencias devastadoras del sistema cauchero (Varela Tafur, 2017).
Su primer acercamiento al periodismo se dio en pequeñas redacciones locales, donde aprendió el oficio en condiciones adversas. La práctica periodística en Iquitos era precaria y peligrosa: quienes denunciaban las injusticias se exponían a represalias de los poderes económicos establecidos. Este entorno formó su convicción de que el periodismo debía ser, ante todo, un instrumento de transformación social (Cabel García, 2024).
Con escasos recursos, pero con un compromiso inquebrantable, fundó La Sanción en 1907, seguido por La Felpa en 1908. Estos periódicos se convirtieron en plataformas de denuncia que no tardaron en incomodar a las élites locales. Desde ellos, expuso las atrocidades cometidas en las plantaciones cauchera, contribuyendo a que el horror de la Amazonía se conociera más allá de las fronteras regionales (Bernucci, 2020).
Formación periodística y primeras denuncias
La formación de Saldaña como periodista fue esencialmente autodidacta. Alimentó su espíritu crítico con las ideas anarquistas y las corrientes de reforma social de su tiempo. Seguía de cerca los discursos de Manuel González Prada y consumía con avidez periódicos internacionales, construyendo así un enfoque combativo y bien argumentado que pronto caracterizaría sus escritos (Varela Tafur, 2017).
Sus primeras denuncias publicadas en La Sanción apuntaron directamente a los abusos cometidos por la Casa Arana. No se limitó a emitir opiniones: recogió testimonios de indígenas explotados y de extrabajadores que narraban en detalle los horrores sufridos en las plantaciones. Estas publicaciones no tardaron en sacudir a Iquitos, donde prevalecía un silencio cómplice entre autoridades y empresarios (Rojas, 2024).
En 1908, su labor se expandió con La Felpa, un medio que funcionó también como un archivo de crímenes. Con un lenguaje directo, pero cuidadosamente documentado, desnudó la brutalidad del régimen cauchero ante una sociedad que prefería no ver. A pesar de las amenazas y presiones, se mantuvo firme, confiando en la fuerza de la palabra escrita (Cabel García, 2024).
Su activismo periodístico no solo denunció injusticias; también contribuyó a despertar una conciencia crítica en sectores emergentes de la sociedad amazónica. Inspiró a otros periodistas y ciudadanos a levantar su voz, sembrando las bases para un periodismo de derechos humanos en el Perú, aún cuando su esfuerzo personal no fue debidamente reconocido en vida (Bernucci, 2020).
La importancia de sus acciones
Las denuncias de Saldaña no tardaron en cruzar las fronteras de Iquitos. Sus artículos llegaron a Lima y luego a Londres, donde llamaron la atención de diplomáticos y políticos. Este impacto internacional motivó la investigación del cónsul británico Roger Casement, cuyos informes corroboraron los horrores denunciados. La evidencia recabada por el periodista fue fundamental para que los crímenes del Putumayo fueran conocidos y condenados fuera del Perú (Rojas, 2024).
Su influencia trascendió incluso el ámbito periodístico: se ha identificado que obras como La Vorágine de José Eustasio Rivera, que retratan el mundo cauchero, bebieron en parte de las denuncias que él hizo públicas. Aunque en su tiempo fue ignorado y su labor no obtuvo reconocimiento formal, su contribución resultó esencial para exponer uno de los capítulos más oscuros de la historia económica de la Amazonía (Varela Tafur, 2017).
El precio de su compromiso fue alto. Aislado, perseguido y reducido a la pobreza, murió en 1912 sin que la sociedad peruana de su tiempo reconociera su valentía. Sin embargo, su obra resistió al olvido y ha sido redescubierta por investigadores que valoran su incansable defensa de los derechos humanos y su firmeza ante el poder económico y político de su época (Bernucci, 2020).
Hoy, su figura es reivindicada como una de las más importantes en la historia del periodismo social en el Perú. El legado que dejó es el de un periodismo que va más allá de informar: un periodismo que denuncia, que defiende y que transforma. En ese sentido, se le considera un precursor del periodismo comprometido que hoy se alza frente a las injusticias (Cabel García, 2024).
Repercusión y legado
El impacto de sus denuncias perdura hasta hoy. La labor de Saldaña ayudó a visibilizar internacionalmente los crímenes cometidos en la Amazonía durante la fiebre del caucho, y su ejemplo se ha convertido en un modelo de coraje para generaciones posteriores de periodistas. El rescate de su figura histórica ha permitido una revaloración del rol que desempeñó en una época en que la prensa crítica era una excepción peligrosa (Rojas, 2024).
Su contribución ha sido estudiada en diversas investigaciones que destacan la importancia de su trabajo para comprender la historia social del Perú. Los archivos rescatados de La Sanción y La Felpa ofrecen hoy un testimonio invaluable de la lucha contra la explotación y la violencia, y son referencia obligatoria para los estudios sobre el boom cauchero y la historia de la Amazonía (Varela Tafur, 2017).
En un contexto más amplio, Saldaña ha sido incluido en análisis comparativos junto a otros grandes denunciantes de crímenes coloniales en América Latina. Su obra demuestra que, incluso en condiciones de adversidad extrema, la prensa puede jugar un papel decisivo en la defensa de los derechos fundamentales. El periodismo de denuncia que practicó sigue siendo un ejemplo de cómo la palabra puede desafiar y vencer al poder (Bernucci, 2020).
Reivindicar su figura es también una invitación a pensar en el periodismo como una herramienta de transformación social. El legado de Saldaña, vigente y luminoso, nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la defensa de los más vulnerables son los principios que deben guiar siempre a quienes ejercen este (Cabel García, 2024).
Referencias
Bernucci, L. &. (2020). Benjamín Saldaña Rocca. Prensa y denuncia en la Amazonía cauchera. Lima, Perú: Pakarina Ediciones.
Cabel García, A. &. (2024). Benjamín Saldaña Rocca y la representación indígena en La Felpa: las primeras denuncias y su interpretación gráfica en la época del caucho. Boletín de la Academia Peruana de la Lengua, 60(1),, 125–142.
Rojas, N. (27 de Octubre de 2024). El País. Obtenido de Benjamín Saldaña Rocca, el valiente periodista peruano detrás de ‘La Vorágine’: https://elpais.com/america-colombia/2024-10-28/benjamin-saldana-rocca-el-valiente-periodista-peruano-detras-de-la-voragine.html
Varela Tafur, A. (2017). La prensa de Benjamín Saldaña Rocca: una aproximación al discurso de Manuel González Prada durante el boom del caucho peruano. Revista América Crítica, 2(1), 45–62.