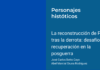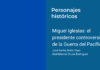Artículo de información
José Carlos Botto Cayo
12 de noviembre del 2025
En los tiempos antiguos, cuando los caminos del Inca eran todavía arterias vivas que latían bajo el sol del mediodía, tres niños del Cuzco emprendieron un viaje que los uniría para siempre a los misterios del mundo. Sus nombres eran Sumaq, Killa y Amaru, y vivían en una aldea cercana al Templo del Sol. Jugaban entre las piedras sagradas, imitaban a los cóndores y decían que podían escuchar los susurros del viento que venía del Ausangate. Una tarde, mientras perseguían el reflejo de una laguna en los ojos de una llama blanca, encontraron una grieta entre las rocas, una abertura apenas visible, como un aliento escondido. De ella emanaba un resplandor azul.
Sumaq fue el primero en acercarse. La grieta parecía respirar. Dentro se oía un murmullo, un sonido leve, como de flautas o risas diminutas. “No es el viento”, dijo Amaru, “es un canto que nos llama”. Y sin pensarlo, los tres se deslizaron dentro, guiados por la luz. El pasadizo los condujo a una caverna que olía a tierra fresca, y allí, frente a ellos, apareció un grupo de seres pequeños, de piel cobriza y ojos verdes como el musgo. Tenían orejas puntiagudas, sombreros tejidos con fibras de coca y cintas de colores que flotaban sin viento. Eran los duendes del Tawantinsuyu, los guardianes de los secretos de la creación.
El mayor de ellos se presentó como Yurak Willka, el anciano de los siglos. Les habló con voz de eco: “Nosotros existimos desde antes de la primera piedra del Cuzco. Somos los que cantamos la aurora cuando el Inti despertó por vez primera.” Los niños escucharon maravillados, sin miedo. El aire en la cueva era tibio, y cada palabra parecía encender los muros con luz propia. Yurak Willka les ofreció frutas de colores que nunca habían visto, y el jugo de esas frutas tenía el sabor del amanecer.
Entonces el anciano les contó que los duendes habían vivido entre los hombres hasta que estos dejaron de escuchar el murmullo de la tierra. “Cuando el ruido de la conquista del fuego tapó la voz del agua, nosotros nos escondimos bajo las montañas. Pero seguimos soñando, y nuestros sueños sostienen el equilibrio del mundo.” Los niños se miraron sin comprender del todo, pero sintieron que aquella historia era verdadera. Había algo en los ojos del duende —una tristeza antigua, una sabiduría dormida— que los convencía.
Killa, la más curiosa, preguntó por la creación del universo. Yurak Willka sonrió, mostrando dientes diminutos. “Antes de que existiera el Sol, todo era un solo pensamiento. El pensamiento soñó con verse a sí mismo, y ese reflejo fue la primera chispa. De esa chispa nació la llama del tiempo, y con el tiempo nacimos todos: las estrellas, las montañas, los ríos y los hombres. Nosotros, los duendes, fuimos los primeros en recordar el sueño del pensamiento. Por eso guardamos su eco.”
Durante días —o quizá semanas— los niños permanecieron entre ellos. Aprendieron a oír el pulso de las raíces, a entender el lenguaje de las piedras, a dormir sin cerrar los ojos. Los duendes los llevaban a través de túneles que conectaban con los antiguos caminos del Qhapaq Ñan, y cada salida era una ventana hacia un mundo distinto. Desde las alturas del Apurímac podían ver el horizonte encenderse con un fuego invisible. En Vilcabamba, los árboles susurraban los nombres de los que habían caído defendiendo la libertad. En Ollantaytambo, escucharon un rumor que hablaba del futuro.
Una noche sin luna, mientras acampaban cerca de una apacheta, los duendes se reunieron alrededor del fuego y comenzaron a contar lo que estaba por venir. “El sueño del pensamiento está cambiando”, dijo Yurak Willka. “Pronto los hombres traerán máquinas de hierro que caminarán sin vida y hablarán sin alma. Los hijos del Inti olvidarán el idioma de los pájaros. Pero también nacerá una nueva luz en los Andes, un fuego invisible que unirá las voces lejanas. Y los antiguos volverán a ser recordados.”
Amaru frunció el ceño. “¿Cómo podremos recordarlos si ya no sabemos sus nombres?”
El anciano lo miró con ternura. “Porque el recuerdo no está en la boca, sino en la sangre. Cuando uno de ustedes mire una montaña con amor, nosotros renaceremos.”
Los niños comprendieron entonces que el futuro no sería sólo de destrucción, sino también de reencuentro. En los ojos de los duendes vieron reflejados los siglos que aún no existían: hombres que cruzaban los desiertos en pájaros de metal, ciudades que se encendían sin fuego, mares que hablaban a través de luces. Y en medio de todo, una niña con un tambor de barro, entonando un canto que venía del pasado. “Será una de tus descendientes”, dijo Yurak Willka a Killa. “Cuando ella cante, nosotros despertaremos.”
Al amanecer partieron hacia el valle. El sol naciente bañaba las montañas con oro líquido. Los duendes avanzaban delante, invisibles para los ojos comunes, pero los niños podían verlos danzando entre los rayos de luz. Cada paso era un aprendizaje. Sumaq descubrió que podía hablar con los zorros; Killa comprendió el ritmo de las estrellas; Amaru empezó a escuchar los latidos de la tierra bajo sus pies. “Somos parte del pensamiento que soñó el universo”, repetía en silencio, como un rezo.
En el último tramo del camino, llegaron a un lago escondido entre las alturas del Antisuyo. El agua era tan clara que se podía ver el cielo invertido, y en ese reflejo los niños se vieron a sí mismos convertidos en adultos, portando bastones de oro y túnicas rojas. Yurak Willka se acercó y les habló por última vez: “Todo lo que han visto aquí deberá guardarse en el corazón. No lo cuenten hasta que el tiempo lo pida. Porque la memoria, si se fuerza, se quiebra. Pero si se guarda, florece.”
Luego los duendes comenzaron a desvanecerse, uno a uno, como si fueran polvo iluminado. Quedó solo su música, una melodía de quenas y flautas de hueso que parecía mezclarse con el viento. Los niños lloraron sin entender por qué. Cuando abrieron los ojos, estaban otra vez en el Cuzco, al pie del templo. Nadie les creyó su historia. Los mayores dijeron que todo había sido un sueño, una travesura de la infancia. Pero en sus manos aún quedaban restos del polvo azul de la cueva, y cada vez que lo miraban, sentían el mismo calor antiguo.
Pasaron los años. Los tres crecieron. Sumaq se convirtió en arquitecto y ayudó a levantar templos de piedra tan precisos que parecían respirar. Killa se hizo cantora y sus melodías hablaban del viento y del agua. Amaru se volvió caminante, recorriendo los caminos del Inca para mantenerlos vivos. Nunca se separaron del todo: cada Inti Raymi se reunían al amanecer y recordaban la cueva, los duendes y la promesa del anciano.
Una mañana, ya en su vejez, volvieron juntos al mismo valle donde todo había comenzado. El sol los recibió con una luz suave, y el aire olía a coca fresca. Buscaron entre las rocas y hallaron la misma grieta, más pequeña, casi invisible. Se arrodillaron, tocaron la tierra y sintieron de nuevo el pulso de la montaña. Una brisa cálida los envolvió. No hubo palabras. Solo un resplandor. Y de pronto, en el aire, comenzaron a brillar diminutas figuras que danzaban, idénticas a las de su infancia.
Los duendes habían regresado.
Los saludaron con una reverencia y los guiaron hacia la cueva. Dentro, la luz azul volvió a encenderse. Pero esta vez no había fruta ni relatos, sino silencio y paz. “Han cumplido su parte del sueño”, dijo Yurak Willka, que seguía igual que antes, sin rastro del tiempo. “Ahora el pensamiento continuará soñando a través de ustedes.”
Los niños del Inti cerraron los ojos y sonrieron. En ese instante comprendieron que el universo no es más que un tejido donde cada vida, cada voz y cada historia son hilos de un mismo sueño. Y cuando abrieron los ojos una vez más, ya no había cueva, ni montañas, ni cuerpos: solo el resplandor del amanecer extendiéndose sobre el Cuzco, mientras el viento, desde lo alto del Sacsayhuamán, repetía su nombre en la lengua del origen.