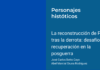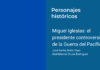Artículo de información
José Carlos Botto Cayo
4 de febrero del 2026
Llegó un jueves. No de esos jueves limpios y alegres que traen promesas, sino un jueves con cielo de plomo, de esos en que Lima parece respirar por costumbre y no por alegría. Nadie lo vio venir, y sin embargo, cuando apareció en la Plaza San Martín, la gente sintió —sin saber por qué— que algo se había movido en el aire, como si una página del calendario hubiera sido arrancada con violencia.
El hombre era alto, delgado, vestido con una sobriedad antigua: saco oscuro, camisa sin brillo, zapatos que no buscaban atención. Pero lo que cortaba la mirada era otra cosa: unos lentes grises, opacos como humo, sin reflejo, sin vanidad. No eran gafas de moda; no tenían la coquetería del lujo. Parecían herramientas. Y, aun así, el rumor se pegó rápido: “Con esos lentes se ve el futuro”.
Se sentó en una banca como quien vuelve a un lugar conocido. Miró la avenida, los buses, el paso nervioso de la gente, los vendedores que ya sabían medir el ánimo del día. Entonces habló, como si estuviera conversando con alguien que no se veía.
—Elías Reyes… —dijo, y el nombre cayó como una moneda en el fondo de un vaso—. Elías Reyes va a revolucionar Lima.
Una mujer que llevaba pan en una bolsa lo escuchó y soltó una risa breve, por defensa.
—¿Quién? —preguntó—. ¿Y por qué dice eso?
El hombre giró apenas la cabeza, sin quitarse los lentes.
—Porque ya pasó —respondió—. Y porque todavía no pasa.
Esa frase era rara, como una llave de puerta equivocada. Aun así, la gente, cuando oye algo raro en Lima, no siempre huye: a veces se queda, por curiosidad o por miedo. Y el miedo limeño suele vestirse de chisme.
En la tarde, el nombre de Elías Reyes ya había recorrido tres cafeterías y dos combis. En la noche, ya era historia: “Un tipo con lentes grises dijo que un tal Elías Reyes iba a cambiarlo todo”. Para el viernes, el cuento ya venía con adornos: que el hombre había aparecido desde una esquina sin caminar; que los lentes tenían letras internas; que se los quitó un segundo y sus ojos eran de vidrio. Lima hace eso: no inventa por maldad, inventa para entender.
El hombre, mientras tanto, caminó sin prisa por el Centro, como si estuviera estudiando un mapa invisible. Se detuvo frente a vitrinas apagadas, escuchó radios de puestos callejeros, miró titulares, miró rostros. No pedía limosna. No pedía ayuda. No pedía nada. Solo miraba.
El sábado, apareció cerca de la Biblioteca Nacional, en San Borja, y otra vez pronunció el nombre.
—Elías Reyes… —repitió—. Tiene el don de encender las cosas, pero también el riesgo de quemarlas.
Un joven se le acercó con el teléfono en la mano, como si el teléfono fuera un escudo.
—¿Usted es de la prensa? —le preguntó.
—No —dijo el hombre—. Soy de los que llegan cuando nadie cree.
—¿Y esos lentes? —se animó el joven, señalando.
El hombre sonrió sin dientes.
—Son para ver lo que los demás prefieren no mirar.
No explicó más. Lima, que se alimenta de explicaciones, se desespera cuando alguien habla con frases completas pero sin detalles. Y sin embargo, ese mismo silencio hizo que el hombre creciera en la imaginación pública como crecen las sombras: sin permiso.
El domingo, el hombre caminó por Miraflores. Subió por Larco, se detuvo en un semáforo y observó a un niño que apretaba la mano de su madre. El niño miraba una vitrina de zapatillas como si ahí hubiera un mundo completo. El hombre inclinó la cabeza.
—Así empieza —murmuró—. No con discursos. Con una carencia.
La madre lo oyó y frunció el ceño.
—¿Perdón? —dijo, incómoda.
El hombre no insistió. Cruzó la calle con calma, como quien cruza de un tiempo a otro. Entró a un pequeño café, pidió un vaso de agua y se sentó en un rincón. Sacó una libreta vieja, de papel grueso, y escribió una frase. Nadie supo cuál. Nadie se atrevió a preguntarle.
El lunes, Lima volvió a su ritmo de hierro. Tráfico, bocinas, oficinas, colas, quejas. El hombre, sin embargo, parecía caminar por encima de ese ruido. Fue a La Victoria, luego a Jesús María, luego a una esquina cualquiera de Breña. En cada lugar, su boca soltaba la misma semilla: Elías Reyes.
La ciudad empezó a dividirse en dos bandos: los que se burlaban y los que sentían escalofrío. Y en Lima, el escalofrío rara vez es por el frío.
El martes, una noticia mínima empezó a circular: “Elías Reyes, joven gestor cultural / innovador / emprendedor / profesor” —cada uno lo definía como podía—, estaba preparando algo. No era un político famoso, no era un cantante, no era un empresario de portada. Era, más bien, uno de esos nombres que existen sin ruido, trabajando en silencio, juntando piezas. Un hombre común, de esos que Lima suele ignorar hasta que ya es tarde.
El miércoles, el desconocido con lentes grises se paró frente a un mural medio descascarado y habló a una pared como si la pared fuera un auditorio:
—Si Elías Reyes cree que la revolución es gritar, fracasará. Lima no cambia por gritos. Cambia por constancia. Lima se domestica con hábitos.
Un señor que barría la vereda lo miró de reojo.
—¿Y usted quién es? —preguntó.
—Nadie —respondió el hombre—. Nadie es la mejor máscara para decir la verdad.
La palabra “revolución” ya estaba en la boca de varios, pero cada quien la entendía a su manera: unos pensaban en política, otros en tecnología, otros en un movimiento juvenil. En realidad, el hombre con lentes no hablaba de banderas. Hablaba de una revolución más lenta y más peligrosa: la revolución de las pequeñas decisiones.
Y entonces llegó el jueves siguiente, exactamente una semana después.
Ese día el cielo estaba más claro, como si la ciudad quisiera fingir optimismo. El hombre con lentes grises apareció en un lugar sin glamour: un pequeño local donde se dictaban talleres y se reunían personas a hablar de proyectos que casi nunca salen en la televisión. Allí estaba Elías Reyes.
Elías no era un héroe de película. Tenía ojeras, una mochila gastada y el gesto de quien lleva demasiadas ideas en la cabeza. Hablaba con dos jóvenes sobre una iniciativa de barrio: recuperar un espacio abandonado, crear una red de lectura y oficio, enseñar a chicos a escribir y a programar sin venderles humo, y, sobre todo, sostenerlo en el tiempo. Lima necesita eso: continuidad. No fuegos artificiales.
El hombre con lentes grises entró sin pedir permiso. Elías alzó la vista y, por un segundo, se notó que ya lo había soñado. Porque así se reconoce a alguien del futuro: no sorprende, confirma.
—¿Eres Elías Reyes? —preguntó el hombre.
—Soy —respondió Elías, y esa palabra sonó a cansancio y dignidad.
El desconocido se acercó y se sentó frente a él. No se quitó los lentes.
—Te he estado buscando —dijo—. Tenía siete días para encontrarte.
—¿Quién es usted? —preguntó Elías, con una calma rara. No era valentía: era intuición.
—Alguien que ya vio lo que te pasa si te equivocas —respondió el hombre—. Y alguien que también vio lo que pasa si haces las cosas bien.
Los jóvenes se miraron entre sí, incómodos. Elías les hizo un gesto suave para que esperaran. En Lima, cuando la vida te manda una escena extraña, lo peor es interrumpirla.
El hombre con lentes grises apoyó una mano sobre la mesa, como si estuviera fijando el mundo.
—Escúchame, Elías. La ciudad te va a aplaudir cuando seas útil para su espectáculo, y te va a abandonar cuando la constancia se vuelva aburrida. Si buscas aplauso, te secarán. Si buscas propósito, resistirás.
Elías tragó saliva.
—Yo solo quiero que esto funcione —dijo—. Que no sea otro intento bonito que muere a los tres meses.
—Entonces haz lo que nadie quiere hacer —replicó el hombre—: ordena, mide, repite. No seduzcas a Lima con promesas grandes. Gánala con resultados pequeños, verificables, semanales. Lima respeta lo que se sostiene.
Elías respiró hondo, como si esa frase le quitara peso. El hombre siguió.
—No te enamores de tu propia idea. Enamórate del trabajo. La idea es una lámpara; el trabajo es el aceite. Sin aceite, la lámpara es puro adorno.
Elías asentía, pero los ojos le ardían. No era emoción; era el golpe de lo real.
—Y ten cuidado con la ira —añadió el hombre—. La ira te da energía, pero también te vuelve torpe. La revolución sin disciplina es solo ruido.
Hubo un silencio. Afuera, un microbús frenó con violencia, como si la ciudad quisiera recordar que ella manda. Pero dentro del local, por un instante, el mundo parecía detenido.
Elías preguntó, casi en susurro:
—¿Qué vio usted? ¿Qué futuro vio?
El hombre con lentes grises inclinó la cabeza. Su voz bajó, como si fuera a decir algo sagrado.
—Vi dos futuros. En uno, te vuelves un nombre repetido en entrevistas, y te gastas tratando de gustarle a todos. Terminas cansado, resentido, rodeado de gente que aplaude y no hace. En el otro, haces lo difícil: te rodeas de pocos, trabajas con método, construyes una red real. No serás famoso de inmediato… pero cambiarás Lima desde abajo, como cambian las cosas que duran.
Elías cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, se notó una decisión nueva, como una bisagra que se ajusta.
—¿Y por qué me ayuda? —preguntó.
El hombre sonrió apenas.
—Porque en mi tiempo, alguien dijo tu nombre como si fuera una esperanza. Y en Lima, la esperanza es un animal frágil. Si no la cuidas, la aplastan.
Entonces el desconocido sacó de su bolsillo un papel doblado. Se lo entregó a Elías.
—Aquí hay tres reglas —dijo—. No son poesía. Son supervivencia.
Elías tomó el papel con respeto, como si fuera una herencia. No lo abrió de inmediato.
—¿Usted se va a quedar? —preguntó.
El hombre se levantó.
—No. Yo solo tenía una semana.
—¿Y esos lentes? —insistió Elías, señalándolos—. ¿De verdad ve el futuro?
El hombre tocó el borde de las gafas con un dedo lento.
—Los lentes no hacen milagros —dijo—. Solo obligan a ver las consecuencias. Y eso, Elías, asusta a la mayoría.
Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y lanzó su última frase, como un clavo en la pared:
—Recuerda: Lima no necesita un salvador. Necesita hombres que no se vendan.
Y se fue.
Nadie supo adónde. Nadie lo vio subirse a un taxi. Nadie lo vio doblar una esquina. Fue como si el jueves lo hubiera devuelto al lugar de donde lo trajo.
Elías se quedó un rato mirando la puerta. Luego abrió el papel. Los jóvenes se acercaron, curiosos.
En el papel, con letra firme, había tres líneas:
“No prometas. Haz.”
“No grites. Sostén.”
“No busques aplauso. Busca legado.”
Elías dobló el papel y lo guardó en su billetera, como quien guarda una foto de familia. Después miró a los jóvenes y dijo, con una serenidad nueva:
—Empezamos hoy. Y seguimos la próxima semana. Y la siguiente.
Afuera, Lima seguía siendo Lima: caótica, hermosa, dura, indiferente. Pero en algún lugar pequeño —un local sin glamour, una mesa simple, un papel doblado— se había instalado una chispa con disciplina. Y esas son las únicas chispas que cambian una ciudad de verdad.
Dicen que, meses después, cuando el proyecto de Elías Reyes empezó a crecer sin escándalo, algunos recordaron al hombre de lentes grises. Otros lo olvidaron, que es lo habitual. Y algunos, los más atentos, entendieron algo sencillo: el futuro no se adivina. El futuro se construye… con jueves silenciosos, con una semana de búsqueda, y con el valor de obedecer a lo que cuesta.
Porque al final, Lima —esa madre severa— solo se inclina ante una sola cosa: la constancia.