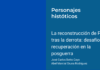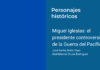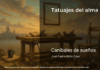Artículo de información
José Carlos Botto Cayo
10 de diciembre del 2025
Magdalena Rivas nunca imaginó que el tiempo pudiera escucharse. Tenía cuarenta y dos años, primera silla de segundos violines en la Sinfónica Nacional, y llevaba más de media vida afinando cuerdas con la devoción de quien reza un misterio. Vivía en un departamento discreto de Barranco, frente a un ficus antiguo que las vecinas juraban proteger desde los años setenta. Cada noche encendía la misma lámpara amarilla, preparaba un té demasiado cargado y colocaba el violín sobre una manta que había heredado de su madre, una mujer que le enseñó —sin palabras— que la belleza no está en la ostentación, sino en la constancia. Así comenzaba su ritual: un fragmento de Bach, siempre el mismo, un Adagio que pedía humildad y precisión, dos virtudes cada vez más raras en el mundo acelerado que la rodeaba.
Fue durante uno de esos ensayos nocturnos cuando algo imposible ocurrió. Ejecutaba la misma ligadura descendente que había tocado miles de veces desde su adolescencia. La cuerda vibraba con limpieza, la mano izquierda se deslizaba sin tensión, el arco respiraba con naturalidad. Entonces, al marcar el compás, escuchó que el metrónomo retrocedía tres segundos. No se detuvo: pensó que había sido un ruido del departamento vecino, quizá la puerta metálica de un garaje, o el golpe de un taxi en la calle. Pero al repetir la frase, el metrónomo volvió a retroceder. Tres segundos exactos. Sin titubeos. Lo apagó, dio unos pasos hacia la ventana, respiró hondo. Cuando volvió a encenderlo y tocó la frase una tercera vez, la aguja retrocedió nuevamente. Fue ahí cuando dejó caer el arco. No sintió miedo: sintió ese tipo de atención profunda que solo despiertan los milagros discretos.
Al día siguiente compró un metrónomo de cuerda, de esos que pesan más que un libro antiguo. No confió en lo digital. Colocó el nuevo aparato sobre la mesa, ajustó el péndulo, afinó el violín, estiró la espalda e inició el Adagio. Al llegar a la frase que la inquietaba, el péndulo también retrocedió. Tres segundos. Con la exactitud de un reloj suizo. Magdalena se quedó quieta, el violín aún en la barbilla, la mirada fija en la aguja que oscilaba como si la desafiara. La música guardó silencio, pero algo en el aire parecía cambiar de textura.
No habló del tema con nadie. Los músicos saben que ciertos misterios se estropean cuando se explican, y que hay revelaciones destinadas solo a quien las escucha. A diferencia de un científico, no buscó teorías ni modelos. Lo suyo era más visceral: repitió la frase, una y otra vez, y descubrió que aquel retroceso no afectaba al mundo exterior. Nada se deshacía: los objetos seguían donde estaban, la taza no regresaba a su posición, los autos no repetían sus pasos en la calle. Era ella quien regresaba interiormente: su respiración, su impulso, su emoción, como si tres segundos de vida se deshilacharan y volvieran a tejerse sin que nadie lo notara.
Magdalena comprendió que era un don. No el tipo de don que se ostenta, sino ese que se cultiva en silencio. Descubrió que si ejecutaba una nota con impureza, podía retroceder tres segundos y corregirla. Si la emoción se torcía, si el ataque se volvía brusco, si el vibrato perdía sinceridad, el tiempo obedecía y le permitía rehacer el gesto. No necesitaba máquinas complejas ni algoritmos: su único portal era la música. La partitura, al repetirse, abría un pliegue invisible. Y ella lo cruzaba con la naturalidad de quien cruza un umbral doméstico.
Con las semanas, comenzó a perfeccionar pasajes enteros. Tres segundos bastaban para corregir una frase. Bastaban para reacomodar la respiración, para devolver a la melodía el alma perdida. Ella no retrocedía por ambición: retrocedía por fidelidad. Sabía que una sola nota puede cambiar el carácter de una obra. Sabía que la belleza no tolera la prisa. Sabía, sobre todo, que la música se parece a la vida: todo lo grande ocurre en lo pequeño, en esos gestos que nadie ve salvo quien está despierto. La violinista empezó a vivir con el secreto de una artesana capaz de deshacer la puntada final sin alterar el tejido.
Pero la perfección tiene su sombra. Un día, durante un ensayo de orquesta, interpretaba un solo que conocía desde hacía años. Ejecutó cada compás con exactitud litúrgica. Nada fallaba. Nada sobraba. Todo era impecable. Y sin embargo, algo en su interior sonó falso. No desafinado, no torpe: falso, como una verdad dicha sin alma. En medio del ensayo se dio cuenta de que su música ya no respiraba como antes. Era perfecta, sí, pero sin vida. Era un cristal impecable que no dejaba entrar la luz. La interpretación había perdido su herida, ese temblor íntimo que hace que una frase no sea solo sonido, sino confesión.
Aquella noche tocó el Adagio sin retroceder, permitiendo que cada error —los mínimos, los casi invisibles— viviera. Al terminar sintió un nudo en la garganta. La música estaba más viva que nunca. Comprendió que el regreso constante la había entrenado para la precisión, pero también la había privado del misterio. Tres segundos podían corregir una nota, pero también podían borrar la fragilidad que le daba sentido. Y la vida, pensó, no necesita perfección: necesita verdad.
Pasaron semanas. Siguió tocando, pero utilizó el retroceso cada vez menos. Solo cuando una emoción la traicionaba, cuando la mano temblaba por cansancio o cuando la tristeza interfería en la intención. Un día, mientras afinaba antes de un concierto en el Teatro Municipal, sintió ese impulso casi automático de retroceder. Pero se contuvo. Sabía que aquella noche no podía permitirse pulir en exceso. La música grande exige riesgos. El arte no es una ciencia exacta: es una misa donde se ofician los temblores.
El teatro estaba lleno. La sinfónica inició con solemnidad. Cuando llegó el momento de su solo, Magdalena respiró hondo, levantó el arco y dejó que la primera nota saliera con toda su humanidad. Hubo un pequeño desliz, casi imperceptible, un filo de sonido que ella hubiera corregido con un regreso. Pero lo dejó vivir. Y algo ocurrió: el público se estremeció, como si esa grieta hubiera permitido entrar una verdad más profunda que cualquier perfección. Esa noche, la violinista sintió que tocaba no para brillar, sino para honrar. Honrar a su madre, a su abuelo, al ficus antiguo de su calle, a los vecinos que escuchaban por la ventana, a las generaciones que habían creído que la música era una forma de oración.
Al llegar a casa apagó el metrónomo, guardó el violín y se dijo a sí misma que el tiempo no está para corregir la vida, sino para sostenerla. Tres segundos no podían salvar una existencia entera. La belleza sí. Era mejor una nota honesta que un compás perfecto. Mejor una emoción sincera que una ejecución brillante. Entendió que la música es un espejo: no perdona cuando le mienten.
Con los meses, dejó de usar el retroceso. Pero no lo olvidó. Sabía que era un don, y como todo don, tenía su responsabilidad. Solo lo utilizó una última vez. Una tarde de sábado, una de sus alumnas, una joven tímida de veinte años, rompió en lágrimas al no poder dominar un pasaje. Magdalena la miró con una ternura que no sabía que aún conservaba. Retrocedió tres segundos, pero no para corregir la nota: para mirar a la muchacha con paciencia. Para recordarle que el arte se aprende con compasión. Para darle el tiempo que el mundo le negaba.
La joven, sin entender por qué, sintió alivio. Retomó el pasaje. Lo ejecutó con más verdad que técnica. Y la maestra sonrió por primera vez en mucho tiempo.
Magdalena supo entonces que el retroceso no era un mecanismo para pulir errores. Era un recordatorio: lo esencial siempre es frágil. Y la música —como la vida, como la fe, como la memoria— solo florece cuando se respeta esa fragilidad.
Con los años, la violinista envejeció con decoro. Tocó menos en la sinfónica y más en iglesias, donde el eco de las bóvedas hacía que cada nota pareciera un rezo antiguo. Nunca volvió a mencionar su secreto. Tal vez porque entendió que el tiempo, cuando se manipula, pierde su gracia; tal vez porque comprendió que la belleza no admite atajos. En su vejez caminaba por Barranco con paso lento, siempre cargando el estuche de violín como si fuera un relicario. Algunos vecinos decían que la habían visto detenerse frente al mar y que, por un instante, la brisa retrocedía. Nadie lo pudo confirmar.
Al final de su vida, dejó una carta dentro del estuche. No hablaba de pliegues ni de retrocesos. Solo decía:
“Si vas a tocar, toca con verdad. Que la belleza no tema la herida. El tiempo se agradece, no se corrige.”
Esa fue su última lección. Y bastó.