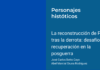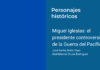Articulo de información
José Carlos Botto Cayo
25 de junio del 2025
En una época de algoritmos que dictan el pulso de nuestras emociones y de pantallas que reemplazan los abrazos, el poeta es un anacronismo vivo, un centinela de lo esencial. Muchos creen que el poeta ha sido superado por la velocidad del mundo moderno, como si la ternura fuera un objeto obsoleto. Pero no. El poeta no ha muerto: camina, observa, sangra con palabras y recuerda al hombre que aún tiene alma.
Donde el mercado devora símbolos y la memoria es reemplazada por notificaciones, el poeta insiste. Vive en los márgenes, en los pasillos del silencio. Su función no es complacer ni distraer: es preservar la llama, custodiar lo humano. Porque incluso en un mundo que lo ignora, su palabra sigue teniendo filo y sentido.
La palabra contra la prisa
En un tiempo donde las noticias se consumen en treinta segundos y el dolor se desplaza con un scroll, el poeta escribe contra la prisa. Se sienta a conversar con la soledad, le da forma de verso, le construye un refugio en medio del ruido. Su deber no es entretener ni complacer a todos. El poeta no es influencer ni algoritmo: es resistencia, es oficio del espíritu. Él habita el margen, cultiva el silencio, y devuelve al lenguaje su hondura perdida. Mientras el mundo grita novedades, el poeta murmura eternidades.
No busca viralidad, sino verdad. El poeta se interna en la espesura de lo vivido y regresa con imágenes que no caben en un meme. Donde todos corren, él se detiene. Donde todos gritan, él escucha. Donde todos olvidan, él recuerda. El poema es su forma de estar en el mundo, su acto de fidelidad con lo invisible. Por eso, su escritura es un acto de fe y de resistencia. No teme al olvido porque escribe desde la permanencia de lo esencial. Cada palabra que elige tiene peso, cada pausa tiene sentido, como quien afina el alma antes de hablarle al mundo.
La modernidad le exige velocidad, pero él responde con ritmo. Le exige resumen, y él ofrece profundidad. Le exige obediencia, y él entrega libertad. El poeta es un insurrecto sin armas, un rebelde con metáforas. No se le puede clasificar ni adiestrar: su vocación es la desobediencia espiritual. En sus versos se respira la memoria de lo humano, la dignidad de lo frágil, el valor de lo contemplativo. Su presencia incomoda a quienes comercian con la prisa, porque él ofrece lentitud con propósito, sombra entre las luces, aliento entre tanto alarido.
Quienes aún leen poesía en medio del bullicio digital lo hacen porque intuyen que hay algo más. Porque sospechan que bajo los escombros del lenguaje vacío aún hay una semilla. El poeta no ofrece soluciones: ofrece sentido. Y eso, hoy más que nunca, es una forma de salvación. Leer poesía es un acto de rebeldía contra la trivialidad. Es afirmar que todavía hay espacio para lo sagrado en un mundo que banaliza todo. El poema es refugio, espejo y llamado. Una brújula que apunta hacia lo que somos cuando ya no tenemos nada más.
Guardián de lo invisible
El poeta en la sociedad moderna es el guardián de lo invisible. Donde otros ven números, él ve latidos; donde otros oyen ruido, él oye plegarias. No necesita trending topics ni millones de vistas: le basta con que un solo ser humano escuche su verso y se reconozca, aunque sea por un instante, menos solo en esta selva de concreto. Su labor no está en las estadísticas ni en los algoritmos: está en la grieta, en el susurro, en ese segundo donde alguien recuerda que tiene alma. El poeta es esa voz que no pide aplausos, pero que permanece, como una llama que no se deja extinguir.
Sus herramientas no son nuevas: papel, voz, memoria. Pero con ellas desafía al mundo de lo desechable. El poeta no corre tras la novedad, sino que persigue lo eterno. Es un minero de símbolos, un caminante de lo intangible. Mientras la técnica avanza, él cavila. Mientras todo cambia, él ahonda. Su búsqueda no es por lo espectacular, sino por lo esencial, por eso que no caduca ni necesita un cargador. Con cada estrofa, sostiene un universo que la prisa pretende borrar. No innova: revela. No produce: siembra.
No es un negador del presente, pero sí un amante de la raíz. El poeta no es enemigo de la tecnología, pero se niega a ser su esclavo. Utiliza el lenguaje como un puente, no como una mercancía. En cada verso, algo resiste: la ternura, la verdad, la belleza sin filtros. El poeta se aparta del simulacro y retorna a lo verdadero. Su palabra es lenta porque es honesta. No persigue impresionar, sino tocar. En un mundo que confunde lo inmediato con lo importante, su tarea es recordar lo duradero, lo invisible, lo que permanece cuando la pantalla se apaga.
En ese acto de resistencia hay un testimonio. En ese verso lento hay una profecía. El poeta, aunque arrinconado, sigue siendo un faro. Y no para iluminar multitudes, sino para que uno solo no se pierda del todo. Porque hay momentos en que basta un poema para que alguien recuerde que no está solo. Y ese milagro silencioso es, quizá, la misión más alta que puede tener la palabra. Allí donde el ruido vence al diálogo y el ego desplaza a la escucha, el poeta siembra presencia. Y cada lector que se detiene, que respira, que siente, es un acto de fe cumplido.
El verso que incomoda
Pero incluso en esta sociedad que lo arrincona y lo ignora, el poeta persiste. No porque espere reconocimiento, sino porque su conciencia no le permite callar. En tiempos de censura disfrazada de corrección política, de propaganda que se viste de verdad, el poeta es incómodo. Dice lo que otros callan, nombra lo que se oculta. Su lenguaje no es neutral: es cargado, dolido, lúcido. Y por eso incomoda. Porque la palabra, cuando arde, limpia. Porque el verso, cuando hiere, sana. No es provocación vacía, sino testimonio que raspa la superficie del presente.
Hay quienes lo prefieren dócil, amable, decorativo. Pero el verdadero poeta no escribe para gustar. Escribe porque no puede no hacerlo. Lo que otros callan por prudencia o cálculo, él lo convierte en grito, en susurro o en puñal. Su lealtad no es con las modas, sino con el alma. Y en esa lealtad, muchas veces, encuentra la soledad. No hay aplausos para quien revela lo que incomoda, pero tampoco hay traición en sus líneas. El poema se vuelve entonces una trinchera moral, un refugio desde donde la verdad aún puede ser dicha sin maquillaje ni anestesia.
El poeta nombra al ausente, al desplazado, al invisible. Le da palabra al que no tiene micrófono, ni tribuna, ni algoritmo que lo respalde. Y al hacerlo, incomoda a los que reinan con discursos vacíos. Porque su poesía no es anestesia: es vigilia. No canta para entretener, sino para despertar. No embellece la injusticia ni maquilla el dolor. Su oficio es más duro: señalar con amor, desgarrar con compasión, romper el hechizo de la indiferencia. La suya es una escritura sin patrocinadores, sin cálculo político, sin subordinación estética. Escriben con sangre, pero no por drama: por fidelidad.
No escribe desde el poder ni para el poder. Su lugar está del lado del herido, del huérfano, del que duda. Su palabra no legitima, cuestiona. No embellece, revela. En un mundo domesticado, el poeta es salvajemente humano. No se alía con lo que conviene, sino con lo que duele. No celebra al vencedor: honra al que resiste. Porque el verso verdadero no acaricia el ego, sino que sacude la conciencia. Y en esa sacudida puede estar la semilla del cambio. En su desobediencia está su verdad. En su fragilidad, su fuerza.
Testigo del alma
El poeta moderno no escribe para adornar; escribe para sobrevivir. Pero no solo él: escribe para que la humanidad no se olvide de sí misma. Mientras las redes dictan lo que está “de moda” y las ideologías compiten por adueñarse de los significados, el poeta devuelve el lenguaje a su raíz sagrada: nombra para crear, escribe para dar sentido, canta para despertar. Lo suyo no es gritar más fuerte, sino más hondo. Su palabra no compite por atención: compite por significado. Y en ese acto —tan íntimo como trascendente— se vuelve guardián de lo humano.
No tiene grandes escenarios ni micrófonos dorados. Tal vez solo una libreta en una banca de parque, una voz que tiembla en una radio lejana, un poema colgado en la red que alguien lee a medianoche. Y eso basta. Porque en cada palabra verdadera, late una lámpara. En ese destello puede haber salvación, puede haber memoria, puede haber consuelo. El poeta sabe que no todos lo leerán, pero también sabe que quien lo lea —aunque sea una sola persona— no saldrá ileso. Porque la poesía no consiente el olvido: lo desarma.
La poesía no es una vía rápida. Es un camino lento, de barro, de vértigo. Pero es el único que lleva al centro. Por eso el poeta es más necesario que nunca. Porque donde todo es apariencia, él busca esencia. Porque donde todo se compra, él regala. Su andar es solitario, pero no estéril. En su aparente fragilidad se aloja la semilla de lo eterno. El mundo moderno, plagado de datos y vacío de alma, necesita más poetas, no menos. No como celebridades, sino como centinelas. No como espectáculo, sino como brújula.
A veces se piensa que el poeta solo canta, pero no. También llora, también resiste, también arde. Y su canto no es para dormir, sino para despertar. En la noche más oscura, su palabra es llama. En el desconcierto, es dirección. Y aunque el bullicio lo ignore, él sigue tallando sentido en la piedra del silencio. Su voz no muere cuando se apaga el micrófono: recién empieza. Porque cuando todo lo demás se disuelve, el poema queda. Y allí donde aún alguien lea un verso con el corazón abierto, el alma humana seguirá teniendo testigos.