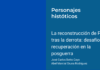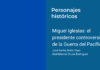Artículo de información
José Carlos Botto Cayo
18 de junio del 2025
Sandra y Julio se sentaban uno junto al otro en la pequeña cafetería de San Isidro, un rincón que había resistido el cierre de tantos otros locales de Lima. Afuera, las calles parecían desiertas. Un gris opaco cubría el asfalto; ni el viento parecía tener prisa. Los edificios, gigantes silentes, proyectaban sombras largas mientras caía la tarde, y las luces de neón parpadeaban con desinterés sobre las veredas vacías.
Ambos tenían una MacBook abierta frente a sí y un iPhone en las manos. Sandra escribía rápido, con los labios apenas entreabiertos, mientras Julio deslizaba el pulgar sobre la pantalla con una cadencia lenta y ausente. No se miraban. No se hablaban.
Se enviaban mensajes.
—¿Qué haces? —preguntó Julio por chat.
—Nada… —respondió Sandra, aunque él podía ver cómo sus dedos volaban sobre el teclado.
En el aire, flotaba un silencio roto solo por el susurro de las notificaciones. Sus perfiles de IA, programados para entender mejor sus emociones que ellos mismos, sugerían respuestas, corregían palabras, añadían emojis en tonos neutros. Cada palabra pasaba por filtros invisibles que suavizaban los bordes y alisaban las imperfecciones. Lo que leían no era exactamente lo que el otro pensaba. Era una versión pulida, optimizada, amable.
Sandra desvió la mirada de su pantalla por un segundo. Julio tenía la cabeza baja, concentrado, la luz del celular iluminándole el rostro como una luna artificial. Pensó en decirle algo, en levantar la voz por encima del teclado. Pero no lo hizo. El impulso murió rápido, como una chispa atrapada en una tormenta de cables.
Afuera, el jirón Los Laureles se extendía vacío hasta donde alcanzaba la vista. Ningún auto pasaba. Ningún niño corría. Las casas parecían abandonadas, sus puertas cerradas, sus ventanas apagadas. Solo las redes estaban encendidas, conectando a todos con todos y, al mismo tiempo, separándolos.
Julio escribió de nuevo.
—¿Nos vemos mañana?
Sandra dudó. Lo pensó mucho más de lo que su respuesta automática dejó entrever.
—Sí, claro.
La IA sugirió un corazón. Sandra lo añadió, no porque lo sintiera, sino porque parecía correcto. Julio sonrió, de una forma breve, casi imperceptible, y su IA le devolvió una sugerencia: «Invítala a caminar por el malecón de Miraflores. Buen clima previsto.»
—¿Caminamos mañana por el malecón? —escribió él.
Sandra tecleó:
—Sí. Me encantaría.
Ninguno pensó en las veces que habían planeado eso antes y nunca fueron. En un mundo donde cada emoción podía traducirse en un ícono, y cada silencio podía rellenarse con un sticker, los encuentros reales se volvían incómodos, innecesarios. Ya se conocían. Ya hablaban. ¿Para qué verse?
La noche cayó, espesa como tinta derramada. La ciudad parecía contener la respiración. Solo quedaban ellos, y sus máquinas, brillando en medio de la penumbra.
Un camarero, el único humano que parecía no haberse rendido a la automatización, se acercó con desgano.
—¿Van a querer algo más?
Sandra y Julio alzaron la vista al mismo tiempo, sorprendidos por una voz humana. Por un instante, dudaron. Luego, casi al unísono, negaron con la cabeza y volvieron a sumergirse en sus pantallas.
El camarero se alejó. Sus pasos resonaban huecos sobre el suelo de concreto.
Ellos siguieron chateando, a menos de medio metro uno del otro, sin tocarse, sin hablarse, sin mirarse.
Dos sombras iluminadas por pantallas, en una Lima que seguía viva solo en las redes.
Y así, entre mensajes sugeridos, respuestas automáticas y corazones digitales, continuaron construyendo su historia. Un amor perfecto, simétrico, casi real.
Casi.