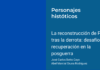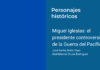Artículo de opinión
José Carlos Botto Cayo
26 de noviembre del 2025
El mar estaba en calma cuando el barco de investigación Isla Blanca cruzó la línea imaginaria que los pescadores llamaban “el borde de las brujas”. Mateo Valdivia estaba en la cubierta, tomando notas en su libreta impermeable, fingiendo que el viento frío no le calaba los huesos. A sus 47 años, había aprendido a no discutir con la superstición ajena: si el capitán prefería cambiar de ruta para evitar un punto que, según las cartas oficiales, no tenía nada de especial, él se limitaba a asentir en silencio. Sin embargo, aquella noche de abril, mientras observaba las luces diminutas de los sensores flotando mar adentro, pensó por primera vez que tal vez la superstición guardaba una forma retorcida de memoria. Las leyendas, se dijo, eran a veces fósiles de un conocimiento que ya nadie sabía leer.
En la pequeña sala de mando, el sonar mostraba movimientos extraños. No eran bancos compactos, sino figuras dispersas que aparecían y desaparecían como si algo, bajo la superficie, estuviera desarmando la geometría habitual del océano. Mateo había ido hasta allí para estudiar el comportamiento acústico de las ballenas jorobadas; su proyecto buscaba entender por qué, en los últimos años, los cantos se habían vuelto más pausados, con silencios más largos, como si las frases quedaran a medias. Tenía hipótesis sobre contaminación sonora, sobre cambios en las rutas migratorias, sobre el calentamiento de las aguas. No hablaba, en sus informes, de las historias que escuchaba en los muelles: marineros que juraban haber visto sombras con forma de mujer caminando sobre las olas, o haber sentido que la voz de una ballena articulaba palabras humanas en un idioma que nadie podía reconocer.
La primera noche de observación intensa comenzó con un error. Uno de los hidrófonos dejó de transmitir y el técnico de guardia lo reportó con indiferencia, como una falla más entre equipos demasiado exigidos. Mateo insistió en salir en la lancha auxiliar para revisar el dispositivo. El capitán se mostró reticente, miró el cielo sin nubes, calculó mareas, murmuró algo sobre “horas malas” y al final aceptó, con la condición de que regresaran antes de medianoche. A las diez y cuarto, Mateo y una marinera joven llamada Ariadna se alejaron del casco principal, dejando detrás el cono de luz amarilla que caía desde la borda del Isla Blanca. Alrededor, el mar era una superficie negra apenas cortada por la estela fluorescente de plancton: un brillo débil, casi microscópico, que parecía la respiración mínima de algo gigantesco.
Encontraron el hidrófono donde debían encontrarlo, flotando sujeto a su boya, pero no estaba averiado. Las conexiones estaban intactas, los cables secos, la batería aún con carga. Ariadna verificó dos veces el equipo portátil; la señal llegaba perfecta a la consola de la lancha. Mateo anotó el incidente y se quedó unos minutos escuchando por los auriculares. No era el sonido del mar lo que esperaba. No había golpes de hélice lejana, ni crujidos del casco, ni la serie clara y pausada de los cantos de ballena. Lo que escuchó fue una especie de murmullo sostenido, muchas voces superpuestas, todas en un registro imposible de ubicar entre lo humano y lo animal. No eran palabras, pero tampoco ruido. Eran sílabas rotas, como si alguien hubiera intentado hablar dentro de una ola a punto de romperse.
Ariadna lo observaba con los brazos cruzados, esperando órdenes. Era hija de pescadores y conocía aquellas aguas mejor que cualquiera a bordo. Cuando Mateo le tendió un auricular, ella lo escuchó apenas unos segundos antes de apartarlo, crispada. Dijo que no le gustaba, que esa “música enferma” no era normal, que las ballenas no hacían eso. Después, sin que nadie se lo preguntara, contó que su abuelo hablaba de “las señoras del silencio”, mujeres que vivían bajo las corrientes profundas, castigadas por alguna culpa antigua, obligadas a usar las gargantas de los animales marinos para recordar al mundo que todavía existían. Mateo sonrió de manera cortés, como solía hacerlo cuando alguien confundía ciencia con mito, pero por dentro la historia se le quedó pegada como sal en la lengua. Ordenó registrar el sonido completo y regresaron al barco principal en un silencio incómodo.
Durante los días siguientes, los registros se repitieron. Siempre en la misma franja horaria, entre las once y las doce y media de la noche, los hidrófonos captaban aquella secuencia de murmullos encadenados, mezcla de coral lejano y respiración asmática. Mateo se encerraba en la sala de análisis, ajustando filtros, separando frecuencias, tratando de encontrar un patrón. Lo encontró al tercer día. Las pausas, los ascensos y descensos de tono, marcaban series que se repetían con variaciones mínimas, como si detrás de todo hubiera una estructura. No era un canto de apareamiento, tampoco un simple aviso de presencia. Había repeticiones que recordaban, inquietantemente, a la métrica de un poema.
La noche en que todo cambió, el mar estaba pesado y el capitán consideró suspender las mediciones, pero Mateo insistió. Subieron el volumen del sistema de monitoreo y, por primera vez, todo el personal de guardia pudo escuchar en vivo lo que hasta entonces solo había sido archivo. Algunos rieron nerviosos; otros hicieron bromas sobre “baladas para fantasma”. Ariadna, en cambio, se mantuvo rígida frente a la ventana, mirando la oscuridad. A las once y doce minutos, se produjo un quiebre en la señal: un silencio absoluto, seguido de un único sonido prolongado, grave, que subió lentamente hasta convertirse en un lamento agudo difícil de soportar. Luego vino un estallido de voces superpuestas que llenó la sala, como si las paredes se hubieran vuelto membranas de un tambor gigantesco.
En medio de aquel caos, Mateo distinguió algo. No eran palabras completas, pero sí fragmentos que su mente insistía en ordenar: “memoria”, “olvido”, “sentenciadas”. Luchó contra la tentación de anotarlo, sabiendo que podía ser sugestión, puro autoengaño. El capitán ordenó bajar el volumen, el técnico obedeció con manos temblorosas. Ariadna fue la única que se atrevió a romper el silencio posterior. Dijo que aquello no era un simple canto, que alguien estaba llamando, que no convenía quedarse en esa zona. El capitán asintió con una rapidez que traicionó su alivio; dio la orden de cambiar de rumbo. Mateo protestó, habló de la importancia científica del hallazgo, de la necesidad de permanecer al menos una noche más. No lo escucharon. La disciplina del mar, le recordaron, se imponía a cualquier curiosidad.
Cuando el barco comenzó a alejarse, el sonido desapareció como si alguien hubiera cerrado una puerta. Mateo guardó todas las grabaciones en un disco duro externo, con copias de seguridad en la nube. Pensaba analizarlas con calma al volver a tierra, escribir un artículo prudente, quizá plantear una hipótesis sobre la aparición de un dialecto acústico desconocido entre las ballenas de esa zona. Sin embargo, en la noche siguiente, mientras dormía en su camarote, soñó con una playa que no reconocía. Tres figuras cubiertas con mantos oscuros caminaban cerca de la orilla; una de ellas llevaba una lámpara encendida cuyas llamas no se movían con el viento. Se detuvieron frente al agua, murmuraron algo que el sueño no le permitía escuchar con claridad y, de pronto, el mar se retiró dejando al descubierto una serie de piedras grabadas con símbolos. En el centro, un libro abierto ardía sin consumirse. Mateo despertó agitado, con la certeza irracional de que aquella imagen estaba relacionada con los sonidos grabados.
Al llegar a tierra, el comité científico que financiaba el proyecto le pidió un informe preliminar. Mateo decidió omitir los detalles más perturbadores del registro. Habló de variaciones inusuales, de posibles correlaciones con el tráfico marítimo, de la necesidad de nuevas campañas de observación. Concluyó que aún era temprano para cualquier afirmación categórica. Les envió copias de algunas secuencias de audio; al cabo de unas semanas, solo obtuvo respuestas de cortesía. Nadie parecía especialmente impresionado. Los demás laboratorios tenían sus propios problemas, sus propios datos extraños por explicar. La ciencia, lo sabía bien, estaba llena de fenómenos que nunca llegaban a entenderse del todo.
El giro inesperado vino de otra parte. Una tarde, mientras revisaba correos recientes en su despacho de la universidad, encontró un mensaje sin asunto claro, procedente de una dirección que no conocía. El remitente se identificaba como “Instituto de Tradiciones Orales del Litoral Norte”. Adjuntaban un audio. Decían haber encontrado, en un archivo de campo de los años setenta, una grabación de cantos rituales de pescadores ancianos de un puerto sin nombre, y aseguraban que ciertos fragmentos coincidían de forma inquietante con los patrones que él había publicado como ejemplo en su informe. Mateo abrió el archivo con escepticismo. Escuchó voces humanas, masculinas y femeninas, entonando una melodía torpe, casi monótona, en un idioma que no reconoció. Pero el ritmo, la cadencia de las pausas, la subida final de cada frase, eran idénticos a los que había registrado en el mar.
Movido por una mezcla de intriga y lealtad a su oficio, respondió al correo y propuso viajar al lugar donde se había hecho aquella grabación. El instituto aceptó y le envió coordenadas aproximadas. El puerto real apenas coincidía con los mapas oficiales: era un caserío de casas bajas, techos oxidados y embarcaciones de madera envejecida. Lo recibió una mujer de unos sesenta años, Julia, hija del investigador que había realizado el trabajo de campo original. Le explicó que su padre había pasado décadas recopilando cantos y relatos, y que apenas una parte mínima se había publicado. Lo llevó a una habitación donde aún se conservaban cintas, cuadernos y fotografías. En una de ellas, Mateo distinguió a un grupo de mujeres sentadas frente al mar, con mantos oscuros y rostros serios. La fecha al pie decía 1973; el comentario manuscrito mencionaba a “las hermanas del silencio, guardianas de un rezo subterráneo”.
Esa noche, Julia lo llevó a la playa. El caserío carecía de alumbrado público en varios tramos; caminaron con linternas hasta llegar a una zona de rocas bajas. Allí, tres mujeres mayores aguardaban junto a una fogata pequeña. No llevaban mantos, pero sus miradas tenían la misma firmeza que las del registro fotográfico. Julia las presentó. Eran descendientes de las pescadoras que habían enseñado a su padre aquellos cantos. Una de ellas, la más anciana, explicó sin preámbulos que las melodías no eran oraciones para pedir peces ni protección, como algunos habían supuesto, sino recordatorios. Cada verso nombraba a mujeres que, según la tradición del pueblo, habían sido ejecutadas siglos atrás por “hablar con el mar”. No se hablaba de brujas, al menos no con esa palabra; se hablaba de “las que sabían escuchar”.
Mateo les pidió permiso para grabar una versión nueva del canto, con micrófonos adecuados. Ellas aceptaron bajo condición de que el material no fuera usado para burlas ni espectáculos folklóricos. Cuando comenzaron a cantar, el mar parecía acompañar cada frase con respiraciones largas. La melodía era áspera, repetitiva, pero en medio del ritmo emergían, de nuevo, esas pausas prolongadas que él ya conocía: silencios que no eran vacíos, sino espacios donde algo parecía mantenerse a la espera. Mientras grababa, Mateo tuvo la impresión absurda de que, si alguien colocaba un hidrófono a pocos metros de la orilla, podría escuchar una respuesta desde las profundidades.
De regreso a la ciudad, cruzó datos. Superpuso las gráficas de las voces humanas con los registros de las ballenas. Las similitudes eran tan evidentes que no necesitaban de sofisticados modelos estadísticos para imponerse. Sin embargo, no sabía qué hacer con ese hallazgo. ¿Hablar de influencia cultural? ¿De transmisión acústica a lo largo de generaciones, como si el mar hubiera aprendido un patrón melódico humano y lo hubiera reciclado en otra especie? Cualquier hipótesis sonaba arriesgada. Presentarla en un congreso significaba exponerse al ridículo. Y, sin embargo, ignorarla era traicionarse a sí mismo.
Una noche, incapaz de dormir, encendió el computador y abrió las grabaciones. Reprodujo primero la de las mujeres en la playa; luego, sin detenerla, agregó una pista con el canto de las ballenas. Los dos sonidos se entrelazaron sin choque, como si hubieran sido compuestos para acompañarse mutuamente. En cierto punto, al fusionarse, generaron un efecto extraño: la sensación de que una voz de timbre indefinible emergía desde el fondo de la mezcla. No era una ilusión auditiva común. Mateo retrocedió el archivo varias veces, aisló fragmentos, pero siempre volvía a escuchar lo mismo: una voz sin edad, sin género, que parecía pronunciar algo cercano a una frase. No logró descifrarla. Lo único claro era la emoción que le producía: una mezcla de nostalgia y advertencia.
Después de varios días, tomó una decisión. Redactó un artículo diferente, no para una revista científica, sino para una publicación más amplia sobre cultura y medio ambiente. En él, narró su experiencia desde el principio, sin adornos innecesarios, pero sin ocultar las coincidencias ni la dimensión inquietante del fenómeno. Habló de los cantos como posibles archivos de memoria compartida entre humanos y animales; sugirió que, quizás, en otro tiempo, las comunidades costeras habían desarrollado una relación más íntima con el mar, capaz de dejar huellas en las rutas acústicas de las ballenas. No mencionó brujas, condenas ni maldiciones. Habló de “mujeres que escuchaban”, de “cantos para no olvidar nombres borrados por la historia oficial”.
El artículo se publicó meses después. Para sorpresa de Mateo, no fue recibido con burla, sino con una curiosidad cautelosa. Algunos colegas lo acusaron de coquetear con el mito, de abandonar el rigor. Otros defendieron la legitimidad de explorar zonas fronterizas entre ciencia y tradición oral. Los lectores no especializados encontraron en la historia algo que resonaba con sus propios temores: la idea de que el mundo guarda registros de lo que las personas prefieren olvidar. Llegaron correos de distintos puertos, relatos de sonidos extraños, de sueños repetidos con mujeres en las orillas, de ballenas que parecían acercarse a las embarcaciones para escuchar, no solo para ser escuchadas.
Con el tiempo, más equipos comenzaron a registrar cantos anómalos en otras zonas del litoral. No eran idénticos, pero compartían ciertos giros, ciertas pausas significativas. La teoría dominante habló de adaptación y cambio cultural entre las poblaciones de cetáceos. Mateo, sin oponerse, continuó recogiendo testimonios de pescadores y cantos de comunidades olvidadas. Su trabajo se volvió un puente incómodo entre dos mundos: el del dato medible y el de la memoria contada alrededor del fuego.
Una tarde, de visita otra vez en el pequeño puerto donde todo había comenzado, Julia le entregó un cuaderno viejo que había encontrado entre las cosas de su padre. Eran notas de campo no transcritas. En una de las páginas, cerca de un dibujo torpe de una ballena, se leía: “Dicen las mujeres que el mar guarda las voces de las que fueron injustamente llamadas brujas. Sus nombres ya no se recuerdan, pero sus melodías sí. Si algún día alguien las escucha en la boca de otros seres, que entienda que no es venganza lo que piden, sino memoria”. Mateo cerró el cuaderno con cuidado. No necesitaba más símbolos, ni más sueños, para entender que su trabajo ya no consistía solo en interpretar sonidos. También debía aprender a escuchar lo que la historia había decidido no escribir.
Esa noche volvió a embarcarse en una lancha, esta vez sin hidrófonos ni aparatos. Se sentó en silencio, dejando que el vaivén del agua marcara un ritmo antiguo. El cielo estaba despejado y la luna se reflejaba en la superficie como un ojo vigilante. A lo lejos, una ballena emergió y expulsó un chorro de agua y aire que sonó como un suspiro. Mateo no lo grabó, no lo midió, no lo tradujo a gráficos. Simplemente lo dejó entrar, sabiendo que, en algún lugar entre el pecho y la memoria, ese eco quedaría guardado junto a los cantos humanos, las leyendas del litoral y las figuras encapuchadas de sus sueños. No era necesario creer en brujas para aceptar que el mundo estaba lleno de voces que no habían tenido derecho a decir su última palabra. Y, mientras la lancha regresaba lentamente a la orilla, comprendió que su trabajo, desde entonces, sería ayudar a que esas voces pudieran, de algún modo, ser escuchadas sin risa ni miedo.